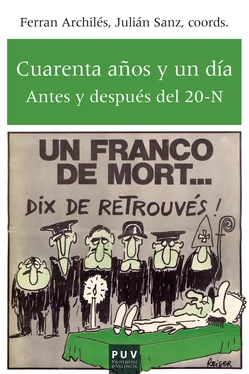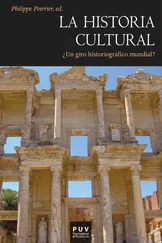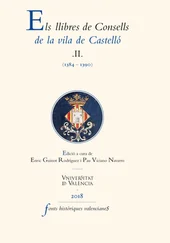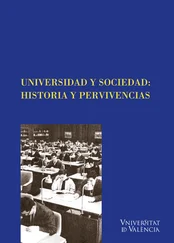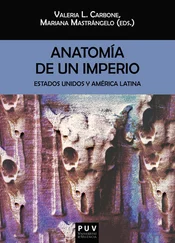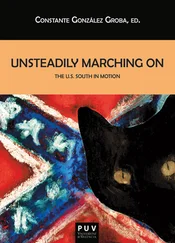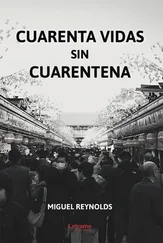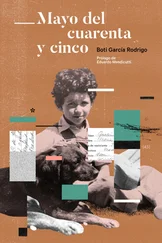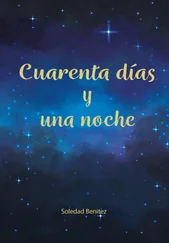1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 No fue lo que pasó y Franco falleció como jefe del Estado treinta años después. Sobre la duración de su régimen los historiadores siguen investigando y buscando respuestas, coincidiendo con respecto a los motivos principales. La división del mundo en dos bloques a raíz de la Guerra Fría y la capacidad de la dictadura española de presentarse como baluarte y centinela de Occidente contra el comunismo fueron sin lugar a dudas la causa principal. La tremenda represión en el plano interno, que impidió a la oposición organizarse y levantar la cabeza hasta el tardofranquismo, fue la segunda. El apoyo de la Iglesia católica, por lo menos hasta el Concilio Vaticano II, al régimen clerical de Franco, que algunos ambientes de la Curia romana apuntaron como magnífico modelo de estado católico, fue el tercero. A las causas anteriormente dichas hay que sumar la camaleónica capacidad del dictador de amoldarse al variar del contexto internacional y de dosificar la presencia en sus ejecutivos de las diferentes familias y culturas políticas que le apoyaban. Emblemáticos, desde este punto de vista, fueron la progresiva marginación de la componente falangista, sin cortar nunca con ella; la utilización de un personal procedente del catolicismo político, conservador antes y tecnocrático vinculado al Opus Dei después, y la capacidad de guardar hasta 1969 la fidelidad de ambas ramas dinásticas, por lo que se refiere a la familia monárquica, a pesar de un reino (proclamado en 1947) que existía tan solo sobre el papel. Le facilitó la tarea una impresionante campaña de propaganda que a lo largo de los años construyó sobre su figura mitos diferentes, como ha apuntado Antonio Cazorla: el mito del héroe militar (por su actuación en la guerra de Marruecos), el del salvador de la patria (a raíz de su triunfo en la Guerra Civil), el del hombre de paz (por no haber ingresado en el segundo conflicto mundial), el del gobernante prudente (por haber liderado la difícil reconstrucción del país y garantizado un largo periodo de paz) y, finalmente, el del modernizador (en virtud del boom económico de los años sesenta). Mitos a los cuales hay que añadir el póstumo de un Franco artífice de la democratización de España (por haber elegido como sucesor a Juan Carlos). 3
Sin embargo, la realidad histórica queda bastante lejos de los mitos. Todas las investigaciones solventes apuntan a que fue a pesar de Franco y de su obsoleta dictadura que España empezó a cambiar a lo largo de los años sesenta y que la sociedad civil, verdadera clave del cambio sucesivo, consiguió desarrollarse y alcanzar una gran madurez gracias también al empuje de una oposición antifranquista capaz de crear espacios de libertad que desafiaban los límites represivos del régimen. 4 Perdido el contacto con la realidad del país, Franco no previó el impacto de los cambios en la política económica de finales de los años cincuenta, que había aceptado sin enterarse de las consecuencias; no entendió lo que había ocurrido en la Iglesia, que después de haberlo legitimado y apoyado a lo largo de muchos años, en una parte relevante (sobre todo en las asociaciones juveniles católicas y entre los curas jóvenes) se había convertido en opositora. Y al no entender nada de un mundo en el cual se había quedado como forastero, reaccionó, hasta in limine vitae , de la única forma de la que era capaz: rechazando las peticiones de gracia (incluso por parte de Pablo VI) para las cinco ejecuciones llevadas a cabo el 27 de septiembre de 1975 y convocando para el 1 de octubre, frente a las protestas internacionales, un multitudinario mitin en la habitual Plaza de Oriente. Allí quiso denunciar, una vez más, el contubernio comunista. Fue su último discurso.
NOTA. El autor participa del proyecyo «Derechas y nación en la España contemporánea. Culturas e identidades en conflicto» (HAR2014-53042-P), financiado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, del Ministerio español de Economía y Competitividad.
1 Para una completa biografía del dictador, Paul Preston: Franco. Caudillo de España , Barcelona, Debate, 1994 (última edición actualizada, 2015).
2 F. Del Rey: Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española , Madrid, Tecnos, 2011; G. Ranzato: La grande paura del 1936. Come la Spagna precipitò nella guerra civile , Roma-Bari, Laterza, 2011. Y para la actitud de la Iglesia, la introducción en A. Botti (ed.): Luigi Sturzo e gli amici spagnoli. Carteggi (1924-1951) , Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. VII-CXXIII.
3 A. Botti: Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975) , Madrid, Alianza Editorial, 1992 (2008); I. Saz: España contra España. Los nacionalismos franquistas , Madrid, Marcial Pons, 2003; J. Rodrigo: Hasta la raíz. Violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista , Madrid, Alianza, 2008; Z. Box: España, Año Cero. La construcción simbólica del franquismo , Madrid, Alianza Editorial, 2010; L. Zenobi: La construcción del mito de Franco. De jefe de la Legión a Caudillo de España , Madrid, Cátedra, 2011; A. Cazorla: Franco, autobiografía del mito , Madrid, Alianza, 2015.
4 V. Pérez Díaz: El retorno de la sociedad civil , Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1987; X. Doménech: Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil, canvi polític, 1966-1978 , Barcelona, Publicacions de L’Abadía de Montserrat, 2002; P. Ysàs: Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia , Barcelona, Crítica, 2004; P. Radcliff: Making democratic citizens in Spain. Civil Society and the Popular Origins of Transition, 1960-1978 , Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011; E. Treglia: Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero , Madrid, Eneida, 2012.
II.
CONSTRUIR LA IMAGEN DEL 20-N
3. «¡QUÉ DURO ES MORIR!»: LA RECONQUISTA AUDIOVISUAL DE LA INVISIBLE AGONÍA DE FRANCO
Nancy Berthier Université Paris-Sorbonne
«En el curso de un proceso gripal, su excelencia el jefe de Estado ha sufrido una crisis de insuficiencia coronaria aguda, que está evolucionando favorablemente, habiendo comenzado ya su rehabilitación y parte de sus actividades habituales». Tal fue la eufemística nota emitida por la Casa Civil el 21 de octubre de 1975 con respecto a la salud del jefe de Estado, que acababa de sufrir un infarto del miocardio; un mensaje destinado a tranquilizar a los españoles, y sobre todo a apagar los más extravagantes rumores que corrían no solo en el país sino también en el extranjero, donde se llegó a anunciar erróneamente su fallecimiento. Después de una larga agonía, ritmada por 56 partes médicos y 115 comunicados, el 20 de noviembre del mes siguiente Francisco Franco se moría en una cama del Hospital de la Paz, donde había sido trasladado a inicios del mismo mes. Esta avalancha de mensajes oficiales, cuya prosa técnico-médica se debía descifrar para imaginar entre líneas la verdadera naturaleza del estado del caudillo, compensaba en realidad una gran incertidumbre informativa, y durante el periodo que Manuel Vázquez Montalbán bautizó irónicamente como «ceremonia de la supervivencia» aquel lenguaje, que «trataba de pasteurizar el idioma de la muerte», 1 presentaba una realidad sobre todo invisible. En efecto, desde el primero de octubre de 1975 la imagen del caudillo había desaparecido del horizonte mediático en el que había sido omnipresente durante los cuarenta años anteriores, creando una repentina sensación de hueco que las palabras no conseguían colmar. Durante esas semanas, los españoles vivieron un extraño periodo de espera, sumidos en un océano de dudas, en el que el tiempo parecía dilatarse mientras que se iba acercando cada vez más el final del caudillo, la única –aunque borrosa– certidumbre, feliz para unos, e infeliz para otros. 2 Este texto se propone estudiar la manera en que la invisible agonía de Franco tomó cuerpo en la narrativa audiovisual para colmar retrospectivamente el vacío de la imagen ausente, percibida como imagen prohibida. En efecto, las imágenes en movimiento se impusieron para elaborar relatos alternativos al oficial, como respuesta a una imparable pulsión escópica, un imperioso deseo de ver.
Читать дальше