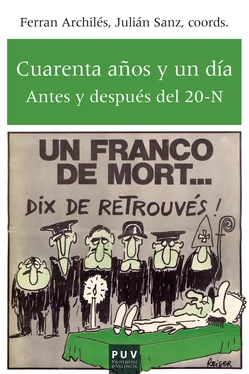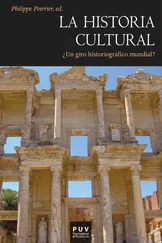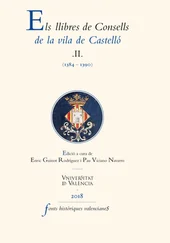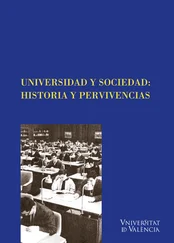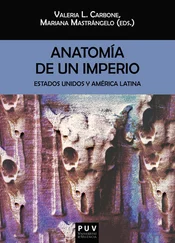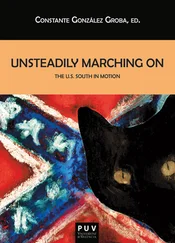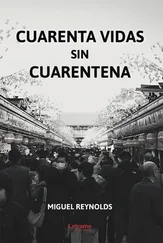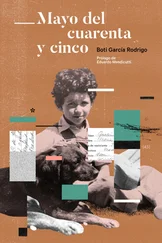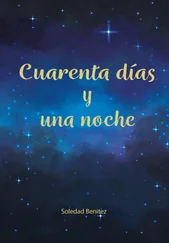Tampoco la oposición antifranquista fue modélica en sus actitudes y decisiones. Por supuesto que fueron muchas las contradicciones y no siempre marcharon al unísono todos sus integrantes. Pero es difícil otorgarles mayor protagonismo del que realmente tuvieron a la hora de movilizar-desmo-vilizar a la sociedad. La oposición movilizó de hecho hasta donde pudo, seguramente se produjeron en más de una ocasión errores importantes, pero desde una perspectiva de conjunto debe quedar claro que los dirigentes de la oposición –del Partido Comunista, en particular–, lejos de ejercer un liderazgo insuperable sobre las masas, tuvieron que actuar las más de las veces como «intérpretes» de estas. Estas son las otras reglas de juego que muchos tienden a ignorar.
7. Se puede concluir a lo largo de todo lo expuesto lo que ya apuntábamos en un trabajo previo: que fue la sociedad la que marcó el camino, las vías por las que debía transitar el proceso que concluiría con la recuperación de la democracia en España. 20 Porque lo que sucedió después, a lo largo de 1977, confirma que esa misma sociedad era la que iba a seguir marcando el camino, ahora para desbordar las previsiones del Gobierno de Suárez: la legalización del PCE, por la que pasaba sí o sí una verdadera democracia, fue en gran parte consecuencia de la formidable movilización que siguió a la matanza de Atocha. En junio de 1977 las elecciones dieron la victoria a la UCD, sí, pero en su conjunto –contando con los sectores más democráticos de este partido– dieron la mayoría a quienes apostaban –lo que no estaba decidido a priori– por la apertura de un proceso constituyente. Algo que concluyó con la redacción de la Constitución y su posterior aprobación en referéndum popular. Esto suponía, en mi opinión, el fin de la transición y confirmaba, también, que era la sociedad la que en todo momento había marcados los lindes del camino.
APOSTILLA
No soy ni pretendo ser en absoluto el único y mucho menos el primero en subrayar el papel decisivo de la sociedad en la conquista de la democracia, aunque tal vez convendría recordar que no siempre se ha subrayado con la suficiente claridad que ese protagonismo funcionó en las dos direcciones: como impulsor del proceso y como marcador de ciertos límites y lindes. Por supuesto, esta interpretación no impone una lectura ni beatífica ni demonizada de nada: ni de las actitudes sociales ni de la propia transición. Esta última estuvo lejos de ser perfecta –ninguna lo es–, pervivieron elementos del franquismo y quedó mucho por hacer en el terreno de los aparatos del Estado, los mecanismos represivos, las redes clientelares, la presencia eclesiástica y, por supuesto, en el de la justicia y la verdad históricas. La propia Constitución adolece de algunas contradicciones y carencias democráticas –la Corona, las Fuerzas Armadas, la configuración territorial...– que la hacen claramente perfectible. Sin embargo, no está escrito en ninguna parte que una democracia no pueda ir superando sus problemas y, mucho menos, que no pueda hacerlo a lo largo de cuarenta años. Otra cosa es que esos cuarenta años se hayan utilizado, no para corregir los posibles déficits democráticos de la transición, sino para blindarlos y ampliarlos.
Quienes condenan la transición como fuente de todos los males y quienes la bendicen para hacer sus logros intocables, intangibles, y si es posible regresivos, tienen muchas veces algo en común: se remiten, unos, a la bondad de las élites, y otros, a la traición de las (otras) élites. Algo tienen en común, como decimos, la ignorancia o menosprecio de las actitudes de la gente común; ya se sabe, siempre ignorante, siempre manipulada...
No siempre, pero con frecuencia, los defensores de la transición disparan todos sus dardos, cuanto más envenenados mejor, contra los defensores de la memoria histórica y en general de una visión positiva de la Segunda República. No siempre, pero con frecuencia, los críticos extremos de la transición sitúan el punto de mira en el llamado «pacto de silencio» –entre las élites, claro– e insinúan la existencia de insondables equidistancias en los críticos de la memoria histórica respecto de los juicios sobre la República y el franquismo. Por mi parte, solo quiero recordar tres cosas. Primera, que la transición a la democracia en España es una parte cronológicamente delimitada (julio 1976-diciembre 1978) de un proceso mucho más amplio, el de la conquista de la libertad. Segunda, que en los procesos de la conquista de la democracia el gran protagonista es, históricamente, casi siempre, el pueblo. En nuestro caso, así fue el 14 de abril de 1931, o en los primeros meses de 1976, o en el segundo semestre del mismo año, o en los meses sucesivos... En fin, que menos en lo de la Monarquía, por la que el pueblo español no ha votado nunca, la sociedad española siempre ha sido el gran protagonista en los procesos democráticos. ¿Demagógico o de Perogrullo? Porque, en efecto, a estas alturas lo que podría constituir una perogrullada –afirmar que la actual democracia fue fundamentalmente una conquista democrática– puede parecer demagógico.
Podría decirse, para concluir, que la desaparición de la transición como una etapa histórica en sí misma para situarla como una parte , ciertamente fundamental, de procesos más amplios y de etapas claramente definidas –como dictadura franquista y democracia parlamentaria, por ejemplo– liberaría a los estudiosos de la necesidad cuasi imperiosa de emitir juicios sumarios o embarcarse en batallas retrospectivas. Pero se podría decir también que tanto los estudiosos como los ciudadanos nos liberaríamos de un peso mayor si cabe: el que nos impide enfrentarnos a los problemas del presente en tanto que problemas fundamentales del presente. O, dicho por el reverso, el que nos permite sublimarlos sumergiéndonos en el dulce sueño, o pesadilla, de los pasados imperfectos.
NOTA. El autor participa del proyecto «Derechas y nación en la España contemporánea. Culturas e identidades en conflicto» (HAR2014-53042-P), financiado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad español.
1 Recuérdese –lo que nadie hace– el libro de Luis Lucia En estas horas de transición , publicado en fecha tan significativa como la de enero de 1930. Este texto fue reeditado por la Institució Alfons el Magnànim en el año 2000.
2 De múltiples «teorías de la transición» en los clásicos –de Maquiavelo a Locke, de Hobbes a Montesquieu, de Rousseau a Marx– hablaba, por ejemplo, Raúl Morodo – La transición política , Madrid, Tecnos, 1984, p. 28–. Para el que suscribe, estudiante de Historia Contemporánea entre 1974 y 1979, no había más transición que la «del feudalismo al capitalismo». Entre tanto, como ciudadano, participaba en huelgas, manifestaciones, etc., sin enterarse de que estaba viviendo una transición, casi «La Transición» por excelencia.
3 Véase S. Juliá: « Transición antes de la transición», en G. Gómez Bravo (coord.): Conflicto y consenso en la transición española , Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2009, pp. 21-38.
4 Ya en octubre de 1974 Gabriel Elorriaga hablaba de una transición que habría de ser poco más o menos la culminación democrática de una larga evolución del régimen franquista –«Transición o convulsión», ABC , de 5 de octubre de 1974–. Claro que en algo de esto ya se le había anticipado Fraga Iribarne un año antes, cuando abogaba por «producir ideas verbales para una España en transición» ( Informaciones , 6 de febrero de 1973). Ya en 1975, José María Areilza, desde ABC y en un artículo significativamente titulado «La transición», reflexionaba sobre esa «hora de transición» a la que inexorablemente se acercaba España una vez se produjera la sustitución del «Generalísimo Franco por el Príncipe Juan Carlos en la Jefatura del Estado». Digamos, en fin, que a inicios de 1975 la transición ya tenía su primer gran libro, el de R. de la Cierva: Crónicas de la transición. De la muerte de Carrero a la proclamación del Rey , Barcelona, Planeta, 1975.
Читать дальше