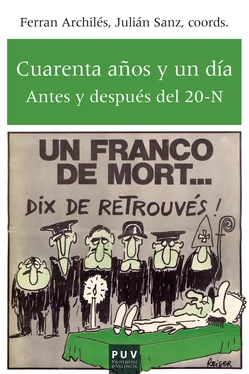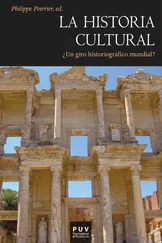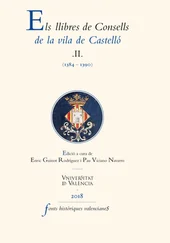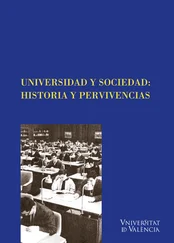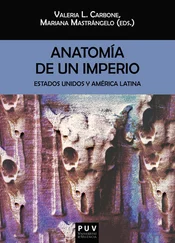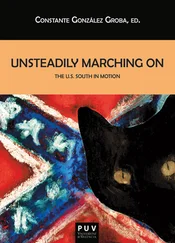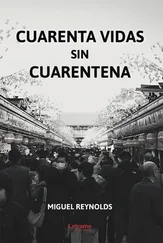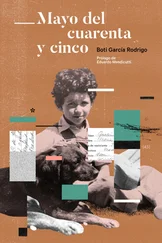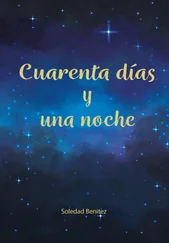Tampoco es muy diferente el discurso en lo tocante al papel decisivo de las élites en la otra construcción alternativa, en la del mito –negativo– de la transición. Porque, aquí, dado el supuesto de que la transición concluyó con una democracia incompleta y «deficitaria», no hay más que subrayar las continuidades de todo tipo respecto al franquismo. Y no hace falta esforzarse mucho en encontrar a los responsables de todas estas continuidades. De un lado, es casi una tautología, las élites franquistas. Y por aquí se articularán visiones más críticas de las posiciones, cambiantes, del rey, de Adolfo Suárez y de tantos otros cuya conversión a la democracia habría sido eso, una «conversión», además tardía y de inciertos ritmos, tiempos y límites. Pero, de otro lado, casi como complemento necesario, las élites procedentes del antifranquismo no saldrían mejor paradas. Por supuesto, caben aquí todos los matices que se quieran, pero en general podría decirse que esas élites antifranquistas no supieron analizar correctamente las sucesivas situaciones y no supieron estar a la altura de las circunstancias. Se trataría de actores, sectarios a veces, oportunistas en ocasiones, propensos a claudicar cuando no a traicionar. Y, claro está, dispuestos a desmovilizar, a derrochar podríamos decir, ese supuesto capital político políticamente imbatible que habría sido la movilización popular.
Y es por aquí, si bien se ve, por donde aparecen por primera vez en este relato demonizador las masas, esa movilización popular cuya ausencia algunos celebran como condición para el triunfo del proceso democratizador, 8 y la que otros directamente minusvaloran, como es obvio cuando se trata de reafirmar el papel de las élites reformistas. 9 También se puede dar un cierto reconocimiento de las dinámicas populares, aunque presentadas en clave subordinada. Y no faltan, en fin –todo lo contrario–, quienes terminan por subsumir al conjunto de los sectores populares en el papel de sujeto paciente de todas las manipulaciones, distorsiones o claudicaciones. 10 Por supuesto, estas distinciones son más complejas de lo aquí expuesto, pero en sus transversalidades y permutaciones, en los distintos autores y para los diversos tiempos y circunstancias, podría decirse que en el sustrato mítico de la transición sacralizada y en el sustrato mítico de la transición demonizada, la sociedad civil es, por activa o por pasiva, la gran ausente. 11 En lo que sigue, aunque sin grandes pretensiones de originalidad, intentaremos poner de manifiesto algunas cuestiones esenciales para un enfoque alternativo a los que hemos venido considerando. 12
LA DEMOCRACIA COMO CONQUISTA DEMOCRÁTICA (LO QUE PODRÍA PARECER REDUNDANTE... PERO NO LO ES)
1. A la altura de 1975, la dictadura franquista estaba tan descompuesta como el dictador que la encarnaba, hasta el punto de que la evolución física de Franco parecía una metáfora de la del propio régimen. A la defensiva y en estado de franca descomposición, la dictadura franquista había ido acumulando derrotas y retrocesos en la cuestión central para todo régimen político, que es la de las relaciones con la sociedad. En efecto, a partir de 1956 el distanciamiento del mundo de la Universidad y de la alta cultura es cada vez más amplio y rotundo. Desde 1965 no existe ya ni siquiera el principal instrumento de control de los estudiantes universitarios, el SEU. El progresivo alejamiento de sectores cada vez más amplios del catolicismo fue corroyendo aquel formidable mecanismo de legitimación que había proporcionado la Iglesia. Los intentos falangistas de relanzamiento de los sindicatos oficiales habían constituido un fiasco, como tuvieron que reconocer las fuentes del propio régimen y como pusieron meridianamente de manifiesto las elecciones sindicales de 1975, las cuales, con Franco vivo , venían a suponer la pérdida de facto del principal instrumento de control de ese sector fundamental de la sociedad constituido por los trabajadores. También las fuentes del propio régimen daban cuenta de la conciencia de este de que estaba perdiendo la batalla regional-nacional. El creciente movimiento ciudadano, en fin, prometía cerrar el círculo de la articulación en clave antifranquista de todo lo que en la sociedad se movía . 13
2. Pero la dictadura «no cayó», y ni siquiera fue derribada tras la desaparición de Franco, quien, como se ha repetido hasta la saciedad, murió «en la cama». Pero aquí conviene tomar en consideración algunas cuestiones no siempre suficientemente valoradas. Sí que lo han sido, justamente, las que han llamado la atención sobre la existencia de evidentes, aunque cada vez más pasivos que activos, apoyos sociales a la dictadura; pretender lo contrario sería presentar al franquismo como el único régimen antidemocrático de la historia sin apoyos sociales, lo cual es lógicamente absurdo. También se ha recalcado justamente la existencia de los traumas procedentes de la Guerra Civil –el «nunca más» una guerra civil– y, aunque algo menos, el trauma de la terrible, cruenta y cruel represión de la posguerra. El primero pudo tener efectos de no movilización y no politización de segmentos potencialmente enemigos de la dictadura, al tiempo que pudo potenciar el cínico discurso del régimen sobre la paz y contra «la política». El segundo, el relativo a la represión –que perdió progresivamente sus connotaciones más trágicas pero sin desaparecer nunca –, hubo de tener no menores efectos paralizantes, sobre los cuales, sin embargo, se pasa más de una vez de puntillas.
Pero no se ha incidido con la fuerza necesaria, en mi opinión, en un factor fundamental que contribuye a explicar también por qué Franco «murió en la cama», y que no es otro sino ese «en la cama», lugar donde mueren los dictadores que no quieren irse o que no son forzados a ello por circunstancias extraordinarias. Veamos, si no, algunos ejemplos. Todas las dictaduras fascistas, fascistizadas y en general antiliberales de Europa fueron barridas por la derrota de los fascismos en 1945, porque así lo quisieron los vencedores. Hubo dos excepciones, en Portugal y España, también porque así lo quisieron los vencedores. La dictadura griega, la de «los coroneles», cayó tras una absurda locura de política exterior, como lo hará, tras la guerra de las Malvinas, la dictadura argentina. La dictadura portuguesa cayó por un movimiento militar y el Chile de Pinochet a raíz de que el dictador aceptase someterse a un mecanismo de consulta popular. El sistema soviético, en su conjunto, se disolvió, implosionó, a partir de la aceptación de los procesos que conducirán a su desaparición, y desde la renuncia, además, por parte del poder a la utilización de la violencia. 14 Hay más ejemplos y situaciones, sin duda más complejas, pero si algo está meridianamente claro es que a diferencia de cuanto acabamos de comentar, Franco nunca quiso irse, mantuvo siempre el control del Ejército, estuvo dispuesto en todo momento a utilizar todos los mecanismos represivos –de forma creciente en los últimos años– y nunca nadie le presionó para que se fuera (la comparación en este último aspecto con lo sucedido recientemente respecto a las «primaveras árabes», Libia o Siria, es tan sangrante como clarificadora). 15
3. La muerte de Franco no abre la transición a la democracia. Simplemente inicia un proceso en el que las élites del franquismo, empezando por el rey designado, articulan diversos proyectos en los que la continuidad y la reforma se combinan de diverso modo según los protagonistas. En un primer momento será hegemónico el proyecto reformista en el que están embarcados el rey, Arias, Areilza y Fraga. Es verdad que no todos son iguales, pero no es menos cierto que no aparece por ningún lado la perspectiva de la construcción de una verdadera democracia parlamentaria. Existe un proyecto de reforma del régimen que debería abocar a una pseudodemocracia posfranquista. Este es el proyecto reformista. Esta es la reforma y no hay constancia alguna de que el rey ni ninguno de sus ministros aspirasen a una democracia similar a la actual. Otra cosa es la proyección retrospectiva de actitudes y conversiones posteriores a la democracia. 16
Читать дальше