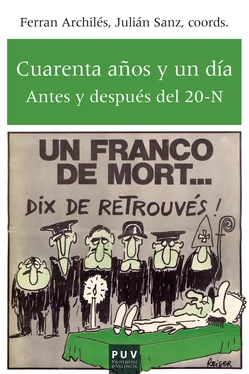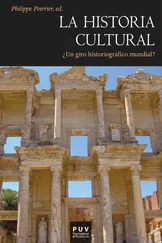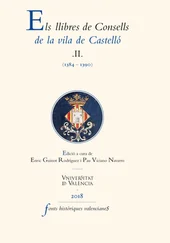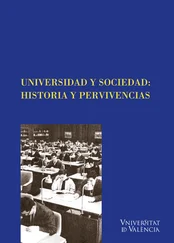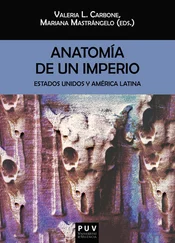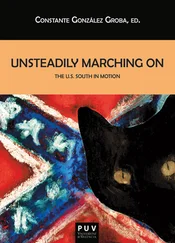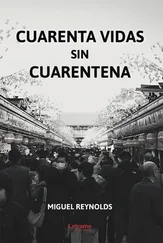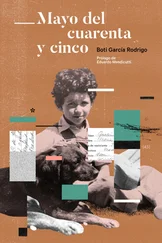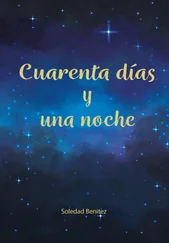Entiendo que estas puntualizaciones son fundamentales para evitar una serie de imprecisiones, distorsiones y hasta, en ocasiones, ocurrencias que terminan por resolverse en una ceremonia de la confusión al parecer inevitable, indefinida y constantemente retroalimentada. De algunas de estas cosas me ocuparé en lo sucesivo, pero considero que, por encima de cualquier otra consideración, todo apunta a lo que ha venido a convertirse en la cuestión cada vez más central, que no es otra que la de la existencia de dos enfoques, de dos visiones antagónicas y, desde luego, simplificadoras de la transición y todas sus consecuencias: aquella que la sacraliza y aquella que la demoniza ; aquella que la contempla como ejemplar y aquella que incide solo en todos sus límites y carencias ; aquella que llega a considerarla como un modelo incluso exportable y exportado y aquella que subraya la existencia, en el espacio y en el tiempo, de otras «transiciones» no menos «modélicas»... Se podría seguir con la lista de contraposiciones, pero bastaría con recordar la última, pero no menos importante: la que opone la visión de la transición modélica y fuente de todos los bienes y virtudes de la actual democracia española a aquella otra que la ve como el origen de todos los males, perversiones y déficits democráticos actuales.
RELATOS MÍTICOS Y MÍTICOS CONTRARRELATOS DE UN ABSOLUTO LLAMADO TRANSICIÓN
Todas las contraposiciones señaladas apuntan a la transmutación de «la transición» en un absoluto, en un todo que pre-ordena todos los factores y a los actores políticos y que termina por atrapar cualquier tipo de fenómeno, ya sea este cultural, social, económico, etc., que le sea cronológicamente próximo. De este modo, el «todo» ordena las partes para convertirse en una clave-explícalo-todo, la cual paradójicamente no necesitaría ser explicada. Hasta los contornos cronológicos serán (pre)fijados muchas veces, no a partir de premisas metodológicas claramente formuladas, sino como aplicación retrospectiva de las tesis, juicios o visiones que se defienden.
Porque, en efecto, habría que señalar con fuerza que el propio término transición no deja de ser un producto retrospectivo, política e ideológicamente cargado desde el momento mismo en que se empezó a utilizar, así como en sus sucesivas caracterizaciones. No está de más constatar al respecto que aún carecemos de la más elemental de las aproximaciones al estudio de un objeto: el análisis del proceso por el cual un término más o menos difuso o indefinido se va convirtiendo en concepto hasta configurarse ni más ni menos que en una etapa de la historia contemporánea de España.
Desde luego, se habló de transiciones en otros momentos de la historia de España o de la historia universal. Bastará recordar, para la primera, la idea de estar ante un proceso de cambio, no ya con la proclamación de la Segunda República, sino con el propio fin de la dictadura de Primo de Rivera. 1 Para la segunda, no está de más recordar que la década de los setenta era en términos historiográficos la del gran debate acerca de «la transición del feudalismo al capitalismo», y no hay por qué descartar que esto ayudara a algunos autores marxistas a aceptar un término que en principio habría podido resultarles extraño. 2 Porque si bien es verdad que era lógico que en los medios del antifranquismo se contemplara, y desde muy pronto, que algún tipo de transición debía darse en el momento del pasaje de la dictadura a la democracia, 3 no lo es menos que esta noción viene empleada –diría que de forma pionera– por sectores del régimen, o que vienen de él, al hilo de las previsiones «sucesorias». 4
En cualquier caso, conviene subrayar que ninguna periodización de la transición es políticamente neutra. Así, se ven «pretransiciones» en 1956 o 1962, fechas que hay quien considera, incluso, como fechas de inicio de la propia transición, aunque para esto sean más frecuentadas las de 1969, 1973 o 1975. Y algo similar pude decirse de cuando se modulan los posibles finales del proceso en 1979, 1982 o 1986. Por supuesto, el hecho de que las distintas periodizaciones estén políticamente cargadas no inutiliza necesariamente su valor heurístico, pero sí debería exigir mayores esfuerzos de precisión y clarificación. Sobre todo, porque al final, el «baile» de fechas y conceptos es tal que nada termina de ser completamente reconocible. Así sucede con la prolongación en el tiempo de una serie de crisis del régimen que no se sabe muy bien en qué lugar dejan a la transición, o con la prolongación de las «etapas» de la transición, que empezando por el «hecho biológico» concluirán siete años más tarde. 5 Todo esto por no entrar en la problemática de la existencia de múltiples y variopintas «transiciones» (económica, social, cultural, militar, eclesiástica, de la prensa, municipal...) que terminan por «devorar» todos los procesos fagocitándolos en un solo «concepto». Y no otra cosa puede decirse de las sucesivas y parece que ilimitadas transiciones: la primera, la segunda, la tercera presente o la cuarta futura. Todo a placer. No deja de ser sintomático en este sentido que haya autores que, aunque con contribuciones relevantes, no puedan evitar la tentación de diferenciar entre una «Transición de la dictadura a la democracia» (1975-1982) y una «Transición como periodo histórico» que sería en la que estaríamos instalados desde hace cuarenta años. 6
Podríamos sintetizar lo expuesto señalando que el, los absolutos, de la transición se articulan como relatos alternativos de algo cuya existencia se reconoce y magnifica, para lo bueno y para lo malo, pero ignorando que ese algo, el término-concepto transición , es en sí mismo el producto de uno o varios relatos. 7 Y es a partir de aquí cuando podemos intentar profundizar algo más en el tema de los relatos contrapuestos, de lo que los diferencia y de lo que tienen en común.
Porque en común tienen, en efecto, en muchos de los casos, un posicionamiento de los autores de las distintas aproximaciones a la transición, en el que parece imponerse la voluntad de legitimar o deslegitimar, sobre la de entender el proceso en toda su complejidad. Con frecuencia, el autorconstructor de un relato determinado se convierte de hecho en el juez dispuesto a explicar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, lo que se tenía que haber hecho pero no se hizo o lo que se hizo estupendamente bien, y así sucesivamente.
Como quiera que generalmente hay una correspondencia entre las valoraciones, positivas o negativas, de cuestiones y actitudes parciales y el «juicio» de conjunto sobre la transición, lo que viene continuamente retroalimentado es el mito, en positivo , de la transición, pero también el no menos mito, en negativo , de la transición. Es decir, se trata, en suma, de la existencia de dos relatos que se articulan desde la voluntad, a veces explícita a veces implícita, de intervenir retrospectivamente en los procesos; casi como si hubiera una necesidad de saldar cuentas con el pasado, en ocasiones más personales que colectivas. Una vez reconocido que hay un mito sacralizador de la transición y otro mito demonizador de esta y que ambas construcciones míticas tienen una poderosa capacidad para articular cada uno de los relatos, podríamos dar un paso más a la hora de localizar alguna otra semejanza significativa.
Y la más importante de las semejanzas es, desde mi punto de vista, aquella a la que remite al propio título de este texto: la que se refiere al tratamiento del papel de las élites. Esta aseveración podría parecer obvia en lo que tiene que ver con la visión sacralizada, positiva, benevolente, hegemónica si se quiere, de la transición. En efecto, desde esta perspectiva todo puede aparecer como algo beatífico, casi como un concurso de santos: desde el rey a Suárez pasando por Álvarez-Miranda, desde Santiago Carrillo a Felipe González, pasando por Alfonso Guerra y algunos más, y así sucesivamente hasta configurarse una especie de desfile de actores que parecerían como ungidos por la historia para llevar a feliz término la más dificultosa de todas las tareas históricas imaginables, la de la transición española a la democracia. De una forma más elaborada, se puede hablar de «élites», de élites reformistas provenientes del régimen franquista y de las élites procedentes del antifranquismo, pero en última instancia el discurso no cambia: todas hicieron lo que debieron, todas fueron conscientes de la importancia del momento histórico, todas contribuyeron, con su lucidez y sentido de la responsabilidad, a crear y recrear el gran instrumento que hizo posible la transición: el consenso.
Читать дальше