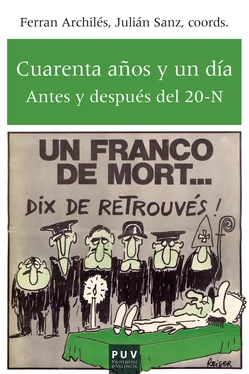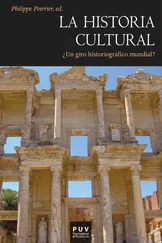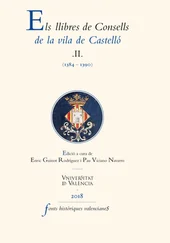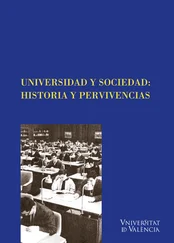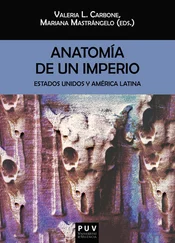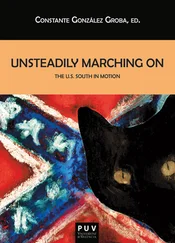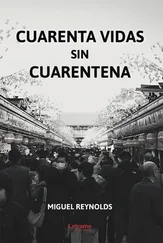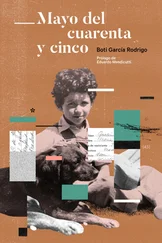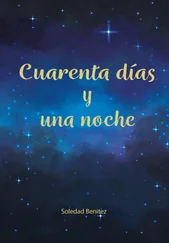desarrollismo había mutado las bases económicas y sociales del país en algunos aspectos decisivos. Por otra parte, se habían producido, vinculados al desarrollismo o no, importantes cambios en las bases culturales de la sociedad española. El entramado institucional del Movimiento, por su parte, tenía todavía en 1975 una presencia real, pero espectral desde el punto de vista de la sociedad. Si bien el franquismo estuvo lejos de no influir en varias generaciones de españoles, de no configurar actitudes y valores, tampoco generó una legitimidad autónoma o suficiente. De hecho, cabe hablar incluso de que en 1975 la dictadura atravesaba abiertamente una crisis de legitimidad, lo que, como es bien sabido, es el motor de casi todos los cambios políticos, revolucionarios o gradualistas. El régimen franquista no tenía otro fundamento que la legitimidad de la guerra y la feroz represión de la posguerra. Nunca quiso ni pudo hacerlo olvidar, más allá de espasmódicos conatos como la campaña de los «25 años de paz». La dictadura de Franco, en efecto, acabó como había empezado, matando, reprimiendo.
Por otra parte, crecida en el mismo seno del desarrollismo –y en cierto paralelo con lo que sucedía en Europa–, una generación de jóvenes no se sentía identificada ni poco ni mucho con los valores del régimen. Un nuevo movimiento estudiantil, un renacido movimiento obrero y la aparición de unos movimientos nacionalistas periféricos de considerable atractivo trazaban un frente de lucha en el que la oposición creció. Una parte de la sociedad española demandaba cambios, pero ¿cuántos? y ¿cómo? En definitiva, ¿cuál era la fuerza real de la oposición antifranquista? Nadie lo sabía. De hecho, la oposición antifranquista aprendió muy rápido a adaptarse. Tal vez deberíamos hablar de nueva oposición posfranquista, tales fueron sus nuevas coordenadas.
La oposición posiblemente sobreestimaba sus fuerzas, al tiempo que contemplaba el Estado franquista como un régimen podrido, pero que contaba con la amenaza y el uso de una notable capacidad represiva. Por su parte, el aparato de la dictadura aparentaba confiar en que todo estaba atado y bien atado, aun sin llegar a creerlo del todo –en especial en sus sectores más conscientes de los cambios en el país–. Por supuesto no es posible saber quién tenía razón, pues lo verdaderamente importante es analizar los horizontes de expectativas de unos y otros el 20-N, para comprender qué motivó sus decisiones, sus apuestas o temores. El futuro no estaba escrito, tenía que escribirse y nadie tenía otra cosa que borradores de guiones que iban corrigiéndose a cada paso y que, tergiversaciones interesadas al margen, poco tenían que ver con lo que sucedió posteriormente. Aunque después se haya mitificado hasta la náusea la supuesta clarividencia del piloto del cambio, la voluntad de consenso o la sempiterna prudencia de los secretarios generales.
Cuarenta años y un día. Antes y después del 20-N propone explorar, a través de sus doce capítulos, una reflexión diversa y plural sobre los años anteriores y posteriores y sobre el propio significado de la jornada de la muerte del dictador. Se trata de la primera obra publicada en España que toma aquella jornada como eje para el estudio tanto de la última década del franquismo, como de su legado inmediato en los años de la que acabaría por llamarse transición democrática. Cuarenta años y un día. Antes y después del 20-N está construido desde un planteamiento plural e interdisciplinar que contempla perspectivas de historia política, social y del género, además de análisis de la representación audiovisual. Esta obra agrupa a trece especialistas de Francia, Italia, Portugal y España, procedentes de nueve universidades. En el origen de este libro se encuentra la jornada de estudios «Abans i després del 20-N» celebrada en Gandia el 20 de noviembre de 2015, precisamente en el cuarenta aniversario de la muerte de Franco. La jornada se celebró en el marco de las actividades del Centre Internacional de Gandia y bajo los auspicios de la Càtedra Alfons Cucó de la Universitat de València. Pero el libro que el lector tiene ahora en sus manos no se limita a reproducir las intervenciones de los ponentes de la jornada, sino que presenta capítulos nuevos, elaborados tras los debates allí suscitados. Además, se han añadido para esta edición dos textos de autoras que no pudieron estar presentes en la jornada de 2015.
En Cuarenta años y un día. Antes y después del 20-N el lector encontrará dos capítulos, redactados por Nancy Berthier y José Carlos Rueda, dedicados a la representación audiovisual de la muerte de Franco y a la construcción y fijación en la memoria de la jornada del 20-N convertida ya en numerónimo. Otros dos apartados están dedicados a fijar los marcos interpretativos del tardofranquismo, el de Alfonso Botti, así como del periodo posterior de la transición desde una perspectiva abiertamente crítica con las interpretaciones vigentes, el de Ismael Saz. Por su parte, el estudio de la represión franquista es analizado por Pau Casanellas, y continuado en el análisis de la violencia política en la transición por Sophie Baby. Además, la aportación de Borja Ribera se ocupa de esta misma cuestión para el caso insuficientemente conocido del País Valenciano. El análisis de la principal fuerza política del antifranquismo, el Partido Comunista de España, es abordado por Emanuele Treglia y se complementa con el del injustamente valorado movimiento contracultural, analizado por Mónica Granell, y con el capítulo sobre el movimiento feminista por parte de Irene Abad. Por último, el estudio de la cuestión nacional en el tardofranquismo y la transición es abordado por Ferran Archilés en la dimensión de los proyectos de articulación territorial, mientras que Vega Rodríguez-Flores se centra en el estudio del Partido Socialista Obrero Español y Leyre Arrieta en el análisis del caso vasco y especialmente del PNV.
Cuarenta años y un día. Antes y después del 20-N no aborda todos los ámbitos de estudio posibles, ni pretende cerrar ningún debate. La voluntad de la obra es la de ofrecer de manera conjunta, y por primera vez en el ámbito editorial español, una reflexión multidisciplinar sobre los significados del momento histórico que supuso la muerte de Francisco Franco. Por ello se recogen aquí miradas muy diversas, de autores de generaciones también diversas –aunque con especial atención a los autores más jóvenes, que no vivieron aquella jornada o figura en recuerdos brumosos– y de procedencias teóricas y geográficas igualmente plurales.
Los coordinadores de este volumen quieren, en primer lugar, agradecer a todos los autores su disponibilidad a participar en esta obra y el esfuerzo por ajustarse a plazos y extensiones no siempre amables. Asimismo agradecen al Centro Internacional de Gandia, en la figura de su director Josep Montesinos y de Isabel Luján, haber posibilitado la celebración de la jornada que está en la base de este libro. Agradecimiento que se hace extensivo al Departament d’Història Contemporània de la Universitat de València y a su director Anaclet Pons, por la financiación para la edición del volumen. Por último, quieren agradecer a Publicacions de la Universitat de València, y en especial a Vicent Olmos, su disponibilidad a aceptar la publicación de Cuarenta años y un día. Antes y después del 20-N .
I.
ENTRE LA DICTADURA Y LA DEMOCRACIA
1. NO SOLO ÉLITES.
LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA
Ismael Saz Universitat de València
Para situar esta exposición conviene partir de dos precisiones iniciales, desde mi punto de vista, fundamentales. En primer lugar, entiendo la transición a la democracia como un pasaje de un tipo de régimen dictatorial a una democracia parlamentaria. Es decir, como un proceso político delimitado por el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente de gobierno en julio de 1976 y la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978. La primera fecha, porque es entonces cuando los principales actores, tanto los «reformistas» que vienen del régimen como los que lo hacen de la oposición antifranquista, son conscientes de que había que «transitar» necesaria e ineludiblemente hacia la democracia. La disyuntiva fundamental venía a fijarse por lo tanto no ya en el objetivo final del proceso –la democracia–, sino en el quién dirigiría el cambio; lo que obviamente afectaba a algunas de las características y de los tiempos de dicho tránsito. La fecha conclusiva es clara: en diciembre de 1978 se cierra un proceso constituyente que significa no otra cosa que la existencia de un sistema democrático en España. La segunda precisión a que me refería es la que pretende situar la transición política a la democracia parlamentaria, tal y como la hemos definido, como una parte, solo una parte, de algo mucho más amplio: la lucha por la democracia y su conquista definitiva.
Читать дальше