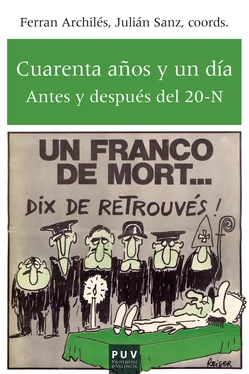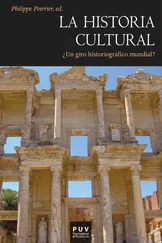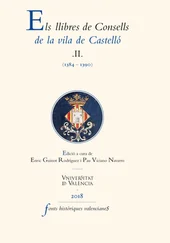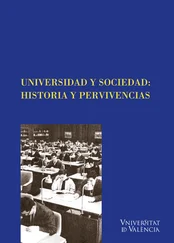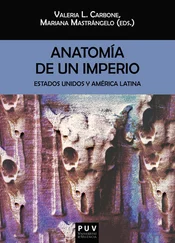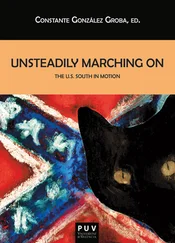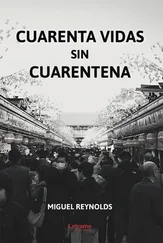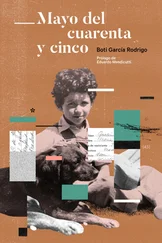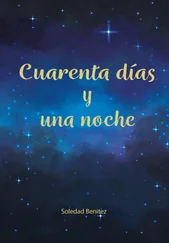1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 LOS DOS CUERPOS DEL CAUDILLO
Desde el periodo de la Guerra Civil se había puesto en marcha un tratamiento propagandístico que ubicó la figura de Franco en el centro de un dispositivo ideológico que lo impuso como razón de ser del régimen (el franquismo ) a lo largo de los casi cuarenta años que duró. Como lo subrayó Vicente Sánchez-Biosca en un volumen dedicado a la «iconografía» del Generalísimo, «[l]a imagen de Franco ocupó durante un tiempo dilatado [...] espacios públicos y privados de la vida española», imponiéndose de manera «casi ubicua en zonas amplísimas del intercambio humano y social de los españoles, produciendo consecuencias en la vida cotidiana que todavía no han sido suficientemente evaluadas». 3 Estaba presente su efigie en espacios públicos y privados, recogida en unos soportes muy variados, imágenes fijas (fotografías, carteles, pinturas, sellos, esculturas, monedas, etc.) o en movimiento con el NO-DO y posteriormente también en televisión. 4 Si bien esta imagen ostentó varias dimensiones, tanto sincrónica como diacrónicamente, y tendió a un principio de humanización cada vez mayor «entre el ocio y la intimidad», 5 según iba envejeciendo el Caudillo, no obstante, al ser severamente controlada, obedecía a una obstinada ocultación de lo que Kantorowicz llama el «cuerpo natural». Según su teoría de los dos cuerpos del rey, que podemos aplicar en sus grandes líneas a la figura de Franco, por el carácter absoluto y vitalicio de su régimen, el rey obedece a una lógica dual, dotado por una parte de un «cuerpo natural», «mortal, sujeto a todas las enfermedades que acaecen por naturaleza o accidente, a la debilidad de la infancia o de la vejez y a las deficiencias», y por otra parte de un «cuerpo político», fundamentado en un principio de desmaterialización, «desprovisto de infancia, de vejez y demás debilidades o defectos naturales a los cuales se expone el cuerpo natural». 6 La manera en que, en las representaciones de Franco, se ponía de relieve el «cuerpo político» (la función) contra el «cuerpo natural» (el individuo) descansaba en un control de las imágenes destinado a escenificarlo como lugar del poder y esto, incluso cuando se le fotografió o filmó con un afán humanizador que no conseguía escapar de cierta solemne rigidez. 7 A pesar del creciente debilitamiento del «cuerpo natural» del Caudillo, debido a la vejez y a la enfermedad, en particular un Parkinson detectado en 1964 y cada vez más visible, las cámaras fotográficas o de televisión se empeñaban en despojar las imágenes fotomecánicas de todo lo que pudiera distraer la atención del «cuerpo político» con el propósito de «eludir la representación de un Franco a todas luces decadente, si no directamente patético», por ejemplo mediante «la omisión de planos cortos y la sustitución de estos por oportunas detenciones en los bellos parajes naturales por los que el homenajeado transita». 8 Incluso, cuando muy al final de su vida, el ejercicio técnico era sumamente complicado por una creciente senilidad muy difícil de ocultar, como en su última aparición pública en la Plaza de Oriente el primero de octubre de 1975, en cuyas imágenes oficiales se nota perfectamente cómo los operadores de te levisión española y del NO-DO se las tienen que ingeniar desesperadamente para que el espectáculo de su decadencia no saltara demasiado a la vista con un montaje fundamentado en el arte de la elipsis. Un poco más tarde, se decidió no difundir públicamente las imágenes que se hicieron de él en un acto por motivo de su santo, celebrado el 4 de octubre de 1975, porque eran ya imposibles de ocultar las flaquezas del «cuerpo natural». A partir de ahí no se vieron más imágenes de Franco vivo y el arte de la elipsis duraría hasta el momento de los funerales.
Si en los primeros días después de su infarto, contra la voluntad de los médicos, Francisco Franco pudo empeñarse en seguir con sus actividades habituales, en particular asistiendo al consejo de ministros del 17 de noviembre de 1975, en cambio, a partir de la grave hemorragia gástrica de la que es víctima, el 3 de noviembre, fue sometido a lo que hoy en día se condenaría como distanasia, es decir, la «prolongación médicamente inútil de la agonía de un paciente sin perspectiva de cura». 9 Son varios los motivos que se alegaron para justificar la voluntad de su entorno de hacerlo todo por mantenerle en vida, pero cualesquiera que fueran, produjeron ese auténtico ensañamiento terapéutico mientras que los comunicados oficiales sobre la enfermedad de Franco trataban de esconder la esperpéntica condición de «cuerpo natural» del anciano sometido a operaciones de gran envergadura y tratamientos sucesivos detrás de la retórica de índole técnico-médica evocada antes. El edificante último parte del «equipo médico habitual», redactado a las siete y media de la mañana del 20 de noviembre, fue en cierto modo el clímax de esta serie, en particular con la extensa enumeración de sus aterradores «Diagnósticos clínicos finales»: «Enfermedad de Parkinson. Cardiopatía isquémica con infarto agudo de miocardio anterosepial y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas recidivantes, con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis íleofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardíaca». 10
La «Operación Lucero» ya se había puesto en marcha para controlar ese momento tan temido del fallecimiento y la cuestión de la última imagen se había planteado para que la muerte del dictador quedara asociada a una imagen apacible que constituyera un recuerdo para la eternidad. Antonio Piga, un joven médico forense, había sido contactado para poder, llegado el momento, embalsamarlo rápidamente con el fin de poder exponer el cuerpo, 11 a partir de la madrugada del 21 de noviembre, en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid. Lejos de la realidad cruda del último parte médico, la última imagen de Franco, después de una larga elipsis, se reanudaba con un principio de desmaterialización destinado a borrar su condición «natural» para poner de realce el «cuerpo político». Las cámaras fotográficas o cinematográficas pudieron entonces elaborar el «último retrato» del Caudillo en una tradición decimonónica, 12 pero cuyo paradigma se fundamentaba en el concepto medieval de la belle mort en el que «el lecho de los muertos se suele arreglar para figurar una digna exposición y borrar las huellas de la agonía: el último retrato está autorizado cuando todo está en orden. Pues está conforme con la visión permitida al público, a menudo arreglada por el mismo muerto. [...] La muerte tiene que ser hermosa». 13 Fue la imagen apacible de un Caudillo reposando en un lujoso féretro, cuidadosamente embalsamado por Antonio Piga y vestido con su uniforme de capitán de los ejércitos, la que se quiso asociar oficialmente con la muerte del dictador, para que quedara grabada para la eternidad en las retinas de los españoles.
De modo que lo que se va a tratar de reconquistar audiovisualmente desde el periodo de la Transición es en realidad la materialidad de un «cuerpo natural» prohibido, según un principio de «visibilización» de la agonía, con unos fines muy diversos en función del periodo y del tipo de producto audiovisual. A partir de un corpus reducido de tres películas de índoles variadas, estudiaremos unas estrategias de elaboración narrativa y visual del acontecimiento, correspondientes a tres grandes momentos, desde el periodo de la Transición hasta los años 2000. La primera recurre a la imaginación, con la ficción Hic digitur dei (1976) de Antoni Martí, en el ámbito del mundo de la contracultura de los setenta. Casi veinte años después, el documental Así murió Franco (1994) de Carlos Estévez adopta un dispositivo casi opuesto, bajo el signo de un afán investigador por descubrir la verdad de lo que pasó durante esas semanas. Por fin, en los años 2000, con la distancia temporal, es la recreación ficcional la que permite recuperar, desde la memoria, la invisible agonía en ¡Buen viaje Excelencia! (2003) de Albert Boadella.
Читать дальше