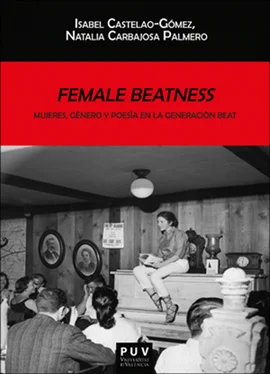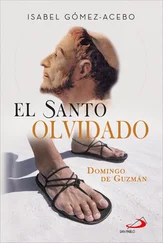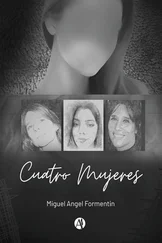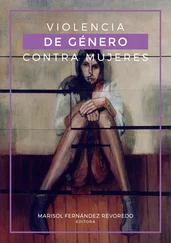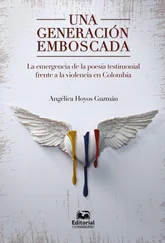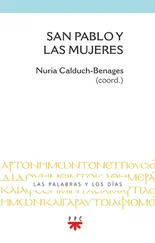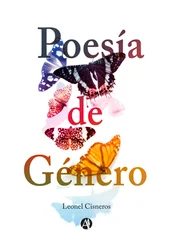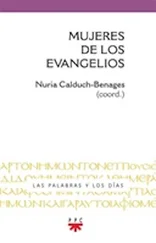Lo cierto es que las Beat carecían de un espacio de representación y un reflejo de sus vidas reales en los medios y en las obras de los autores Beat, trasladándose así de su posición como agentes culturales y sujetos sociales a un segundo plano decorativo y sexual desde el silencio y la elisión. En este aspecto, la denominación de “narrativas parasíticas” para definir la naturaleza de opuestos encontrados en la que se desarrollaron la contracultura Beat y la normatividad aceptada (los Square), como propone Nancy Grace, parece acertada. Ambas se retroalimentaban en su reflejo de opuestos e identidades, sobre todo en el sexismo implícito en las dinámicas de género que compartían. La necesidad mutua de la mirada del otro para mantener sus propios sistemas acercaba más que desunía las narrativas de normatividad y rebeldía. Esta es la razón por la cual Steven Belletto se atreve a sugerir al principio de The Cambridge Companion to the Beats que “las brechas que separan las culturas normativa y bohemia, el mundo ‘hip’ y el ‘square’, no son tan profundas como se suele pensar: cuando hablamos de los Beat, siempre está en juego una relación dinámica entre los dos ámbitos” (2017(a): i). 19
El pertenecer o no pertenecer, el insiderness vs. outsiderness de doble vía tanto para los Beat como para los llamados Square (ambos están dentro de un grupo de referencia pero fuera del opuesto) (Belletto 2017(a): 5), depende pues de un juego de percepción y oposición que también se construía dentro del propio movimiento. La percepción y valoración de la definición de lo Beat también se sustentó en artículos críticos de los propios Beat sobre el fenómeno. “The White Negro” (1957) de Norman Mailer, por ejemplo, conecta a los hípsters con la tradición afroamericana de disidencia y filosofía vitalista basada en el presente, el cuerpo, el instinto y lo primitivo para sobrevivir a la decepción de la naturaleza humana subyacente a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. La crisis de la condición humana, considera Mailer, es superada por una filosofía de acción y pasión que los Beat practican desde lo que describe como una “psicopatía” anti-social, la cual devuelve al individuo a orígenes instintivos como principio de búsqueda de nuevos valores en contraste con el intelectualismo del existencialismo europeo.
John Clellon Holmes, en su respuesta a Mailer en “The Name of the Game” (1965), percibe a los beatniks como intelectuales y artísticos, y a los hípsters como instintivos y vitalistas. Pero ambos, dentro del compendio Beat, buscaban la definición de una nueva conciencia generada por sus propias circunstancias históricas y culturales y como reacción contra la generación anterior. Sin creer en la acción colectiva, como lo harán los hippies, los Beat, según Holmes, se centraban en un nihilismo e idealismo característicamente estadounidenses en busca de respuestas sobre la naturaleza humana, no a través de la oposición violenta y la gratificación del ego, como sugiere Mailer, sino a través de un renacer de conciencia y de valores que reflejen la autenticidad del ser. Alan Watts, en “Beat Zen, Square Zen and Zen” (1958), expande la explicación de la nueva filosofía Beat al ámbito espiritual.
El interés del movimiento por el budismo zen indica la búsqueda de valores sobre el ser y el entorno fuera de la moral judeocristiana imperante. A través del profundo autoconocimiento de los discursos culturales interiorizados, la juventud Beat, desde un romanticismo que se fija en lo ajeno o lejano, abraza la sabiduría zen que se construye desde la experiencia y la interrelación entre lo espiritual y lo material. De este modo, anticipa un postmodernismo opuesto al racionalismo en su inquietud por lo no conceptual y lo vivencial, que le facilite ser dentro del desasosiego de la fluidez, lo transitorio y la inseguridad del mundo moderno.
Estos artículos anteriores seguían negando la experiencia Beat femenina desde una autoridad masculina encubierta por una aparente “neutralidad” a la hora de definir el movimiento y sus preceptos de forma global. En sus ejercicios de interpretación y definición desatienden a sujetos y prácticas que permanecen fuera de su espacio definitorio sobre lo Beat, y por lo tanto repiten un discurso de pertenencia y no pertenencia ( insiderness y outsiderness ) en torno al género dentro del propio movimiento.
Por ejemplo, en relación a la conexión con los márgenes sociales, étnicos y de clase con los que la cultura afroamericana provee a la filosofía Beat, como sugiere Mailer, habría que cuestionar la condición ya de margenes sociales y culturales que asumían las mujeres por el mero hecho de serlo. Las mujeres Beat reconocían la gran influencia afroamericana dentro de la estética del movimiento, pero partían de una posición diferente para asumir modelos de marginalidad social y de clase que la de los hombres Beat que emulaban la negritud. La decisión, por ejemplo, de abandonar la universidad o sus núcleos familiares las convertía ya en transgresoras sociales y en clandestinas, marginales dentro de su propia marginalidad de género.
Como consecuencia de la guerra mediática y el énfasis que se dio a las caóticas vidas bohemias de autores Beat (es decir, episodios de drogas, experimentación sexual, vidas inestables o locura), resaltadas también en numerosos trabajos biográficos a partir de los setenta y a raíz de la muerte de Kerouac, se entiende que la nueva aproximación al movimiento desde los noventa se centre, sobre todo, en el análisis de las obras literarias, acentuando el estudio estético y poético sobre el fenómeno social y el “culto a la personalidad” de las figuras destacadas. Hilary Holladay considera que la aproximación biográfica interfiere en el estudio objetivo de las obras como artefactos literarios y oscurece una postura de autoridad de las obras Beat en el continuo de historia literaria estadounidense (152).
Sin embargo, en relación a las autoras Beat, la atención al recorrido de sus vidas como artistas y sujetos sociales es necesaria para dar a conocer su participación en la historia del movimiento, para visibilizar a autoras poco conocidas, así como para reflejar la interrelación entre creatividad y vida bohemia como mujeres, ya que este aspecto es un foco temático constante en sus obras. Las escritoras de segunda generación Beat demuestran esta necesidad de reinscribir sus vidas en la historia y completar con perspectivas, memorias, y voces propias la elisión de su participación y agencia en el movimiento a través de ficciones autobiográficas escritas años después.
Las memorias son el género literario escogido por muchas de ellas para expresar sus experiencias de female Beatness llenas de complejidades y obstáculos durante los años cincuenta. Algunas razones para ello pueden encontrarse en la retrospectiva de la madurez y la influencia de la conciencia feminista de segunda ola durante los setenta, factores que sin duda ayudaron a entender la urgencia de dar voz a su parte de la historia y posicionarse ante sus experiencias pasadas de forma distinta. 20Entre las principales memorias de escritoras Beat encontramos: Troia: Mexican Memoirs (1969) escrita por Brenda Frazer; Minor Characters: A Beat Memoir (1983) escrita por Joyce Johnson; How I Became Hettie Jones (1990) escrita por la autora del mismo nombre; y Memoirs of a Beatnik (1969) y Recollection of the My Life as a Woman (2001) escritas por Diane di Prima. 21
En todas ellas, la escritura aparece como catarsis creativa, dando solución a la búsqueda identitaria durante sus años Beat. Esta búsqueda se centra sobre todo en la resolución de una complementariedad entre sus experiencias como mujeres y sus aspiraciones artísticas. Dentro de las experiencias como mujeres, las relaciones heterosexuales y sentimentales con autores Beat aparecen, en la mayoría de los casos, como centrales en su recorrido vital, por ser vínculos directos con el mundo artístico. Los caminos para ofrecer interpretaciones y percepciones de sus experiencias, del entorno en el que vivían y su participación en él son diversos: desde el enfrentamiento directo con el trauma (Frazer), hasta la sátira y la autocaricatura (Di Prima en Memoirs of a Beatnik ). Sin embargo, la forma de ofrecerse un espacio en el que reescribir su historia y reinscribirse en la historia Beat es común a través de la reflexión, el recuerdo y el juego entre creatividad y realidad al reconstruir sus vidas. Además, comparten un énfasis en los hechos del día a día, las decisiones cotidianas, formas de interrelación e intimidad, deseos y obligaciones, la sexualidad, la maternidad; en otras palabras, en la identidad femenina a través de la cotidianidad y la transgresión bohemia.
Читать дальше