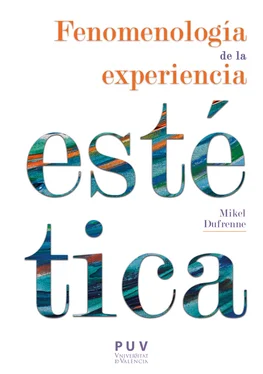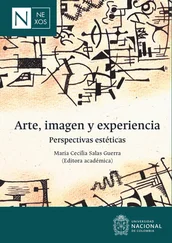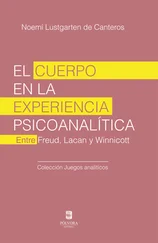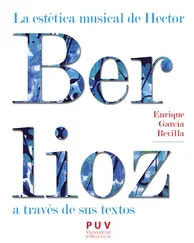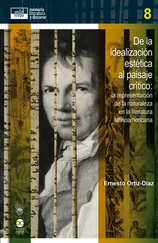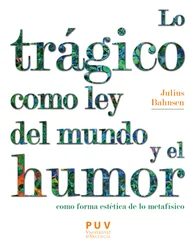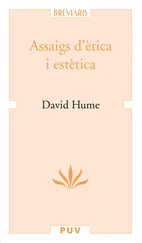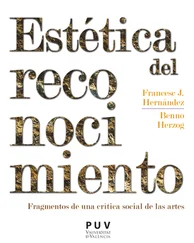15. «Espacio de la pintura», en La profondeur et le rythme , p. 9.
16. Lapicque muestra muy bien cómo la experiencia perceptiva ordinaria forma ya parte del sueño y cómo el espacio vivencial se halla en el fondo del espacio soñado; de ahí se deriva que «lo que es fatalmente soñado en el mundo natural, el espacio propiamente dicho, se decanta sin oposición alguna hacia el puro espacio pictórico» ( La profondeur et le rythme , p. 25).
17. La teoría bergsoniana de la imagen coincide con lo que, en un lenguaje muy diferente, Merleau-Ponty describe bajo el nombre de existencia: una concordancia fundamental, prereflexiva, del sujeto y del objeto al nivel del propio cuerpo. Retomaremos esta cuestión más ampliamente en otro lugar.
18. La idea es desarrollada por Touchard en Dionysos . Esto no significa que el teatro no pueda ser psicológicamente verdadero; entiéndase esto bien.
19. «Las categorías dramáticas se vinculan a lo que sucede ; califican la acción en tanto que acontecimiento productor de una situación» ( L’essence du théatre , p. 168).
20. Por esto la novela siempre está tentada por la psicología. Pero «psicologizar» es siempre un peligro, y muchos novelistas han optado por una psicología que se burla de la psicología: hasta el personaje principal queda más bien mostrado que explicado, y así, por añadidura, obtienen del lector el máximo grado de participación, porque el lector ve en lugar de pensar.
21. Importa poco aquí saber si esta naturaleza es de hecho un acto de la libertad, como quiere Sartre; ya que se trata en este caso de una libertad que no es mía: la elección primera no es una verdadera elección, es decir reflexionado y asumida y en consecuencia auténtica; la verdadera libertad supone una conversión radical. Jeanson lo ha indicado muy bien: «Es ya de hecho una elección libre y que es mía, pero paradójicamente me queda por hacer mi libre elección de mí mismo» ( La morale de Sartre , p. 305).
22. Sin embargo, se exige a los críticos que pronuncien su juicio, y sabemos que desde luego su función no es despreciable. Pero lo que se espera de ellos son juicios de existencia más que de gusto: que digan lo que es la obra, cómo está hecha, lo que dice, en la medida en que pueda traducirse, lo que de nuevo aporta.
23. De la misma manera, según lo repite Croce siguiendo a Hegel, universaliza su propio contenido, no elaborando con ello una esencia abstracta, sino independizándola a las determinaciones que, en el mundo natural, no cesan de disfrazarla y de alterarla: la silla de Van Gogh es a la vez una silla y la silla, la que tiene su significación en sí misma sin que nada pueda arrancársela. Pero convendría observar que este universal no es tampoco el universal del Logos, tocado por el saber absoluto, si es accesible, sino un universal que se manifiesta aunque de hecho no encuentre su expresión más que estéticamente.
24. Subrayemos que el hermetismo es una característica de la obra misma, que no conviene medir por la incomprensión del público: incluso cuando se la comprende, la obra oscura permanece, como tal, oscura; no es como un jeroglífico que uno puede traducir, o un sueño que haya que descifrar; lo que es oscuro es su sentido mismo, y no la forma la que no se adecua a su contenido. Hay para el sentimiento estético evidencias confusas.
25. Reencontraremos más tarde esta unidad de la singularidad y de la universalidad; el hombre no alcanza al hombre renegando de sus diferencias, como tampoco inversamente, cultivando sus diferencias no llegará a ser más profundamente el mismo; solo lo conseguirá realizando en él lo humano plenamente
4.
El objeto estético entre los demás objetos
Debemos ahora comparar el objeto estético con los otros objetos que la percepción descubre y que, por ingenua que sea, diferencia en el mundo: es decir, muy empíricamente, los seres vivientes, las cosas, los objetos usuales y los objetos significantes. Este será el medio mejor de acercarnos al ser del objeto estético, tal como nos informa la percepción que el solicita y por la cual es objeto estético. Pero una doble objeción previa puede detenernos: ¿es legítimo oponer el objeto estético en tanto que objeto percibido a los otros objetos? Sí, ya que todo objeto es percibido, y además porque el objeto estético, para ser percibido no debe de ser menos real que los otros. Cuando los objetos que consideramos hermosos se convierten en estéticos bajo nuestra mirada, nuestra percepción no crea desde luego un nuevo objeto, lo que hace es rendir tributo solamente al objeto, y para ello es necesario que el objeto se preste a esta «estetización». Convirtiéndose en objeto estético, no es otra cosa más que lo que es, aunque la percepción le atienda de una manera especial: solo sufre una metamorfosis en sí mismo, de manera que en el mismo el aparecer le altera. Sin embargo, todos los objetos, si son percibidos estéticamente, pueden convertirse en objetos estéticos; ¿cómo oponerlos al «objeto estético»? ¿No habíamos admitido que no convenía circunscribir demasiado rigurosamente, a no ser por razones de método, el dominio de los objetos estéticos, como tales susceptibles de belleza? Pero también hemos convenido que el objeto estético por excelencia es la obra de arte, de manera que si identificamos el objeto estético con la obra de arte, tenemos derecho a oponerlo a los otros objetos que no son estéticos más que en potencia o por añadidura. Podemos, pues, investigar lo que distingue al objeto estético-obra de arte de los demás objetos que no son estéticos, a no ser accesoriamente. Únicamente a condición de que se privilegie la obra de arte, puede concebirse una idea adecuada de la idea estética. De rechazo, habrá que insistir sobre lo que los otros objetos; poseen esencialmente de no estético, sin olvidar, no obstante, que pueden convertirse en estéticos y hasta pretender serlo. Pero si se desea comprender cómo pueden serlo habrá que estudiarlos a la luz de la obra de arte. Sin embargo, nuestra intención es solo describir los caracteres propios del objeto estético específico y subrayar su diferencia más bien que intentar seguir el camino inverso y buscar cómo la vida, la naturaleza o la industria imitan al arte y producen objetos que requieren una percepción estética.
I. EL OBJETO ESTÉTICO Y LO VIVIENTE
La confrontación de lo viviente y del objeto estético no nos ocupará mucho tiempo. Aunque seamos proclives a descubrir analogías entre el objeto estético y lo viviente, a pesar de que lo viviente detecte ciertas cualidades estéticas, la confusión no es posible, y lo viviente, al menos si lo consideramos bajo la forma característica del ser animado, ya que lo vegetal, para una conciencia espontánea, no parece poseer igual grado de vida, constituye un sector muy determinado de la realidad. Solo para la conciencia reflexiva, cuando esta rechaza las evidencias primeras y la simplicidad de la distinción, surge la cuestión de una continuidad entre la materia y la vida, y la de las formas limítrofes que, en el espacio o en el tiempo, pueden asegurar esta continuidad. Pero sabemos que el niño desarrolla muy pronto comportamientos diferentes ante una persona un animal o una cosa inerte: lo viviente se le aparece ya con un rostro propio, irrecusable. ¿Acaso no se siente tentado a extender a lo inanimado los rasgos que observa en lo animado? Mas podría demostrarse que el animismo infantil es metafórico o, si se prefiere, de «mala fe»: la niña que juega a ser mamá con su muñeca distingue muy bien su muñeca de un niño verdadero, como el alucinado distingue los pinchazos que siente de la dosis de cloruro etílico que el médico le aplica. El mismo niño que golpea la mesa con la que ha tropezado –Jerjes que azota el mar no ignora que la mesa es de madera, e insensible, ya que sabe en otros momentos utilizarla como cosa y desde luego no espera que la mesa se queje cuando él con un cuchillo se entretiene haciéndole cortes, que no son realmente heridas; lo que simplemente ocurre es que el niño, como el adulto, es capaz de experimentar emociones que trastocan momentáneamente la fisionomía del mundo. Lo mismo acontece con el animismo adulto: la etnología moderna es unánime en reconocer en el primitivo un pensamiento positivo, es decir en primer lugar la aptitud a diferenciar los diversos sectores de la realidad; ya Comte, definiendo el fetichismo porque «la noción primitiva del orden exterior no distinguía en absoluto la materialidad de la vitalidad», 1mostraba «la íntima dislocación» que la astrolatría introducía en el sistema y la inmanencia de la positividad en la mentalidad primitiva. Una fenomenología del animismo debería por tanto distinguir:
Читать дальше