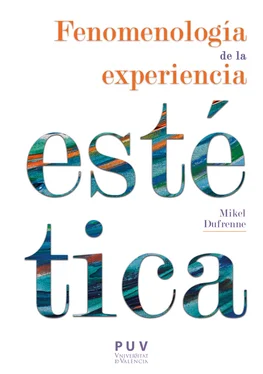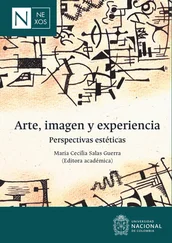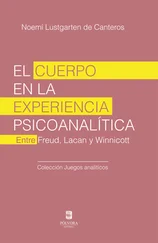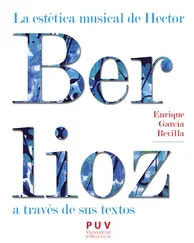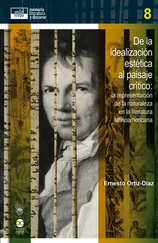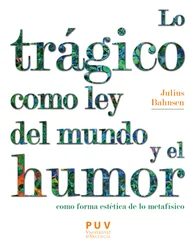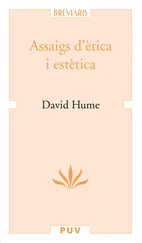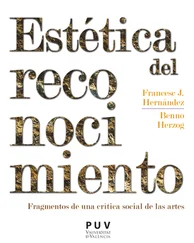Así es como la obra de arte forma el gusto; incluso por su sola presencia, como lo ha indicado Alain y como testifican las artes ceremoniales, y también la música y la poesía etc., disciplina las pasiones, impone el orden y la medida, deja el alma dispuesta en un cuerpo apaciguado. Pero además la obra de arte reprime lo que existe de particular (bien sea empírico, históricamente determinado o bien nuevamente caprichoso) en la subjetividad; más exactamente, convierte lo particular en universal, 23y obliga al testigo a ser ejemplar. Invita a la subjetividad a constituirse como pura morada, abriéndose libremente al objeto y al contenido particular de esta subjetividad, a ponerse al servicio de la comprehensión en lugar de ofuscarla haciendo prevalecer sus inclinaciones. La obra de arte es una escuela de atención. Y a medida que se desarrolla la aptitud «a abrirse», se facilita la aptitud a la comprensión, comprensión que alcanza a todo cuanto debe ser comprendido, es decir la penetración en el mundo que abre la obra. Sin duda, diremos que la comprehensión puede ser ayudada por una reflexión o un aprendizaje previos; pero al fin y al cabo se trata de comunicar con la obra, más allá de todo saber o de toda técnica: lo que precisamente define el gusto, y que el aficionado puede reivindicar con el mismo derecho que el experto.
Por medio del gusto el testigo se eleva a lo que hay de universal en lo humano: el poder si no de combatir el objeto estético, al menos de hacerle justicia, mediante lo cual el juicio del gusto es capaz de universalidad. Esta universalidad se manifiesta además en un segundo modo de acción del objeto estético: la creación de un público, dando esta vez al término un sentido más amplio que el precedente.
b ) La constitución de un público
Y en efecto, captaremos mejor el poder de la obra al observar que su testigo, incluso aunque esté solitario, no se halla solo: pertenece a un público, y la constitución de este público, su naturaleza propia, que no es solo la del público presente y necesario en la ejecución, y que además poseen ya las obras ejecutadas, atestigua la realidad de la obra y su acción sobre sus testigos. Lo importante es pues ver cómo este público tiende a encarnar y figurar a la universalidad que es también la del testigo solitario: es la multiplicación indefinida del testigo por que el testigo es indefinidamente multiplicable, haciéndose semejante a todo hombre al sobrepasar su particularidad.
Sin duda, este público es deseado por el espectador o el mismo testigo. Si el lector solitario experimenta confusamente la realidad de un público invisible, si tiene la conciencia de adherirse a una secreta sociedad de la que la obra es la contraseña, o de cooperar en una cultura de la que la obra es a la vez objeto e instrumento, esta consciencia responde a una necesidad suya: la emoción estética tiende a comunicarse y expandirse; busca sus confidentes y sus testigos. Y también sus garantías: la exigencia de público corresponde a una preocupación de seguridad; el juicio del gusto que ratifica y concluye la experiencia estética no se siente seguro de sí mismo si no tiene sus responsables; el homenaje de un público o de una tradición es, de hecho, el mejor patronazgo.
Pero es la obra la que desea y suscita este público. Tiene necesidad de él. Y sin embargo ¿acaso un testigo no es suficiente? Desde luego que sí, pero como el sentido de la obra es inagotable, el objeto estético gana con una pluralidad de interpretaciones. La lectura del sentido nunca se agota y el público siempre puede ampliarlo al multiplicarse. Ciertamente, si la obra es insaciable, no lo es al modo como pueda serlo el objeto cuyas determinaciones que le relegan al mundo exterior no se agotan nunca, ni como un hecho histórico, respecto al cual, incluso aunque la materia esté incontestablemente aclarada (Juan Sin Tierra estuvo aquí…), el sentido siempre pude de ser puesto en tela de juicio ya que no puede comprenderse perfectamente más que en conexión con la totalidad histórica; pues la obra se destaca, por el contrario, de su contexto espacio-temporal: se halla en el espacio y en el tiempo universales como si instituyese un espacio y un tiempo que le fueran propios. Más bien habría que decir que la obra se muestra inagotable al modo como lo pueda ser una persona.
No se trata tampoco de que goce de una libertad desconcertante: no posee el carácter sospechoso de la mentira, ni los rasgos imprevisibles de un acto libre, la obra siempre permanece igual a sí misma. Pero el rostro que vuelve hacia nosotros, como si fuese un rostro humano, parece expresar siempre algo que va más allá de lo que nosotros podemos captar. Y sospechamos ya por qué; es que su sentido no se agota en lo que ella representa, y que podría ser definido, resumido, traducido, como la significación objetiva de un objeto inteligible, de la misma manera que se agota el sentido de un lenguaje prosaico. Lo que la obra representa no se entrega más que a través de lo que ella expresa, e incluso la expresión, aunque sea inmediatamente captada, continúa siendo inabarcable.
Pero lo más importante aquí es que el objeto estético gana en su propio ser con esta pluralidad de interpretaciones que se conectan a él: se enriquece a medida que la obra encuentra un público cada vez más amplio y una significación más numerosa. Todo ocurre como si el objeto estético se metamorfoseara, como si creciese en densidad o en profundidad, como si algo de su ser se transformase por el culto al que se le somete y del que es objeto central. No podemos, en consecuencia, decir con Sartre que sea indiferente para la obra el sobrevivir a su autor y merecer una «inmortalidad subjetiva»; esto solo sería indiferente para el propio autor que ya no estaría allí para felicitarse por ello. Pues esta inmortalidad no es solo consagración, sino también enriquecimiento. Y no creemos que esto desintegre la obra ni que la vuelva inofensiva: la obra que no muere continúa obrando; quizás, desde luego, no de la misma manera que la obra reciente, compuesta por un autor vivo y para un público vivo, y que a veces opera como un auténtico explosivo, pero sí que continúa siendo eficaz su potencialidad ya que obra en profundidad invitando al hombre a ser y no a hacer sin más e inmediatamente: es un poco como la diferencia que existe entre el panfleto político y la obra literaria. Por ello podemos decir que el público continúa creando la obra al añadirle nuevos sentidos, como si el respeto y el fervor que se siente ante una obra de arte fuesen en sí mismos creadores. ¿No puede desde luego afirmarse que esto es lo que ocurre también en las relaciones interhumanas? Lo que esperamos de nuestro amigo, lo que nuestra amistad espera de él, es que sea él mismo, y termina por serlo: así la obra se asegura a sí misma y se enriquece por la conjura del público.
Mas ¿cómo suscita la obra a este público? ¿Cómo justificar, por otro lado, que un público pueda constituirse y funcionar como tal incluso cuando las circunstancias de la percepción estética no nos lo hacen visible? Antes que nada, hay que tener en cuenta que este público no es esencialmente una reunión de individuos, dado que no es la extensión indefinida de las relaciones de un tú y un yo, sino la afirmación inmediata de un nosotros. Incluso en el teatro, las miradas no se enfrentan ni se miden, el proceso dialéctico del reconocimiento no se desencadena; las miradas permanecen fijas sobre el escenario y no se cruzan más que allí. El otro no se nos aparece en su singularidad provocadora sino como lo semejante, cuyo ser se reduce al acto personal que realiza en común con nosotros. Por el contrario, si permanecemos, aunque solo sea un momento, atentos a nuestro vecino, se convierte en el individuo concreto cuya presencia nos molesta, cuyas reacciones son distintas a las nuestras y sospechamos por ello que no ha debido entender nada de la obra: el público se diluye para dejar paso a una relación mutua de consciencias que funciona a otro nivel. El grupo no es un grupo «esencialmente social» salvo si, como dice Aron, se sobrepasan las relaciones de un tú y un yo. Y precisamente el objeto estético permite al público constituirse como grupo porque se halla ante una objetividad superior que vincula a los individuos y les obliga a olvidar sus diferencias individuales. Si el grupo implica, en tanto que social, un sistema de sentimientos, de pensamientos o de actos, al que el individuo se adhiere como sometiéndose a una norma exterior, el público es un grupo característico: constituye una comunidad real, fundada no sobre la objetividad de una institución o un sistema de representación, sino sobre la objetividad eminente de la obra. La obra nos obliga a reconocer nuestra propia diferencia, a hacernos semejantes a nuestros semejantes al aceptar, como él, la regla del juego de «ver» y casi de «admirar»; aquel que ronca en un concierto en lugar de escuchar, o el que se encoge de hombros en una exposición de pintura en vez de mirar, rompe el pacto que constituye el público, mientras que se sitúa al margen, como diremos más tarde, de la experiencia estética. La objetividad de la obra y la exigencia que comporta imponen y garantizan la realidad del lazo social.
Читать дальше