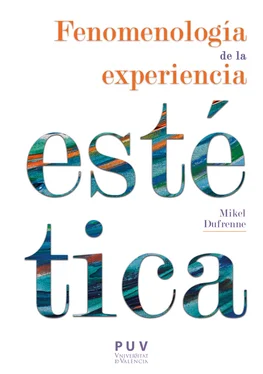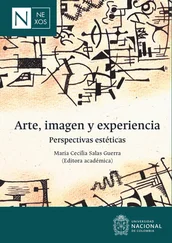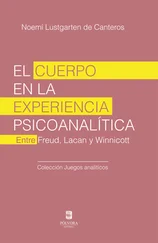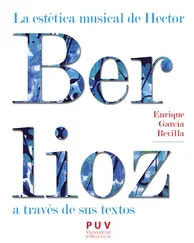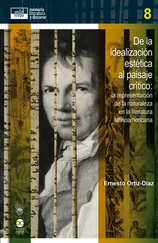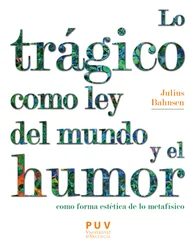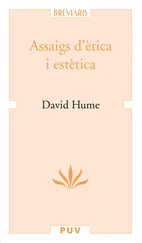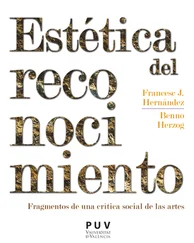Pero antes hay que volver a la cuestión que habíamos dejado en suspenso: en estas artes solitariamente fruidas, el espectador, que será el testigo ¿acaso no es primeramente una especie de ejecutante? Sin duda que 1a ejecución ha sido asumida por el mismo autor, de una vez por todas, y no se trata de que el espectador colabore en ello como lo hace, por ejemplo, en una representación teatral. Mas quizá podemos estar tentados en denominar ejecución, respecto a las artes plásticas, a esa especie de juego que el espectador debe desarrollar ante la obra para elegir o multiplicar las perspectivas que adopta ante ella; tal juego no es indiferente como lo sugería ya Hegel: 7la obra es un imán potente que atrae al espectador hacia los puntos en que debe colocarse para convertirse precisamente en testigo. Pero «ejecución» es posiblemente un término que dice demasiado, pues no se trata de producir algo sensible, sino de percibirlo; este concurso que el espectador aporta, que todo espectador aporta a cualquier tipo de arte, es el de la percepción estética que revela el objeto estético. Lo que existe en común entre el espectador y el ejecutante es solo el homenaje que su docilidad rinde a la obra, pero, en un caso para encarnarla y en el otro para captarla.
Sin embargo, el problema sigue planteado para la lectura. El teatro necesita la representación; cuando no la obtiene, hemos dicho que el lector no puede penetrar verdaderamente el sentido más que a condición de imaginar, a su manera, la representación, en suma, ejecutándola, al menos imaginativamente y por delegación. Mas ¿no es cierto que todo lector debe ser ejecutante para hacer pasar las palabras de la existencia abstracta del signo escrito a la existencia concreta del signo proferido, si el signo solo adquiere todo su sentido cuando es proferido? Sin desarrollar aquí toda una teoría del lenguaje, es necesario al menos distinguir las artes de la prosa escrita y la poesía. En una palabra, las artes de la prosa tratan las expresiones como instrumentos de un sentido, sin prestar demasiada atención a las calidades sensibles que manifiestan las palabras cuando son pronunciadas; más bien las calidades sensibles que se encuentran a veces en la lectura, son como la aureola de la significación: la palabra suena bien porque es justa, suena inusitadamente si la idea que introduce es extraña. Lejos de que el sentido sea inmanente a lo sensible, lo sensible, cuando aparece, es como un efecto del sentido; y lo que más generalmente aparece, son los signos sobre el papel, cuyo aparato puramente visual no posee gloria ni importancia propia, sobre los cuales la mirada no se posa como tal mirada, sino más bien como instrumento de comprehensión: el saber se absorbe y cuela a través de las palabras y acapara la atención. 8El lector va directamente al sentido; sin asumir una ejecución realizadora de lo sensible, es ante todo un testigo y, dado que el sentido, es decir el objeto representado, es aquí preponderante, se tratará de un testigo que se irrealiza o se espiritualiza para tomar posición en el interior del mundo representado, antes que un testigo situado en el mundo real en el que se despliega lo sensible.
Pero no sucede lo mismo en la poesía. Si se admite que la palabra solo designa en este caso cantando, que posee una «naturaleza» extraña e impenetrable (y no es un nuevo instrumento familiar), irradiante y opaca como lo sensible escultórico o pictórico, en la cual el sentido es captado y se transforma el mismo en una especie de naturaleza, de manera que es más bien «mostrado» que «dicho», en consecuencia hay que admitir que la palabra poética requiere una cierta y especial lectura. 9El lector debe asociarse al esfuerzo que hace el poeta para arrancar la palabra de su característica base utilitaria familiar e inconsciente y para restituirle un aspecto insólito y un poder de expresión semejante al de las cosas más que al de los signos; le es necesario leer en voz alta y de tal manera que el sonido llegue y golpee. ¿No bastará una lectura interior, en el mismo sentido en que hablamos de lenguaje interior? En rigor solo si tal lectura posee el carácter motor del lenguaje interior que confiere a este suficiente exterioridad como para que podamos leer a su través nuestro pensamiento; esta lectura en sordina asocia ya al ojo el aparato vocal y experimenta la resistencia y las virtudes del verbo. Si el gesto no acompaña a la palabra, cosa propia de los actores, es porque el poema no es un drama y que la palabra lo expresa todo por sí sola, a condición de ser «dicha»; 10pero ¿no se trata aquí, de alguna manera, de una especie de ejecución? ¿no cabe por ello decir que el lector es a la vez actor y espectador, lo que en el fondo es condición que sigue siendo básica en todo hablante?
Croce objeta que «la declamación, e incluso el recitado de una poesía no es esta poesía; es otra cosa, bella o fea, pero que es conveniente juzgar en su esfera propia … La poesía es una voz interior que ninguna voz humana puede igualar». 11Desde luego, es cierto que el recitado pueda abstraerse de lo recitado y juzgarse por sí mismo, tal como se juzga el trabajo de un actor, apareciendo entonces como un «acto práctico» diferente de «la expresión poética», al igual que lo técnico se opone a lo artístico. Esto también es cierto. Pero el problema radica en saber si este acto, aunque distinto de la creación, no es acaso necesario para el advenimiento, el darse, de la cosa creada como objeto estético; no decimos «constituyente», porque fenomenológicamente es la audición lo que es constituyente, sino simplemente decimos «presentante» ya que se trata de realizar lo sensible. No puede negarse esto a no ser que neguemos la inmanencia total del sentido en lo sensible dentro del objeto estético.
Croce, hegeliano por la idea, aunque bastante confusamente desarrollada, de que el arte universaliza lo particular, no lo es en grado suficiente como para afirmar resueltamente esta inmanencia, aunque subraya en su Estética «la unidad de la intuición y de la expresión» 12al aplicar su teoría de la «proposición especulativa» que identifica lo interior y lo exterior. Es llevado a ello por el hecho de que no se coloca nunca sistemáticamente en el punto de vista del espectador. Y que, de todas formas, estudia el arte más bien que la obra de arte. Lo que desea captar es el principio mismo del arte, 13es decir lo que denomina intuición: todo el capítulo primero de su Breviario de Estética es un comentario de la afirmación de que «el arte queda perfectamente definido si se le define como intuición», siendo la intuición verdaderamente tal «porque representa un sentimiento y brota de él». Por ello lo que Croce busca más que la poesía es lo poético, y de hecho lo encuentra tanto en la novela o en la tragedia como en la epopeya o la elegía. Podemos no obstante preguntarnos si esta investigación no implica una ontología más precisa, como la que hallaremos más tarde, por ejemplo, en Heidegger. Pero en cualquier caso no dispensa el desarrollo de una fenomenología de la obra específicamente poética tal como la cultura nos la propone y que un auténtico lector detecta. Y el desarrollo de esta tarea (en tanto que lectura distinta de la prosa, diferente de la lectura ordinaria en la que la vista es el órgano inmediato de la inteligencia) nos parece necesaria.
b ) El testigo
Si el lector se convierte en ejecutante, lo hace en todo caso para colocarse frente a la obra; para ser testigo. La obra le toma por testigo porque, así como el hombre quiere ser reconocido por el hombre en la célebre dialéctica hegeliana, también la obra tiene necesidad del hombre para ser reconocida como objeto estético. Contra todo subjetivismo, hay que decir que el hombre no aporta nada a la obra sino su consagración; Y ya veremos, al estudiar la actitud estética, que sin renunciar a ser el mismo, debe mantener ante la obra la actitud imparcial y lúcida del testigo; lo que implica asimismo la inteligencia particular de un testigo, ya que es con la inteligencia con lo que registra los hechos, es «cómplice» antes que juez.
Читать дальше