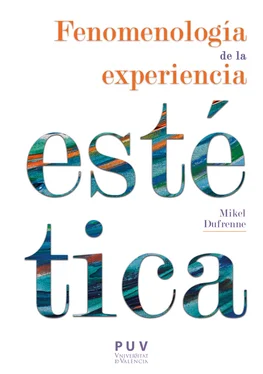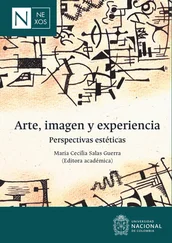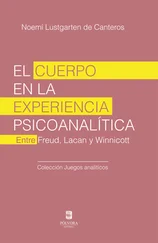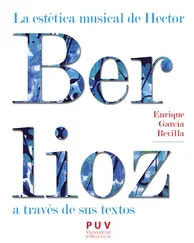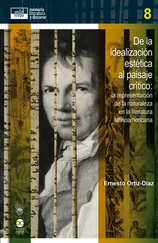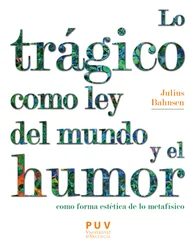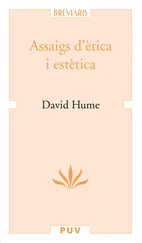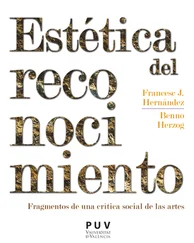Así, la ejecución verifica la calidad de la obra o al menos esta cualidad básica: el libre juego de lo sensible que el ejecutante despliega. Esto ya es suficiente como para establecer la responsabilidad del ejecutante: si manifiesta y exterioriza la obra, debe sin duda serle fiel. Pero, ¿fiel respecto a qué? Nos topamos con el problema del estatuto de la obra, incluso antes de la ejecución. Para el espectador o el crítico, e incluso para el intérprete, este problema halla su expresión en un círculo: cuando abandonamos la actitud estética para apreciar la interpretación de una obra, juzgamos la interpretación en función de la obra, porque conocemos la obra a partir de las interpretaciones. Sin embargo, es necesario reconocer y admitir una verdad de la obra, independiente de la ejecución o anterior a ella. Se trata menos aquí de saber si la ejecución satisface las exigencias de esta obra que, precisamente, postula ser ejecutada para ofrecerse como objeto estético. Por ello hablamos aquí de verdad, no de realidad: la realidad de la obra es lo que es según sea o no ejecutada; su verdad es lo que ella postula ser y lo que llega a ser precisamente por la ejecución: el objeto estético, este objeto al que nos referimos implícitamente para hablar de la obra y también para apreciar su ejecución. La ejecución revela y completa este ser de la obra, y solo tendremos una idea insuficiente de la obra hasta que no hayamos asistido a esta ejecución, o al menos que nos la hayamos imaginado. Pero, a través de la ejecución, apuntamos hacia la verdad de la obra y esta verdad es la que orienta nuestro juicio sobre las ejecuciones ulteriores o incluso acerca de la ejecución presente.
No obstante, ¿de dónde obtenemos la verdad de la obra sino de la ejecución? La necesidad de su aparecer es tal que la ejecución a veces orienta, y hasta altera, nuestro juicio imponiendo una cierta imagen demasiado exclusiva del objeto estético; así, La Muerte del Cisne está conectada en muchas memorias a la Pawlova, Petruchka a Nijinski, Kuock a Jouvet, Ondine a Madeleine Ozeray: encarnaciones quizá excesivamente perfectas y que parece que condenan a cualesquiera otras. No hay en ello peligro alguno, a no ser que tal interpretación se imponga apoyada por una tradición nunca contestada y no precisamente por su fidelidad; en este caso podría enmascarar el rostro de la propia obra y falsificar el juicio (e incluso, lo que sería más grave aún, pesar sobre la creación estética en la medida en que esta anticipa la ejecución y se regula en ella: ha sido necesario un Lifar para ampliar una concepción demasiado estrecha de la danza clásica, sin romper desde luego con la tradición, como ha sido necesario un Wagner y un Berlioz para dar a la orquesta una nueva amplitud, un Debussy para dar de nuevo al piano sus ocho octavas y al pianista una nueva familiaridad con su instrumento). Mas, dejando aparte estos casos excepcionales ¿no puede afirmarse que la ejecución inventa en cierta medida siempre la verdad de la obra? Es interpretación: es decir, que esta verdad no se halla fijada anteriormente y que, de una misma obra, son posibles diversas interpretaciones, de forma que la obra cambia así, según diversas épocas, su sentido.
Pero no debemos dejarnos tampoco arrastrar demasiado lejos por esta pendiente del relativismo estético. Sin duda alguna nuestra comprensión de la obra es solidaria con / de las ejecuciones, que se hallan ligadas a su vez a ciertos estados históricos del gusto: Molière no será nunca más representado como lo era por él mismo, ni comprendido o fruido como lo era en el tiempo del propio Molière. 5Esto desborda el problema de la ejecución, y tendremos ocasión de retomarlo más tarde: existe toda una vida de la obra a través de la historia, que apunta y desarrolla la historicidad de la cultura estética. Cada época privilegia ciertos objetos estéticos en detrimento de otros que ignora a veces totalmente, y la obra crece o decrece, se enriquece o se empobrece según el fervor que se le concede y el sentido que en ella se descubre. Respecto a la obra ejecutada, estos avatares son solidarios de los que rodean a la ejecución sea para condenarlos para seguirlos. Deberemos por ello repetir lo que ahora tenemos que decir de esta historicidad de las interpretaciones: en la historia parece o tiende a realizarse algo que sobrepasa la historia y que no tiene su verdad en la historia; es más, la historia no se ilumina y clarifica más que a la luz de ciertas estrellas o puntos luminosos fijos: si todo se hallase inmerso en el remolino de la historia no existiría la historia. Así, las diversas tradiciones de la ejecución componen por sí mismas una historia que tiende a manifestar la verdad de la obra a través de ensayos y errores múltiples, y esto porque ya hay una verdad de la obra, que necesita la ejecución para manifestarse, aunque juzgue a la vez tal ejecución.
Sucede, a veces, que para apreciar la calidad de la ejecución se recurre a las intenciones del autor; esto es lo que hacen los pertenecientes a la crítica de discos instituida por la radio, sin olvidar lo que esta referencia por sí misma puede tener de equívoca, ya que si, por ejemplo, hacen ver la enfática y vulgar interpretación que cierta grabación ha realizado del Requiem de Fauré, apelando a lo que hay de religioso en Fauré, saben muy bien que Fauré ha estado encargado del órgano de la iglesia de San Francisco Javier durante veinte años sin practicar la religión: lo que pueda haber de religioso en Fauré no alcanza a su vida privada sino a su obra; y ¿cómo saberlo si no es oyendo su obra? Como tendremos ocasión de ver, la experiencia estética va de la obra al oyente. 6Por añadidura, sucede asimismo que, sin conocer la obra ni saber previamente nada del autor, somos capaces de juzgar a pesar de todo una ejecución. ¿Acaso la ejecución, al manifestar la obra, no se denuncia a sí misma? Por otro lado, es curioso que seamos más sensibles a las faltas de la ejecución que a sus virtudes: si es buena la interpretación, desaparece ante la obra, el ser y el aparecer coinciden verdaderamente, y nos entregamos por entero al objeto estético. Las faltas son las que nos ponen alerta; nos parece entonces que algo suena falso, que un error de concordancia se hace patente y que debe achacarse a la ejecución: que el tempo del andante sea demasiado rápido, la actitud del actor demasiado lenta, el decorado demasiado chillón, la cabriola del danzarín demasiado pesada, el encanto… y entonces el encanto se quiebra y exigimos cuentas al ejecutante en cuestión, o mejor dicho, es la obra la que pide cuentas ya que la traicionada ha sido ella.
Así se cierra el círculo: la obra se completa en la ejecución, pero a la vez ella juzga la ejecución en que se encarna y realiza. Esta exigencia que se realiza, si la obra posee el ser de una exigencia, se convierte en exigencia para la ejecución; dicho de otro modo, la existencia concreta que la obra obtiene es una existencia normativa: la realidad debe manifestar una verdad que se da a conocer en esta realidad. La historicidad de las ejecuciones no relativiza totalmente la verdad de la obra; no atenúa en nada esta exigencia que le es propia y que suscita siempre nuevas ejecuciones. Precisamente porque el aparecer, necesario al ser, no le es idéntico, pueden ser válidas diversas ejecuciones diferentes de una misma obra, como asimismo, por parte del público, pueden darse distintas interpretaciones de una misma obra ejecutada. De una obra maestra, afirma Goubier, «cada recreación hace brotar una imagen inédita, de manera que siempre es indefinidamente nueva sin cesar de ser la misma […] entera en cada una de estas imágenes», 7por ello no puede asignarse a la historia el cuidado de un desciframiento y de una revelación progresivos: el Hamlet de Lawrence Oliver no es más verdadero que el de Jean-Louis Barrault; y hay que añadir que no solo el hombre Hamlet, tal como le hace hablar Shakespeare, es inagotable por lo que tiene de ambiguo o inacabado en cada gesto o cada palabra; es más bien la obra misma como totalidad –y la Novena Sinfonía o una naturaleza muerte de Braque igual que Hamlet – la que es inagotable por lo que denominaremos su profundidad: irreductible a sus ejecuciones y sin embargo captable solamente por ellas, o mejor dicho, en ellas. Podría afirmarse que la verdad de la obra consiste en ser una verdad. Si, en lugar de ser espectadores perceptivos, fuésemos, como dice Jaspers «consciencia en general», capaces de sobrevolar la historia y de planear ante las verdades históricas de la obra, no existiría verdad alguna: el ser de la obra hubiera absorbido su aparecer, sería verdad eterna y no objeto estético.
Читать дальше