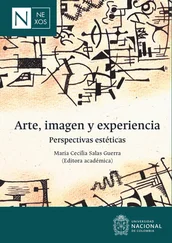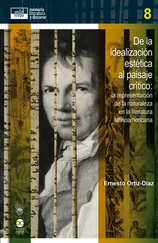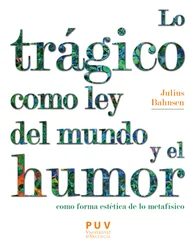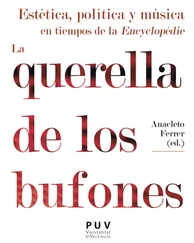2.
La obra y su ejecución
La obra debe ofrecerse a la percepción: debe ser ejecutada para pasar, de alguna manera, desde una existencia en potencia a una existencia en acto. Al menos la ejecución se impone en ciertas artes cuyas obras se perpetúan en los signos donde son depositadas, en espera de que se las interprete; puede desde luego en estos casos hablarse de una existencia virtual, aunque la obra esté acabada y la representación no añada nada, en principio, a lo que el autor quiso. Esta exigencia de una concretización, como dice Ingarden, queda patente, por ejemplo, en la literatura teatral; cuando leemos una obra de teatro, notamos que falta algo; es posible que intentemos, en compensación, satisfacer este vacío imaginando, más o menos confusamente, según la costumbre que tengamos de asistir al teatro, la puesta en escena, las actitudes, las entonaciones: ejecución imaginaria, pero que a veces logra animar el texto y clarificarlo; tal expresión tiene tal sentido porque brota como un juramento contenido, tal otro porque se escapa; tal escena es dramática por la presencia discreta o dominante de un personaje mudo; tal situación exige tal mímica e incluso tal vestuario: «¡Cómo me pesan estos amplios ornamentos y estos velos!». Si quizá el autor tuvo cierto cuidado de anotar las indicaciones del decorado o de la representación, posiblemente fuese antes que nada pensando en el lector, para estimular su imaginación en la medida que la difusión del libreto permite multiplicar el teatro-visto por el teatro-leído. 1Pero, precisamente, este esfuerzo hecho de imaginación, que altera la espontaneidad de la percepción de las palabras, está al servicio del juicio más que de la percepción: ejecutando la obra con nuestros recursos personales, buscamos ante todo comprender, descubrir o comentar el sentido. Esto es lo propio de la lectura: de la obra, a falta de la presencia sensible que le permite llegar a ser objeto estético, retiene especialmente lo que ejercita la reflexión: la estructura y la significación; mientras que en el teatro se sufre el encantamiento, leyendo mantenemos nuestra sangre fría y ejercitamos más la comprensión del texto. Y, sin duda, esto es ya sacar de la obra un excelente partido, rendirle un cierto homenaje, el único que pueden esperar las obras no estrenadas; pero si no adoptamos la actitud estética, tal como la descubrimos más tarde, es porque no nos hallamos ante la obra misma, la obra en el momento en que se descubre el objeto estético. 2Es la ejecución lo que permite este descubrimiento. Sin buscar de prisa el precisar la modificación que la ejecución suscita en el estatuto ontológico de la obra, veamos cómo es exigida por cierto tipo de artes, que solo por esta exigencia ya se distinguen sobradamente del resto.
I. LAS ARTES DONDE EL EJECUTANTE NO ES EL AUTOR
Las artes que más evidentemente requieren una ejecución son aquellas en las cuales la ejecución es una etapa claramente diferenciada de la creación, aunque a veces se califique de creación la primera representación de una obra, en la que el ejecutante es distinto del autor, a pesar de que el mismo intérprete reivindique para sí el título de artista. La diferencia entre ejecución y creación es sin duda muy patente cuando se trata de la relación que existe entre el arquitecto y el promotor de la obra 3y mucho menos clara cuando se trata de la conexión entre el coreógrafo y el bailarín, ya que el ballet es, sin duda alguna, el arte que menos existencia mantiene fuera del propio ejecutante, toda vez que no dispone de un sistema de signos bien definido y, por otra parte, que la calidad de la ejecución es lo que principalmente cuenta. Dejemos aparte ahora la arquitectura. Si el actor, los instrumentistas o el bailarín se creen artistas es porque tienen conciencia de ser necesarios a la obra. ¿En qué medida y cómo?
Al igual que la idea, según Hegel, pasa por la naturaleza, también aquí el objeto estético pasa por el hombre. El hombre se transforma en su materia; materia preciosa, dúctil y rebelde a la vez, que se desvanece cada vez que el hombre cesa de actuar. Si la materia de la obra es lo sensible, es necesario que lo sensible sea producido por el hombre, al igual que los sonidos son producidos por el músico, o que lo sensible sea el cuerpo mismo del hombre en tanto que se ofrece a la vista, como en las actitudes del bailarín del actor. ¿Pero cuál es el estatuto del ejecutante? Así como el esclavo, según Aristóteles, tiene la voluntad depositada en su amo así él tiene su voluntad en la obra: se halla poseído, alienado, dócil a una intención extraña y ajena; es sabido cómo Sartre ha desarrollado la famosa paradoja de Diderot mostrando cómo el actor, atrapado por lo irreal, se irrealiza en el personaje que encarna. 4No se trata de que realice ciertos gestos, previamente «contratados», o que se limite a obedecer mecánicamente una serie de instrucciones; el texto no es un esquema que sirva para arropar los gestos o palabras; hay que darle vida, hacerle vivir por sí mismo: el actor que crea, como habitualmente se dice, un papel mediante la vida que insufla a la obra, tiene derecho de llamarse artista. La idea contenida en la obra, si queremos utilizar el lenguaje hegeliano, reclama algo más que el que se la traduzca: necesita ser vivida para ser auténticamente una idea. Ya que una idea que permanece en los limbos de la interioridad, hasta que no se la someta a prueba, no es plenamente una idea. Así, gracias al intérprete, a través del hombre, se nos presenta la obra y nos habla. El hombre es el objeto significante por excelencia. Sin duda alguna, la significación procede de las palabras que pronuncia el actor o de los sonidos que produce el virtuoso; pero las palabras solo alcanzan su pleno sentido cuando se profieren; el lenguaje logra su completo destino de esta manera, que es el de «ser hablado». El sentido de una palabra no es separable de los componentes corporales que se añaden a ella: acento, entonación, mímica. Lo que Husserl denomina las cualidades de manifestación no manifiestan solamente el contenido psicológico sino el sentido mismo; o mejor dicho, el sentido se halla ligado al contenido psicológico, lo que se dice es inseparable de aquello que se quiere decir y de la forma en que se dice. Precisamente por eso un poema no puede ser apreciado plenamente si no se recita; la mera lectura empobrece sus posibilidades. Y con más razón aún si en vez de un poema se trata de una obra de teatro. Solo por la voz humana el lenguaje se convierte en un acontecimiento humano y los signos asumen su verdadera función. Lo mismo se puede decir de los sonidos musicales: el violín no vibra si el hombre no vibra; el instrumento es al ejecutante lo que la garganta al cantante: la prolongación de su cuerpo, de manera que, una vez más, es en el cuerpo humano donde la música se encarna, pero esta vez en un cuerpo disciplinado por el instrumento y que debió plegarse a unos prolongados ejercicios para convertirse el mismo en instrumento del instrumento. Esto se ve más claro aún en el director de orquesta que, como el director de escena o el coreógrafo, es el mediador necesario entre la obra y el ejecutante: ordena y controla la ejecución porque en él la obra halla su unidad; y la encuentra precisamente porque se introduce en él porque vive en él, porque él la hace visible, incluso con sus propias pantomimas, por muy sobrios que sean sus gestos, quizá como una especie de bailarín que encarna en sí mismo el ballet. Mejor aún, en el caso de la música, la danza es un lenguaje significante porque es transmitida por el hombre.
Para comprender lo que la ejecución aporta a la obra, es necesario comprender asimismo que la obra debe armonizar con el ejecutante idóneo. La gracia que pueda haber en ella se mide por el acierto con que es interpretada. Cuando el director de escena pueda decir: he ahí una obra bien realizada, cuando cada escena parezca que se encarna inmediatamente en una situación acertada en el escenario, cada réplica en una actitud, cuando toda la obra obedezca a una cierta lógica corporal, entonces tales signos en conjunto hablarán por sí solos. Pero es en la música donde esta lógica corporal da su mejor medida del arte: la obra se nota más alegre cuando el músico la interpreta con toda su satisfacción. El mismo autor, con frecuencia, al componer, reproduce movimientos con el cuerpo intentando pequeños ensayos al piano; sin duda alguna se trata de un cuerpo excepcional, al que un prolongado ejercicio ha dado el pleno uso de su espontaneidad; y por eso quizás su plena adhesión a lo que hace garantiza la naturalidad de la obra. Sin duda, también es necesario que la obra sea premeditada y controlada, pero a condición de que el vigor se disimule en la soltura de lo sensible, que las matemáticas se hagan gráciles, que la regla esté al servicio de una espontaneidad. Se mide así la diferencia entre una fuga de Bach y ciertas obras de la escuela dodecafónica; y se comprende también que la música sea antes que nada melódica; se ve claramente en Debussy, que donde la melodía se interrumpe es debido a exigencias precisamente melódicas y no por un mero designio abstracto. El oído se complace, podríamos decir, en aquello en que los dedos del ejecutante se complacen también. Y si el bailarín se aburriera bailando, es decir, si su cuerpo no desarrollara todas sus posibilidades, que en el fondo, hasta las más difíciles, siempre se sueña en alcanzar, ¿dónde estaría la danza? Por ello suele decirse que la rampa de los pasos a dos o de uno solo está precisamente en los encadenamientos: entre dos figuras que encarnan cada una de ellas, en el espacio de un segundo, alegremente la necesidad de un ritmo, no pueden intercalarse tiempos muertos, ni tampoco sobresalir una lógica puramente abstracta, sino más bien debe lograrse que los instantes de reposo sean de distensión auténtica y los de preparación encarnen el impulso, como las modulaciones armónicas de la música clásica son, ante todo, melodía, o las salidas y entradas al escenario teatral son principalmente movimiento y drama.
Читать дальше