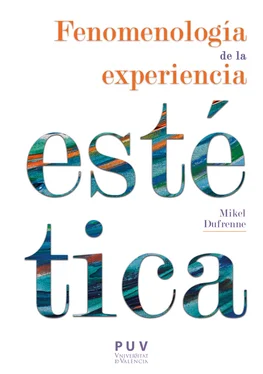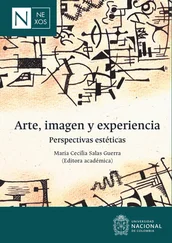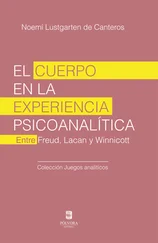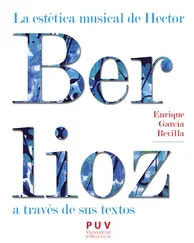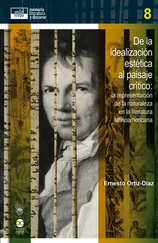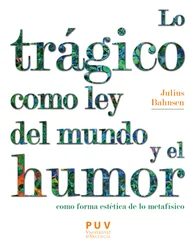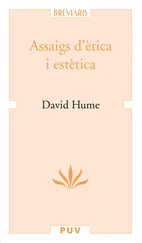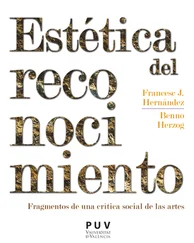Por otro lado, ¿qué son para mí Tristán e Isolda, qué representa para mí esa historia que les sucede y que contribuye al argumento de la ópera? Hay que introducir aquí una distinción: si se trata de la historia tal como la resume el programa, no es desde luego el objeto estético; ya la conocemos antes de asistir la representación y, sin embargo, nos queda aún todo por conocer. Esta historia puede tener ciertas virtudes intrínsecas gracias a las cuales se presta más o menos a un tratamiento artístico: el aura de la leyenda, la simplicidad homérica del relato, la pureza violenta de las pasiones confiere al argumento un carácter a la vez dramático y poético, presto a solicitar la cooperación del genio del compositor. Pero estas cualidades estéticas solo son virtuales en el tema y únicamente en la obra acabada es cuando se actualizan; sin ello la historia no sería más que un mero hecho sin relevancia. Así pues, es la historia, tal como se presenta ante nosotros, y si tenemos cuidado de no perdernos nada, lo que puede facilitarnos el objeto estético, que seguiremos con toda nuestra atención. ¿Y cómo puede ser esto? Seguimos a Tristán e Isolda por medio de los actores, pero no nos dejamos engañar: no llamamos al médico cuando vemos a Tristán yaciente en su lecho, sabemos que es un ser de leyenda tan fabuloso como el centauro. Además, las percepciones marginales no cesan de recordarnos que estamos en el teatro y que asumimos el papel de espectadores. Así, Tristán e Isolda, como Husserl dice respecto del Caballero y de la Muerte que contempla en un grabado de Durero, no son más que «pintados» y constituyen un «simple retrato». Por ello quizá aceptamos lo inverosímil: por ejemplo, que Tristán, muriéndose, tenga todavía tanta voz como para cantar, que un pastor sea tan buen músico o que los actores lleven vestidos y muestren gestos tan convencionales. El sentido de la obra no se ve afectado por todo ello. En igual medida aceptamos que el libreto retoque la leyenda, en el caso en que esta esté ya codificada, al igual que Corneille se toma libertades con la historia: no somos niños que no quieren que ni una palabra se cambie en el cuento que se les relee, ya que ellos no adoptan aún la actitud estética y se interesan más en la cosa dicha, de la que no quieren perderse nada, que en la manera en que es narrada; existe efectivamente una verdad de la ópera, mas no está simplemente en la historia, sino en la palabra y en la música en que se diluye. Si Isolda no fuese verdadera, no lo sería ante la historia sino ante su misma verdad que la obra tiene la misión de revelar y de fijar y que solo puede ser expresada a través de la música: si Wagner pecase sería contra la música. Así, si no nos dejamos engañar ante lo real –los actores, el decorado, la misma sala– tampoco lo hacemos ante lo irreal: el objeto representado. Este irreal también queda neutralizado. Es decir que no nos enfrentamos a él como algo meramente irreal, 2osaríamos casi decir (¿y no se dice respecto al sueño?): es un irreal que no es completamente irreal. Y de ahí que la imaginación pueda ser también participación: ya que si no estamos tan embargados como para llamar al médico para que cure a Tristán, sí que lo estamos como para conmovernos, temer, esperar, vivir, de alguna manera, con él; solo los sentimientos experimentados no son completamente reales en la medida que son platónicos, inactivos; se les experimenta como si no estuviésemos invadidos por ellos, y un poco como si no fuésemos nosotros quienes los experimentamos y en nuestro lugar hubiese una especie de delegado de la humanidad, un ego impersonal encargado de las emociones ejemplares cuyos rumores se diluyen rápidamente, sin dejar huella (los sentimientos más profundamente experimentados, ya lo veremos, proceden de otras zonas: de lo más profundo del objeto). Casi todo ocurre como si, durante la representación, lo real y lo irreal se balancearan y se neutralizaran, como si la neutralización no procediese de nosotros sino de los objetos mismos: lo que sucede en el escenario nos invita a neutralizar lo que ocurre en la sala, e inversamente; Y por otra parte, en el mismo escenario, la historia que se narra nos invita a neutralizar a los actores, e inversamente: no ponemos lo real como real porque existe también lo irreal que este real designa, y no ponemos lo irreal ya como irreal porque existe lo real que ponemos y sostiene este irreal.
Hemos, pues, matizado lo real y lo irreal, pero no hemos dado aún con el objeto estético, que no es ni lo uno ni lo otro, puesto que ninguno de ellos se basta a sí mismo, remitiendo cada uno al otro, que a su vez lo niega, y que, descalificados de algún modo ambos por la neutralización, no son captados por sí mismos. Pero volvamos a lo que sucede en escena: lo que percibimos no son ni los cantores, ni Tristán ni Isolda que cantan, son únicamente las melodías cantadas: cantos y no voces, a los que la música, y no la orquesta, acompaña. Es este conjunto verbal y musical lo que venimos a escuchar, y esto es lo que nos es real y lo que constituye el objeto estético. Lo real y lo irreal que hemos diferenciado no son para este objeto más que medios, con diversa titulación. El cantante presta su voz, y también en consecuencia todo su cuerpo, porque la voz debe ser apuntalada por el cuerpo como el canto es sostenido y subrayado por la interpretación, y el cuerpo a su vez debe prolongarse y enmarcarse en el decorado: todo está ordenado al canto y colabora en la exaltación de la audición. Sin embargo, la voz y los gestos del actor, el decorado donde se realizan, pertenecen en un sentido al objeto estético, ya que, también, pueden ser previstos y regulados por el autor. Pero no le pertenecen en tanto que se hallan implantados en el mundo real, en cuanto que la voz es la voz del artista, las luces efecto de la electricidad, y la selva del segundo acto es una selva de lienzo y cartón-piedra; todo este material humano o simplemente material, aunque sea percibido, queda inmediatamente neutralizado y excluido del objeto estético. Y también lo irreal: captamos desde luego esta voz como la de la misma Isolda, esta selva como la selva donde reina el rey Mark, esta copa como llena de un filtro, y es esto, si nos ceñimos al sentido primario del espectáculo, lo que está ante nosotros, aunque no sea esto lo que verdaderamente nos interesa y lo que nos es realmente dado. Lo que nos interesa es el modo como el filtro, la selva y la misma Isolda nos son dados, los efectos que pueden extraerse de este otro «material» que es el argumento, los cánticos que la historia de Isolda suscita, los gritos que arranca el filtro, la armonía de colores que constituye la selva: el argumento en cuanto que irreal es un medio más al servicio de la obra, no ya para manifestarla sino para suscitarla.
Lo que es irreemplazable, lo que constituye la sustancia misma de la obra, es lo sensible que solo es dado en la presencia, es esta plenitud musical en la que nos dejamos embargar, esta conjunción de color, de cantos y acompañamiento orquestal de la que tratamos de captar hasta el más pequeño matiz, siguiendo todo su desarrollo. Por eso estamos en la ópera esta noche, y no como los acomodadores que colocan a los espectadores o como el administrador que calcula los asistentes y evalúa los beneficios, ni como el director de escena que toma nota de las incorrecciones y los desvíos de los actores o como el ingeniero de la radio que retransmite la obra y constata ciertos ruidos en el sonido. Nosotros hemos venido para abrirnos a la obra, para asistir a este despliegue sonoro sostenido por acordes plásticos, pictóricos y coreográficos, en esta apoteosis de lo sensible. Son nuestros oídos y nuestra vista los que están invitados a la fiesta, aunque, evidentemente estemos presentes por entero: la conciencia que da y exige el sentido no ha podido quedarse en los vestuarios y toma parte también en el espectáculo, aunque con una condición: que se dedique a preservar la pureza y la integridad de lo sensible, precisamente neutralizando cuanto pudiese alterarlo y alejando de la apariencia, los cabezazos de un vecino, la torpeza de un figurinista o el continuo movimiento del director de orquesta. Es así como lo sensible, mantenido como tal, al precio de esta vigilancia, segrega un sentido con el que la conciencia puede satisfacerse. Un sentido necesario, puesto que lo sensible no podría ser captado si fuese un puro desorden, si los sonidos solo fuesen ruidos, las palabras puro grito, los actores y los decorados meras sombras y manchas insólitas. Y este sentido es inmanente a lo sensible, es su misma organización. Lo sensible se nos da primero y el sentido se ordena a él. Cuando leíamos el programa hace un momento, prestábamos atención al sentido, tanto más cuanto que nuestra lectura estaba orientada por estas cuestiones: queríamos saber quién hace el papel de Tristán, o quién ha desafiado los decorados, buscábamos más información acerca de la estructura de la obra. 3Pero cuando el telón se levanta, cuando el preludio comienza, ya no hacemos otra cosa más que atender: escuchamos y observamos, y el sentido nos vendrá dado por añadidura. Se desprende de lo percibido, como aquello por medio de lo cual se percibe lo percibido.
Читать дальше