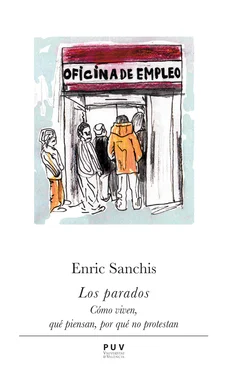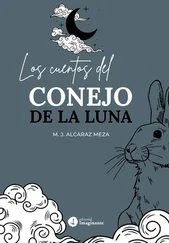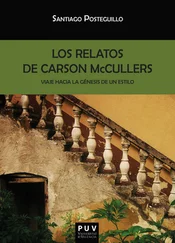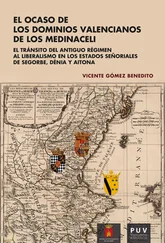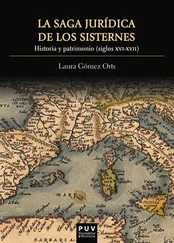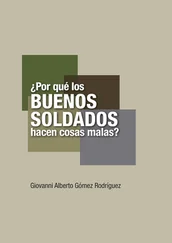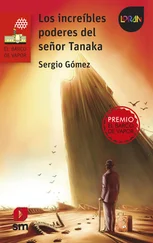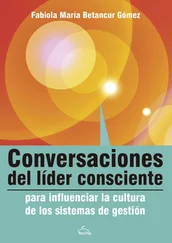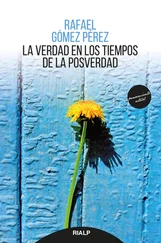1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Lo que la sociedad espera hoy de los jóvenes cuando acaban la etapa educativa obligatoria, distinguiendo apenas entre ellos y ellas, es que estén ya ganándose la vida o que sigan preparándose para hacerlo en un empleo mejor tras completar estudios adicionales. En relación con esas expectativas, de un tiempo a esta parte preocupa el problema de los ninis , término acuñado a finales de los años ochenta en el Reino Unido ( neets ) y que hoy se utiliza en la UE para designar a aquellos jóvenes (15-29 años) que, independientemente de su nivel educativo, ni están ocupados ni integrados en los dispositivos formales de educación o formación. En 2011 esta situación afectaba a catorce millones de europeos [Eurofound, 2012], y su tratamiento en las EPA es objeto de discusión [Dietrich, 2013]. Una situación que preocupa porque, consecuencias económicas al margen, se considera que puede acabar debilitando el vínculo social, empujando a muchos ninis hacia lo que Castel ha llamado desafiliación.
Ahora bien, desde este punto de vista el concepto de nini es poco útil, por no decir absolutamente inadecuado. Al no discriminar por niveles educativos ni edad reduce a una misma categoría situaciones muy dispares. La gran mayoría de los ninis están buscando empleo, intentan integrarse en la sociedad por la vía del trabajo. Entre los 25 y 29 años hay gente con una o dos titulaciones universitarias que piensa con razón que ya está suficientemente formada y que ahora lo que toca es buscar trabajo. Por tanto en principio no tendría por qué ponerse en duda que son ciudadanos tan cabales como los adultos en su misma situación. En cambio los nininis, en particular quienes abandonan demasiado pronto el sistema educativo, podrían ser un subproducto del paro juvenil, que estaría generando una categoría de personas incapaces de construirse una identidad que dé sentido a sus vidas. Este es el problema verdaderamente preocupante.
Operativizar el concepto de paro sociológico para aplicarlo a los microdatos de la EPA y saber de cuánta gente estamos hablando no plantea dificultades insuperables. Con el primer tipo no hay ningún problema, está perfectamente identificado en la encuesta y el mismo INE se ha ocupado de él en alguna ocasión. Entre el primer trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2014 los inactivos desanimados pasaron de 398.800 a 483.600 efectivos [INE, 2014]. El desánimo afecta más a las mujeres, a las personas con niveles educativos más bajos (hasta ESO), a quienes tienen más de 44 años y a los que llevan más tiempo en paro. Carles Simó y Juan Antonio Carbonell, utilizando EPA enlazadas, han seguido la trayectoria de los parados de larga duración (al menos un año en paro) entre el primer trimestre de 2006 y el tercero de 2011. En torno al 14% de quienes se encuentran en esta situación seis trimestres después se convierten en desanimados. Por lo que se refiere al segundo tipo (subempleados), podemos considerar en paro sociológico a todos aquellos que sólo han trabajado hasta 10 horas durante la semana y están buscando otro empleo para poder trabajar más tiempo. Un supuesto más bien restrictivo. En cuanto a los nininis –aplicando este concepto sólo a los que tienen entre 16 y 24 años y dejando al margen los desanimados para no contarlos dos veces–, podemos redefinirlos como parados sociológicos o mantenerlos como inactivos en función del motivo por el que no buscan empleo. Todo esto ya lo hemos hecho en otra ocasión [Sanchis y Simó, 2014] operando con los microdatos correspondientes al cuarto trimestre de 2011. En el cuadro I están resumidos los resultados.
Cuadro I.
Paro estimado y paro sociológico (4º trimestre 2011)
| Paro estimado |
5.273.600 |
| Paro sociológico |
808.574 |
| Trabajadores desanimados |
391.867 |
| Infraocupados |
320.325 |
| Algunos nininis |
96.382 |
| Paro estimado + paro sociológico |
6.082.174 |
| Tasa de paro EPA |
22,85% |
| Tasa de paro sociológico |
25,80% |
Fuente : EPA, IV-2011 (elaboración propia).
Los tres tipos de paro sociológico ascienden a un total de 808.574 efectivos. Los 320.325 infraocupados que quieren trabajar más son el 59% de los 542.148 ocupados que sólo lo han hecho durante un máximo de 10 horas en toda la semana. Sobre un total de 197.129 nininis (el 8,20% de los jóvenes inactivos) hemos considerado en paro sociológico a 96.382. El motivo que aduce la gran mayoría de éstos (76.636) para no buscar empleo es que tienen que hacerse cargo del cuidado de personas dependientes o de otras responsabilidades familiares o personales. Es muy significativo que 58.120 de esos 76.636 nininis sean mujeres. Teniendo en cuenta que la mayoría de ellas son solteras, cabe suponer que esas funciones se ejercen casi exclusivamente en la familia de origen. Como además el rol tradicional de mujer apenas encuentra ya defensores entre los jóvenes, todo induce a pensar que estamos ante una de las consecuencias del bajísimo gasto social en política familiar [Navarro, 2009], que obliga a la hija a ayudar a la madre o hacer de ama de casa vicaria. Un factor de tipo estructural que refuerza nuestra opción por redefinir estos nininis como parados sociológicos. Porque si el gasto público social estuviera en la media de la UE-15 buena parte de estos nininis y muchas más mujeres adultas podrían estar trabajando a cambio de una remuneración o al menos buscando empleo.
Conclusión: Las definiciones oficiales excluyen a colectivos susceptibles de ser considerados como parados, lo que sugiere la pertinencia de utilizar otras –no alternativas pero sí complementarias– que permitan hacerse una idea más ajustada de la situación del mercado de trabajo. Los distintos conceptos de paro que se utilizan en Estados Unidos contemplando colectivos similares a los que aquí hemos considerado en paro sociológico son un buen ejemplo en el que inspirarse. En todo caso, si la ciudadanía considerada fundamentada la argumentación aquí desarrollada, debe aceptar sin reservas que la EPA no cuenta más parados de los que hay. Frente a un paro estimado de 5.273.600 efectivos en el cuarto trimestre de 2011, nuestra recalculación da como resultado que, «en realidad», en esa fecha había 6.082.174 parados. Dicho en otras palabras, el paro estimado se habría incrementado en un 15,33% y la tasa de paro habría subido casi tres puntos. Aplicando ese 15,33% al paro estimado en el primer trimestre de 2013 (6.202.700 personas), la cifra de paro «real» ascendería a 7.153.574. El lector interesado puede repetir el ejercicio con los últimos datos a su disposición.
LA VIDA COTIDIANA DEL PARADO
Se habla mucho, pero se sabe sistemáticamente muy poco de lo que hacen o dejan de hacer los parados. Lo que ahora nos proponemos es contribuir a colmar ese déficit de conocimiento adentrándonos en la vida diaria de los entrevistados. Sobre todo nos interesa contrastar la consistencia de algunos lugares comunes acerca de la tendencia de los parados a abusar de los dispositivos de protección, si bien debe reconocerse que la gravedad y duración de la crisis en curso ha obligado a los defensores de este tópico a moderar sus intervenciones en el debate público. Abordaremos cuestiones como la intensidad y métodos de búsqueda de empleo y las exigencias al respecto. Dedicaremos particular atención al significado que se le atribuye al trabajo, al tema de los falsos parados y el trabajo negro y al uso del tiempo. Es importante saber hasta qué punto el parado tiene organizada su vida cotidiana, si controla la situación en que está inmerso o se deja zarandear por ella y acaba siendo un individuo desorientado que no encuentra sentido a nada de lo que hace.
Читать дальше