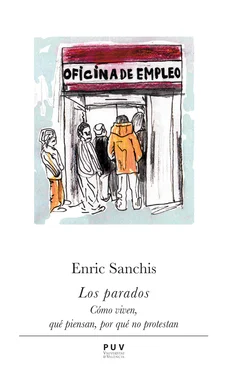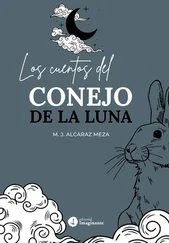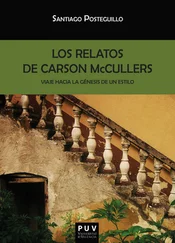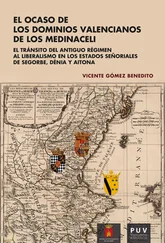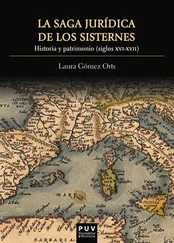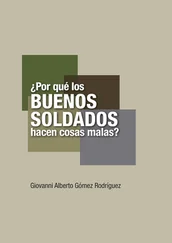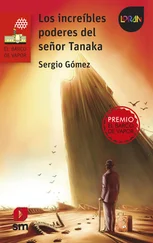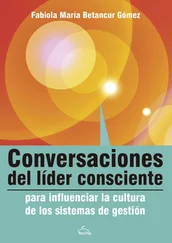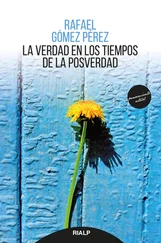¿ [Ventajas de] estar en paro y cobrando la prestación? […] Hombre, cuando me quedé en paro un amigo me decía: El paro, ¡madre mía!, ahora en el paro, no vas a encontrar nada, ya verás en tu casa, el aumento de gastos, no sé qué… Él decía que no, yo entiendo que [ventajas] sí. No tengo que hacer nada y cobro todos los meses […]. A mí me ha permitido hacer más estudios, que era imposible completamente con el trabajo que tenía. Me ha permitido aumentar mi formación. Y yo eso lo valoro mucho. En ese sentido, claro, estar en el paro y sin prestación no tiene ventajas. [ESV-8]
O el de la misma mujer que no quiere acabar de cajera:
Como cuando recibí la carta de despido sentí como alivio, quise utilizar este período que no sabía cuánto iba a durar para reciclarme. Para eso lo he utilizado. Pero además, a nivel personal vivimos en una sociedad en la que el horario, las prisas, lo rigen todo […]. Yo decidí limpiarme y bajar el ritmo y mi nivel de ansiedad, que era muy alto. Y eso lo he conseguido en este año, disfrutar de cosas que no había disfrutado nunca, algo tan simple como desayunar con mi hija [la pequeña] o llevarla en bici al cole. Para mí ha sido muy importante. [PRM-3]
Casi nadie relaciona el paro con la posibilidad de disponer de más tiempo libre, más bien prevalece la percepción de que eso es una falacia:
¡Sí, hombre, sí, de organización creativa del tiempo libre! Vamos a ver, a todo se le puede dar la vuelta; […] es como si decimos que para el empleo la Segunda Guerra Mundial fue un ERE de narices, que es lo que fue realmente […] y al final el Holocausto no fue…, sino que sirvió para dinamizar la economía. Darle la vuelta se la podemos dar a todo. [VEZ-1]
No obstante, a veces se apunta que siempre puede haber algún aprovechado que lo utilice para columpiarse. Un inmigrante argentino de 47 años (diez en España, casi cuatro en paro, último empleo regular tres años en un restaurante, sin cargas familiares) reconoce haberlo hecho:
Al principio me pagaban 700 euros […] y podía estar en mi casa mirando la tele. Ganaba 1.000 trabajando, 700 sin hacer nada, estaba muy bien. […] Después cobré una ayuda por ser mayor de 45 años, durante un año. […] Los primeros seis meses me hice medio el longuis, tengo que admitirlo. […] Partamos de la base de que los seres humanos, si nos ofrecen trabajo, muchas veces miramos para otro lado. […] Pero después de los primeros meses empecé a cobrar los 400… Dije: bueno, esto no me alcanza para nada, tengo que salir a buscar trabajo, no me queda otra; y salí. Los primeros meses no, pero después no me dormí. […] Ya no tengo nada para cobrar. […] Y salí a buscar en hostelería y no había, y después apareció esto de cuidar a la abuela y […] ahí comencé a venderme para cuidar abuelos. […] Otro abuelo conseguí en una empresa, pero me estafaban, te hacían trabajar y no pagaban. […] Y todo lo que hago es así. [JMLV-2]
Es entre las personas de más edad donde domina con más fuerza la opinión de que estar en paro no tiene ninguna ventaja. Al analizar las respuestas en función del sexo se observa que los hombres son algo más proclives que las mujeres a reconocer ventajas (20 sobre 45 frente a 14 sobre 37 respectivamente), lo que en principio choca con la visión tradicional de que las mujeres se adaptan con más facilidad al paro.
Atribuir o no ciertas ventajas al desempleo protegido puede guardar alguna relación con la posición del trabajo en la escala de valores. A finales de los años ochenta Beretta [1995] hizo una encuesta en once países industrializados (nueve europeos, Israel y Estados Unidos) al objeto de contrastar la teoría según la cual en la sociedad postindustrial el trabajo habría ido perdiendo importancia (objetiva y subjetivamente) en favor de las dimensiones extralaborales de la vida individual y social, de manera que sólo se valoraría en el mejor de los casos en términos instrumentales. La encuesta incluía dos preguntas de particular interés: 1) El trabajo es sólo una forma de ganar dinero y nada más; 2) Quisiera tener un trabajo remunerado aunque no necesitase el dinero. Las respuestas cuestionan tal teoría. Destaquemos algunas de las conclusiones de Beretta.
Más allá de las particularidades culturales de cada país, el trabajo encierra una multiplicidad de significados, y el estrictamente monetario no es el que prevalece. El deseo de trabajar aunque no se necesite para vivir representa una actitud que atribuye al trabajo un valor en sí mismo. Esta actitud se mantiene estable en todos los países y todas las clases de edad, con la excepción de los mayores de 60 años, entre los cuales predomina la opinión opuesta. La identificación fuerte con el trabajo se explica por sus elementos extraeconómicos, no por los ingresos que proporciona. El deseo de autorrealización no excluye el trabajo. La exigencia de más tiempo libre procede sobre todo de quienes viven el trabajo en términos expresivos. Cuanto más gratificante es la experiencia laboral mayores son las exigencias e intereses extralaborales. La liberación de las energías psíquicas y de los intereses culturales no se produce totalmente en el ámbito extralaboral sino en continuidad con la experiencia de trabajo. Por tanto, la sensibilidad respecto a los llamados valores postmaterialistas no comporta una reducción de la importancia del trabajo en el ámbito de la experiencia vital.
Por lo que se refiere a los jóvenes, en general no puede decirse que presenten diferencias significativas respecto a las generaciones adultas. Entre ellos están más difundidos los valores postmaterialistas y el trabajo no es considerado el aspecto más importante de la vida, pero las peculiaridades juveniles son en cierta medida un hecho vinculado al ciclo vital y están destinadas tendencialmente a atenuarse con la edad.
En cuanto a los entrevistados, no sin dificultad 51 han sido clasificado como orientados en términos expresivos hacia el trabajo, 28 en términos instrumentales y dos como negativamente orientados; lo que sugiere que el trabajo sigue siendo para la mayoría de la gente mucho más que un simple medio de vida. La valoración expresiva domina más claramente entre los jóvenes y las mujeres, lo que debe estar relacionado con sus mayores niveles educativos. Veamos algunos casos, comenzando por los dos negativos.
El primero es un ingeniero técnico agrícola que nunca ejerció como tal, tiene 44 años, lleva doce meses en paro, los últimos nueve sin cobrar, vive solo, de sus ahorros y la ayuda de su madre. La diferencia más importante entre trabajar y estar en paro es «sinceramente, que acabo más cansado cuando trabajo y que ahora no cobro». Porque el trabajo «es absorbente».
Yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar, y cuando trabajaba, desgraciadamente, el trabajo me absorbía demasiadas horas […]. Para mí la diferencia [entre tener un empleo o no] es básicamente los ingresos […]. La diferencia es que yo ahora hago cosas que cuando trabajaba no podía hacer. […] Sí. Estar en paro [tiene ventajas] , tienes más tiempo libre y puedes dedicarte a la gente que quieres, a la familia en este caso [su madre está delicada] . Tienes incluso tiempo para pensar. Si no te dedicas a hundirte, sino a pensar en positivo. […]
El trabajo es…, […] un invento para esclavizar al ser humano, una forma lúdica de pasar el tiempo…, aunque dicen que si te lo pasas bien ya no es un trabajo […], tal y como lo hemos montado se ha convertido en una penosa necesidad. […] No me gusta el trabajo. [ESV-6]
El segundo es el inmigrante que se tomó los primeros meses de paro como unas vacaciones:
Hay un dicho en Buenos Aires que es: «El día que encuentre al que inventó el trabajo lo voy a llenar de hostias». […] Me parece una mierda lo del trabajo, que tengas que depender de un trabajo para poder comer o hasta para ser feliz, porque si ahora yo tuviese un trabajo que me pagan una mierda y me explotan, sería más feliz, tendría trabajo. […] Eso de que el trabajo dignifica no lo creo […] si es por eso vamos a buscar a los políticos, que se supone que trabajan de políticos y no los dignifica, los indignifica, ¿no? O ser empresario: mira lo que he logrado en la vida… ¡ah!, te felicito, hijo puta.
Читать дальше