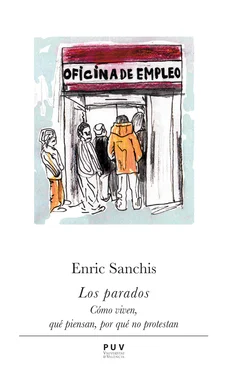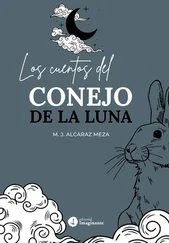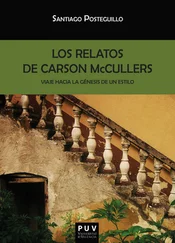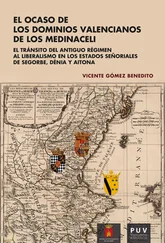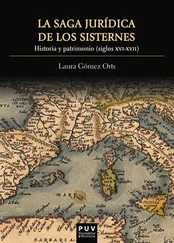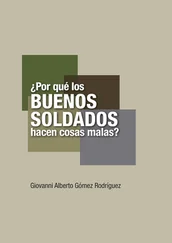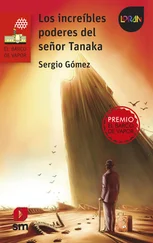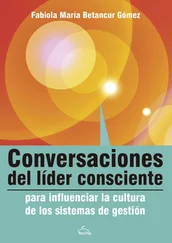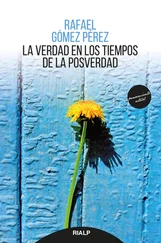De acuerdo con los criterios de la OIT, existe subempleo cuando la ocupación de una persona, teniendo en cuenta su cualificación profesional, es inadecuada respecto a determinadas normas o respecto a otra ocupación posible. Se distingue entre subempleo invisible y subempleo visible. Según el INE, el primero es un concepto analítico que refleja una mala distribución de los recursos laborales o un desequilibrio fundamental entre éstos y otros factores de producción. Son síntomas característicos de esta situación el bajo nivel de ingresos, el aprovechamiento insuficiente de la cualificación del trabajador y la baja productividad [Budría y Moro-Egido, 2014]. Pero en la práctica la medición del subempleo se limita al visible, entendiendo como tal la situación en que se encuentran todas aquellas personas que, durante la semana de referencia, trabajan involuntariamente menos de lo que es normal en la actividad correspondiente y buscan o están disponibles para un trabajo adicional. En términos operativos, la EPA define como subempleados a todos aquellos ocupados –por cuenta propia o ajena– que trabajan a tiempo parcial por no haber podido encontrar un trabajo a jornada completa y están buscando otro empleo, o bien que están afectados por un expediente de regulación de empleo, con suspensión o con reducción de jornada, han trabajado menos de cuarenta horas durante la semana de referencia y buscan otro empleo. Discusiones sobre la manera de entender la voluntariedad al margen, creemos que hay buenas razones para redefinir al menos a una parte de todos estos subempleados como parados. Algo parecido ocurre con la distinción que hace la EPA entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial. La base para esta clasificación es la propia declaración del entrevistado, si bien con los límites de que no puede ser considerado trabajo a tiempo parcial el que sobrepasa habitualmente las treinta y cinco horas semanales, ni trabajo a tiempo completo el que no llegue a las treinta.
Búsqueda de empleo y paro
En relación con la condición de búsqueda activa de empleo aparecen tres problemas: el método que se utiliza, la intensidad con que se hace y la amplitud de la misma, es decir, el tipo de empleo y condiciones de trabajo a los que se limita la búsqueda. Por lo que se refiere al método, la EPA –de acuerdo con los criterios internacionales– es bastante flexible, ya que acepta cualquier sistema, desde el más formal (inscribirse en una oficina pública de empleo) hasta el más informal (consultar anuncios, interesar a familiares o conocidos). La única limitación al respecto es que el entrevistado debe ser capaz de mencionar cuando menos uno de los procedimientos que haya utilizado en su búsqueda de empleo. En cuanto a la intensidad (al menos una acción de búsqueda durante las cuatro semanas anteriores), el criterio de la EPA puede calificarse igualmente como más bien flexible. De hecho, quien sólo busque pasándose una vez al mes por la oficina de empleo a interesarse por lo suyo, puede despertar en más de uno dudas razonables sobre su verdadera condición. Finalmente, en relación con la amplitud, la actitud de búsqueda se considera compatible con el mantenimiento de ciertas exigencias en cuanto al empleo que se pretende conseguir, de manera que un parado no deja de serlo porque haya rechazado algunas ofertas. A nadie se le ocurriría negar la condición de parado a un médico que, pretendiendo ejercer su profesión, rechazase ocupar una vacante de administrativo. En el mismo sentido, puede considerarse razonable la actitud del joven licenciado que se resiste a aceptar trabajos descualificados; o la del ama de casa que sólo busca empleo cerca de su domicilio. Sin embargo, hay muchos casos, en particular cuando se está cubierto por la prestación, en los que reducir excesivamente la amplitud de la búsqueda puede asimismo alimentar sospechas sobre la verdadera condición del parado. Por ello, el punto en que acaba la actitud de búsqueda activa de trabajo (y por tanto la posición de paro) y comienza la situación de inactividad, es desde siempre objeto de polémica. En todo caso debe tenerse presente que, desde que a finales del siglo XIX se comenzó a conceptualizar el paro, nunca se ha exigido amplitud absoluta para definir como tal a una persona sin trabajo [Keyssar, 1986].
En la EPA actual a las personas sin trabajo y que no buscan empleo se les pregunta si hubieran querido tener uno durante las cuatro semanas anteriores y, en todo caso, el motivo principal por el que no lo han buscado. Entre las posibilidades de respuesta interesa destacar dos: 1) cree que no lo va a encontrar, 2) tiene que hacerse cargo de niños o adultos enfermos, discapacitados o mayores (la pregunta concreta es si el motivo de no haber buscado empleo es porque no hay servicios adecuados –o son demasiado costosos– para atender estas situaciones, lo que permite plantearse cuestiones relevantes relacionadas con la política de familia y el gasto social). Quienes no buscan porque creen que no lo van a encontrar estando disponibles para el empleo son los llamados desanimados, que la EPA clasifica entre los activos potenciales (inactivos). No es difícil defender que al menos una parte de ellos así como algunos de los no disponibles podrían ser contabilizados como parados.
Tradicionalmente en la EPA se ha incluido entre los parados a aquellas personas que, cumpliendo los demás requisitos, estuvieran inscritas en una oficina pública de empleo aun sin haber estado en contacto con ella ni utilizado ningún otro sistema de búsqueda durante las cuatro semanas anteriores a la realización de la entrevista. Se procedía así porque el antiguo INEM mantiene viva la inscripción como demandante de empleo durante tres meses y (presumiblemente) porque el INE sabe que la intervención administrativa en la realidad forma parte de ella y contribuye a moldearla. Así pues, y a nuestro juicio con buen criterio, el INE flexibilizaba el requisito relativo a la intensidad ampliándolo hasta tres meses y considerando buscador activo de trabajo a quien, en otro caso, habría sido clasificado como inactivo. A partir del primer trimestre de 2002, la entrada en vigor del Reglamento 1897/2000 de la Comisión Europea ha impedido la continuidad de esta práctica y obligado a modificar la definición operativa de búsqueda activa de trabajo. Desde esa fecha, la persona sin trabajo y disponible que sólo utilice como sistema de búsqueda la oficina pública de empleo, para ser integrada en el paro estimado tendrá que haber estado en contacto con dicha oficina y a ese fin (no, por ejemplo, para informarse sobre cursos de formación) al menos una vez en las cuatro semanas anteriores a la realización de la entrevista. El objetivo de esta norma no es otro que el de seguir impulsando la homogeneización de las estadísticas confeccionadas por los diferentes Estados miembros. Objetivo comprensible, pero que si no va acompañado de actuaciones similares en el ámbito de los correspondientes servicios públicos de empleo, puede alcanzarse al precio de convertir la encuesta en una especie de lecho de Procusto al que deben adaptarse los diferentes contextos socioeconómicos y administrativos nacionales.
Como en otras ocasiones, el cambio metodológico provocó reacciones encontradas en el ámbito sociopolítico, pues algunos se temían que en el caso español provocaría una reducción artificial de las cifras de paro. De hecho es lo que ha ocurrido. Al aplicar el nuevo sistema de cálculo a la EPA del cuarto trimestre de 2001, el paro cayó en casi un 20% (463.000 efectivos) y la tasa se redujo en 2,3 puntos [Pérez Infante, 2006: 114-115]. Pero al final se impuso la óptica de EUROSTAT. Los niveles históricamente bajos de paro estimado alcanzados desde entonces hasta el estallido de la crisis tienen que ver también con este hecho, y no sólo con el fuerte crecimiento del empleo que conoció la economía española durante aquellos años.
Читать дальше