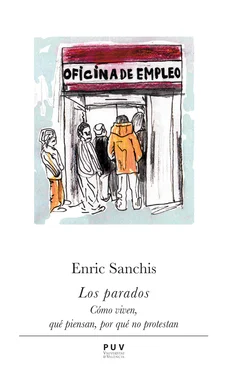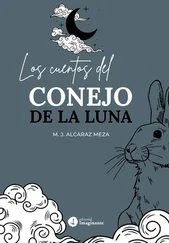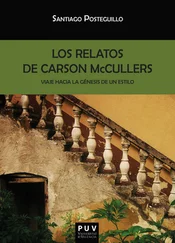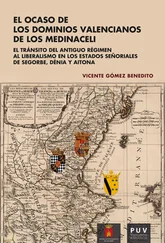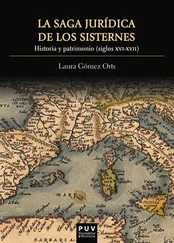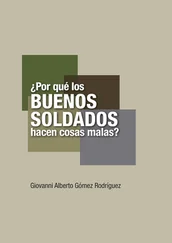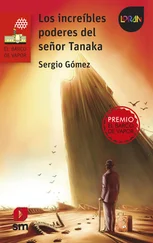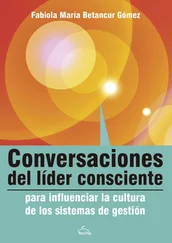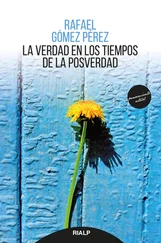Esta sugerente tipología, como todas forzosamente esquemática, tiene la virtud de poner de relieve algunos de los determinantes estructurales del paro, así como de marcar la diferencia entre el tercer tipo histórico y los anteriores. Pero no informa del asunto que nos interesa: cómo se experimenta el paro y qué consecuencias acarrea. A este respecto lo primero que necesitamos saber es quiénes son los parados, y la única pista que nos ofrece es que, con el tercer tipo, el paro ha dejado de ser algo que le ocurre exclusivamente a la clase obrera, implícitamente a algunos hombres adultos. Así que si pretendemos entrevistar parados que reflejen la diversidad de situaciones en que se desenvuelve su experiencia tendremos que considerar otros elementos.
La condición obrera ya sólo puede ser uno de los factores a tener en cuenta, entre otras razones porque el trabajo manual industrial está en regresión y ya no es un referente para buena parte de los jóvenes. Además, en función de ella pueden definirse no uno sino dos tipos nuevos de paro, pues también está el de quienes la han perdido definitivamente a una edad cada vez más precoz. Las encuestas correspondientes señalan que la carga del paro no se reparte de manera homogénea ni aleatoria entre la población, sino que sigue ciertas pautas sensibles a variables como el género, la edad, etnia, nacionalidad, nivel de estudios o el tipo de empleo que se ocupaba. Y la psico-sociología del paro detecta (más allá de las diferentes respuestas individuales) una fuerte asociación entre estas variables y la forma de experimentarlo y reaccionar ante él.
Una de las cosas que más llamó la atención de quienes investigaron el tema en Marienthal en los años treinta fue la sensible degradación de la percepción del tiempo entre los hombres en paro: eran incapaces de explicar de manera coherente lo que hacían durante el día. Su única ocupación casi regular era la recogida de leña, la agricultura de autoconsumo y la cría de conejos. Esto les ocupaba muy poco tiempo, el resto era tiempo muerto, vacío, caracterizado por la ausencia total de una ocupación con sentido. La utilización más frecuente del tiempo por parte de los hombres consistía en no hacer nada , y pasarse todo el día en casa sin hacer nada lo encontraban insoportable. Algunos llegaban a afirmar que en el frente, durante la Primera Guerra Mundial, no lo pasaron peor. Se daba así la aparente paradoja de que el escaso tiempo libre de que disfrutaban aquellos hombres cuando tenían un empleo era incomparablemente más rico y animado que las largas horas de ocio que tenían ahora a su disposición. A la vez que el empleo perdieron toda posibilidad material y psicológica de utilizar el tiempo libre: «Desde que estoy en paro casi no leo. La cabeza no me da para eso». Por el contrario, las mujeres no perdieron la noción del tiempo; se lo impidió el trabajo doméstico que, con sus obligaciones y funciones regularmente establecidas, les proporcionó puntos de referencia y un sentido a su vida cotidiana. Sin embargo, consideraciones económicas al margen, la mayoría de ellas echaban de menos el trabajo en la fábrica, porque les permitía no vivir encerradas entre cuatro paredes y acceder a relaciones sociales más ricas, variadas y satisfactorias [Lazarsfeld y otros, 1996].
Desde entonces se reconoce que el sexo tiene una gran influencia sobre la experiencia de paro. Ahora bien, como se verá en su momento, a medida que las investigaciones se acercan a la situación actual aumentan las dudas sobre la significatividad de esta variable, y la posición que defiende que el malestar psicológico asociado al desempleo es mayor entre los hombres debido a que las mujeres suelen perder empleos de peor calidad y la sociedad les ofrece la alternativa de las labores domésticas, se discute desde hace varias décadas. En cualquier caso, el hecho cierto es que mientras tradicionalmente el hombre ha construido su identidad en torno al trabajo remunerado y la mujer en torno a la familia, desde los años setenta la dimensión laboral ocupa un lugar cada vez más importante en la configuración de la identidad social femenina. Este fenómeno se atribuye sobre todo a un efecto generacional, a su vez y al parecer fuertemente asociado al nivel de estudios cada vez más alto (y superior al de los varones) de las mujeres, y no puede dejar de influir sobre la manera de vivir el paro.
La edad debe ser tenida en cuenta por razones obvias. El paro no puede tener el mismo significado para quien intenta abrirse camino en la vida, para quien está sobrecargado de obligaciones familiares y para quien se acerca a la edad de jubilación. «Las consecuencias psicológicas del desempleo juvenil más frecuentemente descritas en los trabajos que se han realizado hasta el momento son el aburrimiento, la inactividad y la falta de objetivos, mientras que los contactos sociales aparentemente se mantienen con más facilidad entre las personas de ese grupo de edad que entre los desempleados de mayor edad» [Jahoda, 1987: 77]. Parece que es a los parados jóvenes a quienes más afecta el no saber qué hacer con sí mismos. A juicio de Jahoda –y lo expresó hace treinta años– el aspecto social más peligroso del paro contemporáneo es posible que esté representado por la situación psicológica de estos jóvenes a los que se ha privado de una forma normal de transición a la edad adulta.
La nacionalidad, porque el emigrante de la época fordista –magistralmente retratado por Tahar Ben Jelloun en una de sus novelas– ha sido sustituido por otro que no retorna a su país cuando queda en paro. El nivel educativo porque está aceptado comúnmente que las expectativas laborales y vitales en general guardan relación con esta variable, y el tipo de empleos que se buscan y rechazan son diferentes. Además, porque permite distinguir entre trabajadores genéricos y autoprogramables [Castells, 1997], entre las víctimas de la globalización y el cambio tecnológico y los que pueden vivirlos como una oportunidad que les permite recualificarse y aprovechar sus ventajas. El tipo de empleo perdido porque ahora no sólo desaparece trabajo manual industrial, y las empresas solventes también generan paro. Los testimonios de siete de los casi siete mil trabajadores que entre finales de los años ochenta y 1993 se vieron obligados a dejar sus empleos en FASA-RENAULT (Valladolid), son un buen punto de partida para aproximarse a la experiencia de paro de los hombres maduros trabajadores manuales [Castillo, 1998: 107-146].
En esa época la empresa puso en marcha una profunda reorganización del trabajo para adaptarse a los nuevos tiempos que tuvo como consecuencia la reducción de la plantilla en más de un 30%. Mediante técnicas que recuerdan el acoso moral, los trabajadores fueron inducidos a solicitar voluntariamente la baja a medida que cumplían los 53 años de edad (tras unos 25 en la empresa) para acogerse a un plan social que les garantizaba el tránsito a la jubilación en condiciones económicamente razonables. Fueron entrevistados entre tres y cinco años después de la salida de la empresa.
Cada uno ha seguido su propia estrategia de adaptación a la nueva situación. Aniceto acabó adaptándose ayudado de un pequeño huerto en el que cultiva hortalizas, pero más de un año después de quedarse sin empleo todavía se seguía despertando muchas veces a las cinco de la mañana (para volver a acostarse). También Eulalio tiene un huertecillo y algunos animales, y desde hace dos años es concejal del Ayuntamiento de su pueblo; en fin, que no tiene tiempo de aburrirse, como les ocurre a otros ex compañeros que conoce. Ha oído que algunos de ellos hasta han pedido la separación de la mujer. Ignacio (paseos por el barrio, jugar a las cartas, televisión) también se aburre. Le hubiese gustado recuperar su primer oficio de albañil y hacer algunas chapuzas, pero su familia le decía que ya había trabajado bastante, y además cobrando el paro no podía. Isaías no entiende cómo las empresas se permiten prescindir de tantos años de experiencia acumulada. Para él ahora los días son más largos, pero no se acuerda en absoluto del trabajo. Parece haberse adaptado a la situación con una mezcla de realismo y fatalismo, pues al fin y al cabo de lo que se trata es de tener para comer, «que es lo que interesa». Leoncio ahora tiene mucho más tiempo «para bien y para mal», porque a veces se encuentra estresado «y es un estrés de darle vueltas a la cabeza». Pertenece a una generación que nació en el trabajo, que estaba mentalizada para jubilarse a los sesenta y cinco a no ser que tocara la lotería. Él y sus compañeros se dejaron media vida en la empresa y llegaron a sentirla como propia, algo que habían hecho entre todos. Parecía que la salida iba a ser para bien, pero luego «no todo es tan bonito». Le gustaría poder transmitir a otros todo lo que sabe, darle una utilidad, «y no por dinero».
Читать дальше