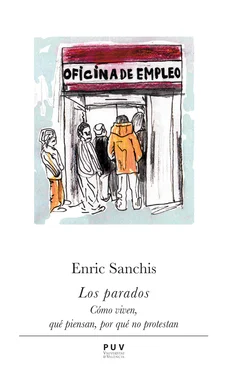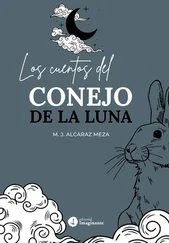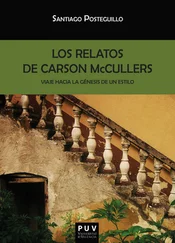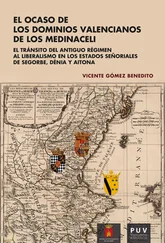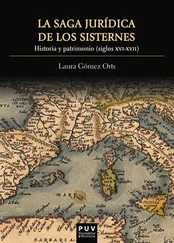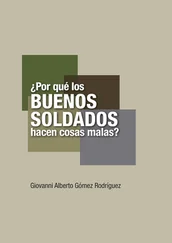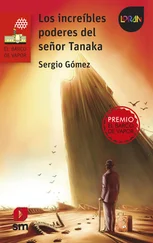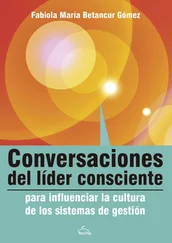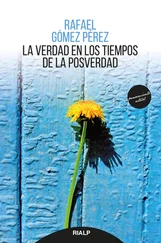Las objeciones a las definiciones de empleo, paro e inactividad en cuestión no son nuevas. En realidad surgieron poco tiempo después de que se formularan y comenzaran a utilizarse, primero a partir de 1940 en Estados Unidos en el Current Population Survey (equivalente a la EPA), y después en cada vez más países. De hecho han sido objeto de discusión en diversas ocasiones, en particular a partir de la crisis de los años setenta, cuando el paro reaparece como problema [Shiskin, 1976; Mouly, 1977]. Por razones que no hace falta explicitar, el debate tuvo especial intensidad en la España de la época [Leguina, 1977; Denti, 1979; De Miguel, 1981]. Cabe pensar que si no han sido retocadas en alguna de las conferencias de estadísticos del Trabajo que se celebran periódicamente en la OIT es porque no se ha conseguido alcanzar un acuerdo sobre las posibles alternativas. Habrá quien defienda que el criterio de búsqueda es demasiado restrictivo y que debería ser suficiente con que una persona expresara su deseo de trabajar para definirla como parada; otros sostendrán que entre el trabajo decente y el desempleo absoluto la distancia es demasiado larga, y que algunos infraocupados deberían asimismo ser redefinidos como parados. Sea como sea no es fácil argumentar a favor de seguir excluyendo a ciertos colectivos del paro estimado. Sin modificar las definiciones oficiales ni su operativización técnica, lo que sí podría hacerse en aquellos países como España donde hay una gran diferencia entre la población ocupada y la que está en edad de trabajar es calcular y publicar varias tasas de paro, como se hace en Estados Unidos desde mediados de los años setenta. Por ejemplo allí, en 2007, mientras la tasa de paro convencional (U-3) era del 4,6%, la U-4 (incluyendo a unos desanimados no definidos como los de la EPA) ascendía al 4,9; y la U-6, que incorpora además a colectivos como algunos subempleados y quienes no pueden trabajar porque tienen niños a su cargo, se situaba en el 8,3% [Haugen, 2008].
El paro registrado
El concepto de paro registrado que se utiliza en España ha sido también objeto de diversas consideraciones críticas [Durán y Hernando, 2000; Pérez Infante, 2000; Giráldez, 2001]. El antiguo INEM elabora sus estadísticas de paro a partir del registro continuo de demandantes de empleo inscritos en sus oficinas; de manera que el paro registrado puede definirse, en principio, como el conjunto de personas no ocupadas que permanecen inscritas en este servicio público como demandantes de empleo el último día de cada mes. A los efectos que nos interesan este tipo de paro presenta tres inconvenientes. En primer lugar, lógicamente no puede contemplar a quienes no utilizan estas oficinas para buscar empleo. La inscripción no siempre es obligatoria. En particular, los que buscan primer empleo y los que no tienen derecho a prestación contributiva o asistencial lo harán o no en función de la confianza que depositen en el servicio público como agencia de colocación. Quien no lo haga y cumpla los criterios de la EPA formará parte del paro estimado pero no del registrado (pero también puede ocurrir lo contrario, por ejemplo cuando un inactivo EPA se inscriba como demandante de empleo para acceder a determinados beneficios). En segundo lugar, como un ocupado también puede buscar otro empleo, la lista de demandantes tiene que ser depurada de las personas que se encuentran en esta situación. Así se hace, cruzándola con los ficheros de afiliación (altas y bajas) a la Seguridad Social. Obviamente, quienes están ocupados en condiciones de economía sumergida salvan este filtro, con lo que una persona que a efectos EPA está ocupada puede estar a la vez registrada como parada (en particular si está cobrando por desempleo). A este respecto puede objetarse que quien trabaja en negro puede tener buenas razones para enmascarar su situación ante la EPA. Es posible, pero debe recordarse que lo que se pregunta es si se trabajó aunque sólo fuera durante una hora, no bajo qué circunstancias contractuales. En cualquier caso, dentro de su lógica la EPA es muy fiable y no parece que el efecto ocultación tenga consecuencias relevantes sobre los parámetros estimados del mercado de trabajo. Sí es relevante, por el contrario, la cuestión de cómo definir sociológicamente el heterogéneo colectivo de ocupados en negro [Sanchis, 2005].
Pero el defecto más grave del concepto de paro registrado es que deja fuera a un buen número de demandantes de empleo no ocupados. Los requisitos que se exigen para definir a una persona no ocupada como parada fueron establecidos en 1985 por Orden del Ministerio de Trabajo y tienen poco que ver con los de la EPA. Los criterios de exclusión más cuestionables son los siguientes: 1) todos los mayores de 65 años, 2) menores de esa edad que cobren por jubilación, 3) estudiantes de enseñanza reglada menores de 25 años (o mayores demandantes de primer empleo), 4) alumnos de formación ocupacional demandantes de primer empleo que superen las veinte horas lectivas a la semana y tengan beca de manutención, 5) beneficiarios de prestaciones por desempleo que participen en trabajos de colaboración social, 6) personas que demandan sólo un empleo de ciertas características (a domicilio, para menos de tres meses o de jornada inferior a veinte horas semanales), y 7) trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial por desempleo.
Desde 1988 se excluye también a los demandantes que rechacen acciones de inserción laboral consideradas adecuadas a sus características. Además, sin que se sepa muy bien por qué, parece que nunca se ha incluido a quienes teniendo un contrato laboral fijo discontinuo se encuentran en el periodo de inactividad. Además, hasta 2005 los extranjeros quedaban fuera del paro registrado.
No debe extrañar pues que el paro estimado sea mayor, a veces mucho mayor, que el registrado, dado que el concepto que se utiliza en este último caso es claramente más restrictivo. A pesar de ello hay que insistir en que es posible que una persona definida como inactiva en la EPA esté incluida en la estadística de paro registrado, como es el caso de quien teniendo viva su inscripción no ha pasado por la oficina durante el último mes y no utiliza otro método de búsqueda, o del prejubilado que todavía cobra la prestación por desempleo pero ya ha renunciado a volver al trabajo.
El parado en el imaginario social
El concepto de parado no remite sólo a una situación reconocida formalmente, sino también a una condición social definida a partir de la propia experiencia y de los sentimientos que se generan en torno a la persona en paro. Es importante tener en cuenta la idea de parado dominante en el imaginario colectivo en un momento dado porque de ella deriva su percepción como problema social y, en consecuencia, la obligación por parte del Estado de hacerle frente.
De acuerdo con Accornero y Carmignani [1986] puede afirmarse que la representación social del parado se basa en una condición necesaria (la falta de trabajo) y dos suficientes: la necesidad objetiva de ese trabajo y la voluntad subjetiva de aceptarlo. Así pues, la definición social del parado implica, en primer lugar, un juicio sobre la legitimidad de la demanda de un bien escaso como es el trabajo (a mayor necesidad, mayor legitimidad); y en segundo lugar un juicio sobre la responsabilidad que corresponde a quien está en desempleo: a menor voluntad de aceptar un empleo, menor obligación por parte de la sociedad de ocuparse del parado. Dicho en otras palabras, en el ámbito de las representaciones sociales el auténtico parado es quien busca persistentemente trabajo por todos los medios a su alcance (incluyendo la inscripción en la oficina de empleo), necesita urgentemente los ingresos derivados de ese trabajo (y mientras no lo tenga tendrá que recurrir a algún tipo de ayuda privada o institucional), y está dispuesto a aceptar lo primero que le ofrezcan para escapar del paro. Es el obrero con familia a cargo que ha perdido su empleo quien mejor ejemplifica todavía la representación social del parado.
Читать дальше