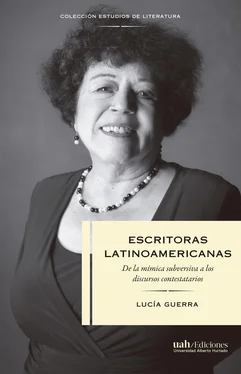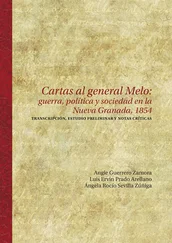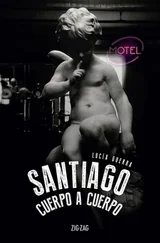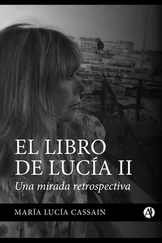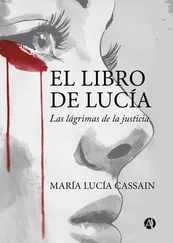El primer aspecto que llama la atención en Novelas y cuadros de la vida sur-americana (1869) de Soledad Acosta de Samper (1833-1913) es precisamente la subordinación bajo la ley patriarcal. En el prólogo escrito por su esposo José M. Samper, este no solo le otorga su aprobación oficial sino que también pone de manifiesto el hecho de que para ser digna hija de su padre, la autora por ser mujer únicamente ha podido prestar servicio a su patria escribiendo novelas.
¿Por qué lo he solicitado con empeño? Los motivos son de sencilla explicación. Hija única de uno de los hombres más útiles y eminentes que ha producido mi patria, del general Joaquín Acosta, notable en Colombia como militar y hombre de estado, como sabio y escritor y aún como profesor, mi esposa ha deseado ardientemente hacerse lo más digna posible del nombre que lleva, no solo como madre de familia sino también como hija de la noble patria colombiana; y ya que su sexo no le permitía prestar otro género de servicios a esa patria, buscó en la literatura, desde hace más de catorce años, un medio de cooperación y actividad (12).
“Dos palabras al lector” es el marco de la autoridad masculina que legitima su escritura a través de la figura del esposo y del padre como fuente de inspiración. La escritura de Acosta de Samper responde, por lo tanto, no a su talento artístico sino a la necesidad de un sustituto para otras actividades que pudo haber realizado si hubiese nacido hombre.
El acto de acatar las leyes de la subordinación patriarcal trasciende, en la escritura de Acosta de Samper, al plano literario pues en su modelización de la condición femenina, claudica, en primera instancia, al modelo masculino de la heroína romántica. En su introducción a “El corazón de la mujer (Ensayos psicológicos)”, la autora define a la mujer como un ser que siempre ama “sea un recuerdo, una esperanza ó la ideal fantasma creada por ella misma”(239) cuyo corazón es “un arpa mágica que no suena armoniosamente sino cuando una mano simpática la pulsa” (237). La metáfora del instrumento musical mudo y sin acorde alguno, a menos que el sujeto masculino le infunda movimiento y armonía, pone en evidencia el concepto patriarcal de que la esencia misma de la mujer está determinada no simplemente por el amor que ella pueda sentir en un rol de agente sino, más bien, por el hecho de ser amada, determinismo existencial que hace de ella un “carbón petrificado” o “un ser angelical que perdona a todo el mundo en cambio de los dulces sentimientos con los que alguien embelleció su existencia” (236). Es más, siguiendo los presupuestos de la hegemonía masculina que atribuye al hombre, el intelecto y a la mujer, la intuición, Acosta de Samper asevera: “El hombre siente, se conmueve y comprende el amor, el corazón de la mujer lo adivina antes de comprenderlo” (239).
Sin embargo, a estas preconcepciones androcéntricas, la autora añade otros conceptos que, sin duda, modifican la mistificación romántica al postular a la mujer como un ser condenado al desengaño de una realidad que la aniquila y hace de su vida, un constante sufrimiento (“Tiene cuatro épocas en su vida: en la niñez vegeta y sufre, en la adolescencia sueña y sufre, en la juventud, ama y sufre, en la vejez comprende y sufre”, 239). Frente a la reiteración del sufrir en todas las etapas de la vida de una mujer, cabe preguntarse por qué sufre: ¿por el trato que le daban sus padres cuando niña?, ¿por el abandono del hombre amado?, ¿por la indiferencia del marido para quien el amor es solo un elemento complementario de una vida llena de actividades?, ¿por las infidelidades de su esposo?, ¿por los golpes que le daba en una sociedad que aún se regía por la ley medieval que decía que el marido podía golpear a su esposa siempre que no le causase la muerte? Acosta de Samper no explica por qué la vida de la mujer está anclada en el sufrimiento, pero sí señala que la mujer debe enmascarar su sufrimiento por el deber social de las buenas apariencias. La autora define estos procesos de internalización y sofocamiento al declarar:
Las mujeres no tienen derecho a desahogar sus penas á la faz del mundo. Deben aparentar siempre resignación, calma y dulces sonrisas, por eso ellas entierran sus penas en el fondo de su corazón, como en un cementerio, y á solas lloran sobre los sepulcros de sus ilusiones y esperanzas. Como el pária (sic) del cementerio bramino (de Bernardin de Saint Pierre), la mujer se alimenta con las ofrendas que se hallan sobre las tumbas de su corazón (239).
De este modo, el margen genérico añadido a la concepción romántica de la mujer se engendra desde una especificidad femenina que ya no tiene su fundamento en una noción patriarcal sino en la perspectiva de mujer que la autora infunde en sus textos.
Silencio, soledad y sepulcro son los signos que Acosta de Samper agrega a la figura consagrada de la heroína romántica modificándola de manera tangencial, insertando márgenes que, a través de una mímica subversiva, plantean una problemática femenina sin voz ni voto en el devenir histórico. Lo interesante es que estos mismos márgenes constituyen en sí una clausura pues representan la mutilación de una subjetividad femenina sin otra alternativa que el sufrimiento. Si el héroe romántico está configurado por el principio de la actividad, ya sea a nivel espacial o en la zona de su propia interioridad que lo impulsa a iniciar una búsqueda, en los textos incluidos en Novelas y cuadros de la vida sur-americana, se da una no-búsqueda en una negatividad que hace del anhelo o la insatisfacción, un estado inmóvil que solamente se resolverá pasivamente con la llegada fortuita del amor. Ser amada equivale, en el contexto de las relaciones genéricas, a ser elegida por el sujeto masculino y esta dependencia existencial cerca y hermetiza también otros espacios ya que el amor, para la mujer de la época en su carácter inmanente e inesencial, es un fin en sí mismo, la meta centrípeta que la acerca al absoluto masculino.
Como señala Julia Kristeva, el amor experimentado por los hombres es un resorte de otros centros que revierten finalmente a un narcisismo primario que es parte del proceso de identificación del yo. En su análisis del amor cortés y otras historias de amor en la tradición de occidente, únicamente la figura de Don Juan subvierte este proceso al hacer de la seducción, algo provisional y sin objeto suplantando la trascendencia del yo por el juego barroco, el goce y la pasión absoluta. A diferencia de la experiencia masculina del amor, la vivencia de la mujer se concentra en sí misma ya que no posee otras esferas de acción y la pérdida del amor se transforma en sinónimo de hermeticidad y muerte.
En este sentido, la disposición circular de “Teresa la limeña (Páginas de la vida de una peruana)” funciona como índice de la modalidad hermética de la subjetividad femenina. El relato se inicia en el momento en que Teresa, encerrada en su cuarto, contempla en silencio y desde el balcón, el movimiento de la gente en la playa de Chorrillos poblada de aves y lobos marinos. El cuerpo de la protagonista es el signo visible de su circunstancia patética al describírsela de la siguiente manera: “Una larga y penosa enfermedad había velado el brillo de sus ojos y daba una languidez dolorosa a sus pálidas mejillas, su abundante y sedosa cabellera, desprendida, se derramaba sobre sus hombros con un descuido e indiferencia que indicaban sufrimiento” (74). El espacio oscuro y cerrado del cuarto en contraposición a un afuera de olas, diversión y música simboliza la aniquilación de la existencia que solo adquirirá algún sentido en el movimiento regresivo de la memoria. Y el relato mismo cuando deja de nutrirse del recuerdo, se cierra en un anti-desenlace circular representado por la figura de Teresa aún a oscuras y en silencio frente al balcón de su habitación, ahora cercada por una noche oscura en la cual la luna, como elemento típico del escenario romántico, ha sido borrada.
Читать дальше