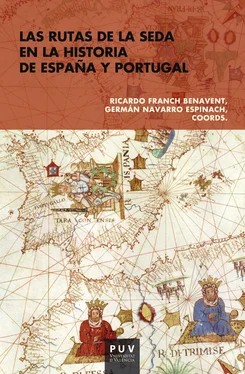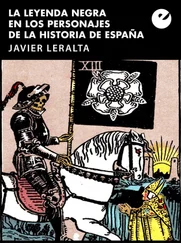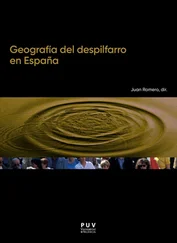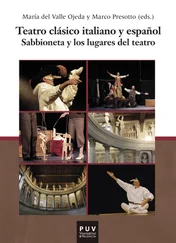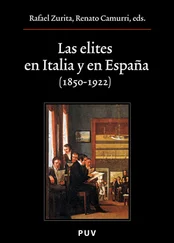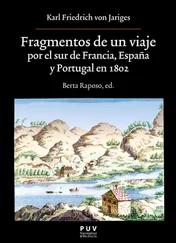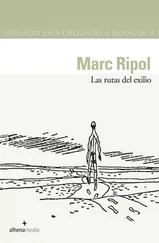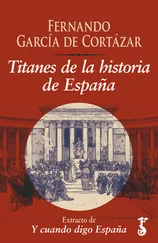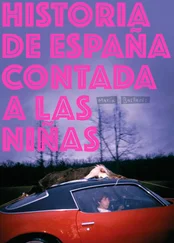También conocemos algunas modificaciones para el siglo XVII. Por ejemplo, en el arrendamiento de Juan Suárez de Santa Cruz para el periodo de 1622-1633, se introdujo una condición que permitió a los veinticuatro, jurados y otros funcionarios públicos granadinos, participar en el arrendamiento de la renta como arrendadores o fiadores. 83 La importancia que tiene para nosotros esta innovación en el arrendamiento es que supuso un salto cualitativo en lo referente a las personas que podían estar involucradas en la administración de esta renta y las implicaciones que conllevaba: se ponía a disposición de la oligarquía granadina el control de la renta de la seda, teniendo en cuenta que estos estaban relacionados con el negocio, ya personalmente como comerciantes, tratantes y dueños de talleres, ya mediante sus parentelas y clientes. No era esta una situación nueva, pues el propio Suárez de Santa Cruz era mercader y, en fin, unos años antes se habían encargado de la recaudación de la renta un grupo de mercaderes asociados, con lo problemático y sospechoso que podía ser que un sector de la población que tenía intereses evidentes en la producción sedera se encargase de la recaudación de sus derechos, convirtiéndose así en juez y parte. 84
El peso abrumador de las cargas impositivas, que llegaron en 1686 a los 22 reales por libra de seda producida, 85 además de los abusos cometidos por los propios arrendadores, los comerciantes y las élites, provocaron, junto a otros factores, el abandono o la desidia de los cultivadores, que preferían ocuparse de otras actividades menos gravosas y la consecuente reducción de la producción de seda en rama. Esto llevó a establecer el encabezamiento de la renta de la seda ese mismo año, aunque manteniendo el sistema de arrendamiento. 86 Sin embargo, la idea no era nueva, pues ya hacia 1618 Luis de Córdoba sugería en sus memoriales esta solución a los problemas que agraviaban a los cultivadores de la seda, aunque sin éxito. 87 Poco sabemos del encabezamiento iniciado en 1686, exceptuando que supuso una rebaja en la presión fiscal sobre el producto, ya que se cobraron una media de 15 reales y 12 mrs. por libra, aunque con escasos efectos en la producción y en el cobro de la renta; el nombre de algún arrendador, como Juan Hidalgo Blanco hacia 1720 88 o la Real Compañía de Granada para los años 1747 y 1748; 89 la definitiva sustitución del sistema de arrendamiento por el de administración directa en época de Fernando VI; 90 y su fin en 1776, dándose una bajada de los derechos de la seda a 2 reales por libra, pagados por el comprador, hasta su completa desaparición en 1801. 91
No conocemos con detenimiento las medidas adoptadas por las distintas administraciones para el cumplimiento de los pagos de los derechos y las condiciones de los arrendamientos, la organización de la burocracia necesaria para dicha recaudación, los conflictos de competencias entre las distintas administraciones a la hora de juzgar los casos referentes a la seda o cobrar sus derechos. Ejemplo de ello es nuestra ignorancia casi absoluta sobre la figura del juez de comisión de la renta de la seda, figura que aparece en la documentación que disponemos desde siglo XVI. 92
Relacionados con lo anterior estuvieron los fraudes cometidos contra la renta, las medidas adoptadas para reducirlos y su efectividad. Sería preciso determinar la repercusión del fraude en las cantidades cobradas en la renta, a pesar de las evidentes dificultades que tenemos para conocer el monto de lo defraudado, al ser bienes que pretendían pasar inadvertidos a los ojos de los arrendatarios. Sucintamente, hoy tenemos evidencias de la pervivencia de tipos de fraude, llamémoslos «clásicos», ya sumamente conocidos durante el siglo XVI, tales como la entrada ilegal de seda de otros lugares, 93 la saca furtiva de seda granadina a territorios con una fiscalidad más laxa y la compraventa de seda fuera de las alcaicerías, a las que añadiríamos la práctica de la garfa , fraude que consistía en que el recaudador o sus delegados cogían un puñado de capullos a los criadores de aquellos que llevaban a hilar. Con este hurto descarado, los arrendadores se podían quedar con una cantidad no despreciable de seda impunemente. 94
De igual forma, hemos comprobado que a partir de 1570 aparecieron nuevos métodos de fraude para eludir el pago de derechos, que coincidían con las nuevas circunstancias sociales imperantes en el Reino de Granada. En ellos participaban incluso las propias autoridades que tenían la obligación de perseguirlos y castigarlos. De este modo, a principios del siglo XVII, el arrendador Juan Bautista de Guedeja, entre otras irregularidades, compraba seda extranjera en su propia casa. 95 Los jelices engañaban a los productores en el pesado de las libras de seda, ya que a la hora de pesar usaban la pesa morisca de diecinueve onzas y media por libra, aunque en los libros reflejaban la obligada pesa castellana de dieciséis onzas por libra. Naturalmente, la diferencia de tres libras y media era retenida por aquellos. 96 También parecía generalizada la práctica de la «subastilla», que consistía en que los mercaderes se confabulaban para comprar fuera de las alcaicerías la seda a los cultivadores a un precio determinado, más bajo del que estaba estipulado. Si el cultivador rechazaba esas ofertas, los mercaderes le presionaban amenazándole con pujar dentro de la alcaicería a un precio incluso menor, por lo que el cultivador no tenía más salida que vender al precio ofrecido. 97 Por último, los eclesiásticos, y otras personas relacionadas con ellos, pretendían exonerarse del pago de derechos aduciendo que nunca lo habían hecho, cuando la ley era muy clara al respecto, ya que todo el mundo estaba obligado a satisfacer los derechos de la seda. 98
Para acabar, es preciso examinar las pautas y los cambios producidos en las mercedes y, sobre todo, en los juros situados en la renta de la seda, así como el origen de dichas modificaciones y perpetuaciones en un periodo de larga duración y con documentación serial. Tengamos en cuenta que ya señaló Modesto Ulloa que desde el levantamiento morisco difícilmente se pagaron con regularidad y puntualidad los juros, 99 además de que sus intereses disminuyeron y parte de ellos se cambiaron a otras rentas más seguras. Por tanto, es necesario analizar en qué medida la deuda crónica pudo influir sobre la renta y si la situación se mantuvo o no durante el siglo XVII. Los juros, así, nos mostrarían el estado de salud de la renta de la seda.
En cuanto al estudio de la figura del arrendador, tenemos un conocimiento bastante completo, pero superficial, del registro de los diversos arrendadores, recaudadores, asentistas, receptores, tesoreros y administradores que se fueron sucediendo a lo largo de la Edad Moderna. Conocimiento suficiente para poder discernir las diversas etapas en que se dividió la renta según la procedencia dominante de aquellos. No obstante, las investigaciones deben incidir en su origen, su patrimonio y capacidad financiera, su círculo de fiadores, los lazos clientelares y su relación con las instituciones político-administrativas de todo ámbito (Corte, Consejo de Hacienda, Real Audiencia de Granada, oligarquías municipales, etc.) y con los sectores productivos dentro del propio reino granadino. También sería conveniente estudiar las luchas por el control de la renta, ya sea en la Corte, ya sea en el Reino de Granada.
Estas son las líneas maestras que han iniciado las aportaciones de los últimos años a las que nos hemos referido más arriba. Siguiendo una metodología preferentemente prosopográfica, se han empezado a conocer los entresijos de los arrendadores y compañías que compitieron por el control de la renta de la seda en los años iniciales. 100 Dicho periodo fue extremadamente complejo dado el número de arrendadores, pretendientes a acceder a los arriendos y la división de la renta entre recaudadores menores. 101 Anteriormente, los trabajos de Linda Martz y Alonso García nos han acercado a los arrendadores toledanos de origen judeoconverso del periodo anterior a la revuelta morisca, al igual que Soria Mesa ha centrado su esfera de estudio en el origen judeoconverso o morisco de estos. 102 Por otro lado, desde una óptica plenamente hacendística, Ulloa y García Gámez han analizado a los arrendadores de los reinados de Felipe II y Felipe III respectivamente. 103 Mas quedan importantes lagunas por cubrir. Como muestra, permanece sin estudiar la figura de Juan de la Torre, actor capital en los arrendamientos del reinado de Carlos I, o los arrendadores de los siglos XVII y XVIII casi en su totalidad. 104
Читать дальше