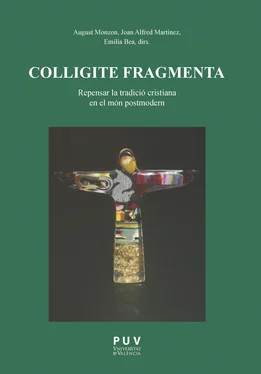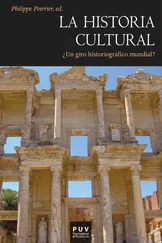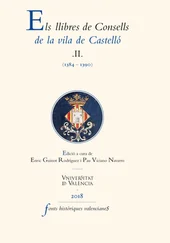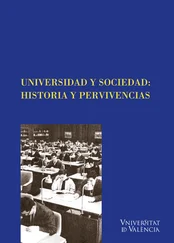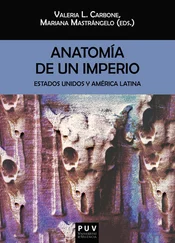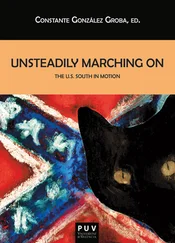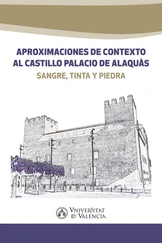3. LA DIMENSIÓN COLECTIVA
La sed de éxito no se limita en modo alguno a la esfera individual, sino que configura también el comportamiento de los sectores sociales, las clases y las naciones. De la misma manera que en el plano de las relaciones intersubjetivas el individuo intenta imponerse a los demás, lo hace también en unión de otros dentro de un partido político, de un grupo de presión económico o de un país. Los ejemplos clásicos y más representativos de esta dimensión colectiva del éxito han sido el dominio ejercido por la clase capitalista sobre la clase obrera y el dominio de unos pueblos sobre otros. Es esta vieja experiencia, siempre renovada, la que movió a Voltaire a escribir en su Dictionnaire philosophique: «Tal es pues la condición humana, que desear la grandeza del propio país significa desear el mal a los países vecinos».
La única diferencia entre la búsqueda individual y colectiva del éxito es la de que los resultados de esta última dimensión suelen ser cualitativa y cuantitativamente más graves y nefastos que los de la primera variante. El viejo principio liberal del laissez faire, laissez passer como receta mágica para una regulación óptima de la dinámica económica, se ha revelado como un mito insostenible. Y lo mismo reza para la convicción de Adam Smith de que una milagrosa «mano invisible» se encargaría por sí misma de contrarrestar los efectos negativos de la competencia. Por lo que respecta al modelo neoliberal, concebido por Milton Friedman y su Chicago School of Economics, no ha hecho más que fomentar el darwinismo social a escala nacional e internacional y crear nuevas formas de explotación, opresión, expropiación y dominación. Lo que antes realizaban los Estados hegemónicos manu militari –invadir, ocupar y saquear a los pueblos indefensos– lo llevan a cabo hoy los grandes monopolios y oligopolios por medio del intercambio económico desigual. Eso explica que la parte mayoritaria de la riqueza del globo siga en manos de los países del Primer Mundo.
4. LAS VÍCTIMAS
Un modelo de sociedad y de convivencia que eleva el éxito a valor supremo condena de antemano a sus miembros a la guerra de todos contra todos, una situación que el discurso del Sistema ha ennoblecido con el eufemismo de «competencia». El prójimo es fundamentalmente el rival, el competidor o enemigo al que hay que combatir y desarmar, único procedimiento que conduce al éxito.
Los poderosos y privilegiados de la tierra utilizan su fuerza y su influencia no para asistir y tender generosamente la mano a los parias que padecen hambre y sed de justicia, sino para saciar su innoble afán de lucro y su baja ambición de mandar. ¿Pero qué decir de un mundo que condena a la pobreza y la indigencia crónica a media humanidad y destina casi un billón de dólares anuales a la fabricación de armas y a gastos militares? ¿O de un mundo en el que el asalariado corriente tiene que trabajar toda su vida para alcanzar apenas los ingresos que en un solo año se embolsan los altos ejecutivos de los grandes consorcios bancarios e industriales?
No menos evidente es que en una sociedad que vive bajo las condiciones que estamos exponiendo nadie podrá llevar una vida realmente colmada, tampoco los que han escalado los puestos más altos de la pirámide social, como Simone Weil supo detectar con su habitual lucidez en su obra Réflexions sur les causes de la liberté et de l’opression sociale: «En una sociedad basada en la opresión, no sólo los débiles sino también los más poderosos están sujetos a las ciegas exigencias de la vida colectiva». Es en este sentido que Michel Seres podía escribir en sus Éclaircissements: «En ningún momento de la historia ha habido tan pocos ganadores y tantos perdedores como hoy».
Un modelo de felicidad que se desentienda de los males y problemas de nuestros semejantes es una contradicción en los términos. Pero esto es precisamente lo que el sistema dominante ha logrado en gran parte: eliminar al otro de nuestro ámbito convivencial y degradarlo a algo impersonal y abstracto que no nos incumbe. ¡Cuánta razón tenía Paul Ricoeur al definir el mundo actual como un «mundo sin prójimos»! A pesar de todos los supuestos progresos conseguidos por la civilización moderna, lo que en el fondo y en esencia sigue imperando es la vieja ley de la selva, por mucho que se disfrace de Estado de derecho, de sociedad civil, de global governance, de comunidad internacional y de otras etiquetas formales. Con plena razón, el filósofo italiano Dario Renzi podía hablar en Fondamenti di un umanesimo socialista, uno de sus últimos libros, del «bellicismo che invade ogni sfera dell’essistenza».
5. SOLEDAD Y MIEDO
El culto al egoísmo y a lo que Max Horkheimer llamaba el «imperialismo del yo» nos ha hecho olvidar que toda vida verdadera y digna de este nombre es siempre vida compartida y vida en común. Lo que se ha impuesto no es la filosofía del yo-tú de Martín Buber, la intersubjetividad de Emmanuel Lévinas, el personalismo comunitarista de Emmanuel Mounier o el sacrificio voluntario por los demás de Simone Weil, sino la atomización y el solipsismo. Hay aplausos y gritos en los estadios deportivos y en otras manifestaciones de masas, pero no el diálogo con el prójimo que Sócrates introdujo en la cultura universal como fuente de la verdad y del Bien. Convivencia es hoy ante todo insociabilidad, consecuencia inevitable de una sociedad en la que el otro es considerado a priori como algo molesto u hostil, en vez de ver en él el compañero, el amigo o el hermano. Porque si es cierto que vivimos en la sociedad de masas descrita y analizada una y otra vez desde el último tercio del siglo XIX por Gabriel de Tarde, Gustave Le Bon, Émile Durkheim o nuestro Ortega y Gasset, no lo es menos que uno de los fenómenos más frecuentes del mundo actual es la soledad. ¿Cómo no recordar en este contexto lo que Albert Camus escribió en su conmovedor relato autobiográfico La chute? «¿Sabe usted lo que es la criatura solitaria errando por las grandes ciudades?» No menos significativo en este aspecto es la obra La muchedumbre solitaria de David Riesman.
La soledad no voluntariamente elegida sino impuesta por un entorno social inhóspito no tarda en convertirse en miedo. El «mi ser es miedo» que Kafka confesaría en una de sus cartas a su prometida Milena ha dejado de ser la expresión particular de un individuo desarraigado para convertirse en una experiencia cada vez más extendida. Ya poco después de terminada la II Guerra Mundial, Emmanuel Mounier estaba en condiciones de detectar «el gran miedo difuso» que latía en la psique del hombre de aquella época y que desde entonces no ha hecho más que crecer y concretizarse a todos los niveles, empezando por el miedo a no contar con un puesto de trabajo.
6. EL VERDADERO ÉXITO
En todos los ciclos históricos y sociedades han existido personas que, en vez de dedicarse a hacer carrera y a brillar en sociedad, han consagrado su vida a desvelarse por sus semejantes y a socorrer a los débiles y desamparados que toda época y toda civilización engendra. Pues bien, son precisamente estas almas generosas y misericordiosas que han renunciado de antemano a los trofeos de tipo convencional para practicar el Bien en sus diversas manifestaciones, las que han alcanzado el verdadero éxito. Por supuesto, algunas de ellas conocieron la fama, pero no porque la buscaran, sino porque el carácter excepcional de su vida y de su obra no pudo pasar desapercibido a la opinión pública, como ocurrió con nombres como los de Tolstoi, Gandhi, Albert Schweitzer, Simone Weil o Madre Teresa.
También en una fase histórica como la nuestra, caracterizada por el autocentrismo, la pobreza de sentimientos y la insolidaridad, no faltan los seres que no dan un solo paso para formar parte de las ferias de vanidades al uso y no tienen otro afán que el de tender la mano a las víctimas engendradas precisamente por quienes han dedicado su vida a pisar y humillar a los demás.
Читать дальше