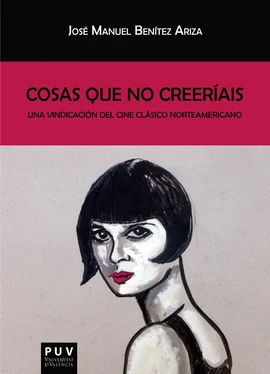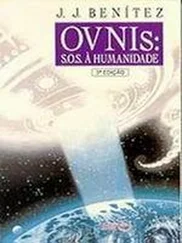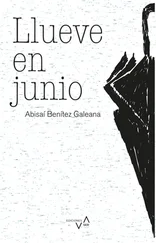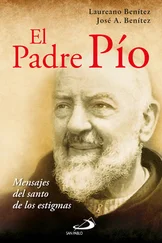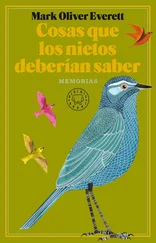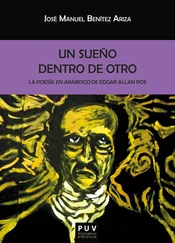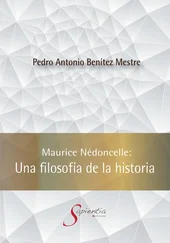1 ...6 7 8 10 11 12 ...23 A estas razones podríamos añadir al menos dos, la primera de las cuales es la reconsideración que, sobre todo a partir del estreno de El crepúsculo de los dioses ( Sunset Boulevard ) de Billy Wilder en 1950, el propio cine de Hollywood había venido haciendo de su época muda, y que tendría otros hitos significativos en el musical Cantando bajo la lluvia ( Singin’ in the Rain , 1952) de Stanley Donen y Gene Kelly y en el thriller Qué fue de Baby Jane ( Whatever Happened to Baby Jane , 1962) de Robert Aldrich, así como en la reaparición de otra gran actriz “contestataria” y obliterada del periodo mudo, Lillian Gish, en La noche del cazador ( The Night of the Hunter , 1955) de Charles Laughton.
De todas estas películas, la de Wilder es indudablemente la que marca la pauta: el asombro de su protagonista masculino, un guionista en ciernes que trata de abrirse paso en Hollywood, al “descubrir” el mundo atemporal y de espaldas a la realidad en el que vive la obliterada actriz Norma Desmond —interpretada en la película por la también vieja gloria del cine mudo Gloria Swanson— es el que sintieron los sucesivos “descubridores” de Brooks al ganarse su confianza y acceder a sus confidencias. El primero fue James Card, conservador del archivo de películas de la casa-museo de George Eastman en Rochester, que en 1956 logró que la actriz se mudara a esa localidad del estado de Nueva York y se hiciera asidua de la institución, donde tuvo ocasión de reconsiderar su carrera y la de otros coetáneos. Card fue también quien la animó a iniciar su breve pero fructífera carrera como comentarista de cine. Llevado del mismo impulso, Kenneth Tynan visitó a Brooks “a finales de la primavera de 1978” (Tynan, x) y en la narración que hizo del conjunto de sus encuentros con la actriz, y que publicó al año siguiente, no sólo reprodujo puntualmente las confidencias de ésta, que tenía entonces setenta y seis años de edad y vivía recluida en su pequeño apartamento, afectada de una “osteoartritis degenerativa de la cadera” que la mantenía prácticamente “recluida en la cama” (xxxi), sino que también dio cuenta de su propia fascinación, como cinéfilo y escritor, al ser admitido en el domicilio de una actriz de la que apenas unos meses antes había escrito en su diario, después de haber visto dos veces La caja de Pandora ( Die Büchse der Pandora , 1929): “Enamoramiento de L. Brooks, después de haber visto Pandora por segunda vez. Ha atravesado mi vida como un hilo magnético… esta desvergonzada marimacho picarona, esta irrompible potrilla de porcelana” (ix). El encuentro, a pesar de los enojosos indicios de decrepitud y pobreza que Tynan constató en el entorno y modo de conducirse de su anfitriona, estuvo a la altura de esa fascinación previa: el visitante no dejó de anotar fervorosamente que el “respetuoso abrazo” con el que se saludaron fue su “primer contacto físico con Louise Brooks” (xxxi); y no dudó en declararse “radiante de orgullo” (“with a distinct glow of pride”) cuando la actriz, “perfectamente sobria”, le espetó, en un cierto tono de reproche, que esas entrevistas le estaban haciendo sentir a destiempo “una sensación de amor” hacia el rendido visitante que se había “presentado así y puesto patas arriba sus años dorados” (xxxiv).
Hay en el texto de Tynan, por supuesto, una evidente recreación literaria de la situación, al servicio de los lectores cinéfilos del New York Times . Pero, sin que haya motivo para poner en duda la verdad esencial de los hechos narrados, no cabe duda de que el patrón narrativo al que Tynan se ajusta, y por el que apela a la simpatía y complicidad de sus lectores, es el marcado por la mitificación previa del mundo de los supervivientes del cine mudo que había supuesto el clásico de Wilder; con la sola diferencia, podríamos añadir, de que Tynan renuncia a la cínica crudeza de la situación allí planteada —que dice tanto, no hay que olvidarlo, de la pérdida del sentido de la realidad de la anciana actriz como de la falta de escrúpulos de su sobrevenido amante— y se atiene al aspecto evocador de la misma: la inmersión del joven guionista en los recuerdos de quien representaba un capítulo para él olvidado o depreciado de la historia del cine.
Cabe pensar también —y ésta es la segunda razón que alegamos— que la renacida popularidad de Brooks y el entusiasmo que suscitó su reaparición fueron el modo con el que crítica y público quisieron compensar el olvido o menosprecio de la obra del director a cuyas órdenes ésta había hecho sus películas más destacadas: el austriaco Georg Wilhelm Pabst, todavía en activo cuando un arrebatado Henri Langlois, director de la Cinemateca Francesa, homenajeó a Brooks en el contexto de una exposición dedicada a conmemorar el sesenta aniversario del inicio del cine, a cuya entrada hizo colocar sendas grandes fotografías de la norteamericana y de la francesa Falconetti, protagonista de La pasión de Juana de Arco ( La Passion de Jeanne d’Arc , 1928) de Dreyer (Tynan, xxxv-xxxvi).
Más allá de algún modesto homenaje en su Austria natal, Pabst nunca fue objeto de un reconocimiento semejante. El hecho de haber permanecido en Alemania durante la guerra y de haber dirigido algunas películas intrascendentes durante esos años hizo que sus intentos de aplicar al periodo nazi la misma mirada de severo enjuiciamiento moral que proyectó sobre la I Guerra Mundial en Los cuatro de infantería ( Westfront 1918: Vier von der Infanterie , 1930) fueran juzgados oportunistas e insinceros. De ahí la fría acogida que tuvieron películas como Die letzte Akt (1955), sobre los últimos diez días de Hitler, y Sucedió el 20 de julio ( Es geschah am 20. Juli , 1955). Pabst tenía el hábito, se ha dicho, de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y aunque su intempestivo regreso a la Austria ocupada en vísperas del estallido de la II Guerra Mundial se debió, al parecer, a una mezcla de razones familiares, patrimoniales y de salud, el hecho es que sobre su figura prevaleció el tajante veredicto de la influyente crítica Lotte Eisner: “Quien tiene la coartada perfecta es siempre el culpable” (Matthews 2012); aunque no deja de ser sorprendente que este desfavorable juicio de valor venga precisamente de una estrecha colaboradora de Langlois, el responsable casi exclusivo de la puesta en valor de Brooks.
Tal es el contexto en el que tiene lugar la revalorización del legado de Louise Brooks, tanto más sorprendente cuanto que sus últimos pasos en el mundo del cine parecían condenarla al más absoluto olvido. Ella misma contó, en sus declaraciones a Tynan y en algunos de los insertos autobiográficos que incluyó en sus crónicas de cine, los difíciles años que vivió entre su regreso de Europa en 1930 y su definitivo retiro a Rochester. Sobre esas arriesgadas confidencias pesa, desde luego, la incontestable evidencia de que la cronista de sí misma que había cobrado conciencia de su importancia y de su creciente mito a partir de 1956 estaba modelando su personaje autobiográfico según el patrón que ofrecían los papeles que previamente había interpretado en sus películas más conocidas. Así, su repetida afirmación de que, en esos años, se había ganado la vida como maitresse de pago de varios clientes más o menos fijos —“Entre 1948 y 1953, supongo que se me podría llamar ‘una mujer mantenida (…). Tres respetables hombres ricos me cuidaban’” (Tynan, xxxiv)— se ajustaba con precisión al personaje que había interpretado en ¿Quién la mató? ( The Canary Murder Case , 1929), donde había encarnado precisamente a una corista que chantajeaba a unos cuantos hombres ricos con los que mantenía relaciones. Sobre esa lograda tentativa de automitificación pesaba lo que, según ella —y no tenemos por qué dudar de sus palabras, aunque sí parece inevitable ponerlas en relación con su posterior proceso de reinvención como personaje—, Pabst le había dicho durante el rodaje de Tres páginas de un diario ( Tagebuch einer Verlorenen , 1929): “Tu vida es exactamente como la de Lulú [la desinhibida y amoral protagonista de La caja de Pandora ] (…) y acabarás del mismo modo” (Brooks, 105).
Читать дальше