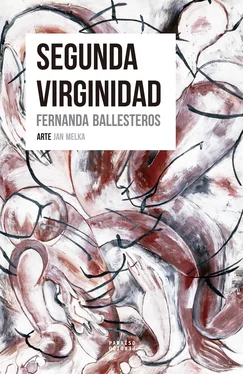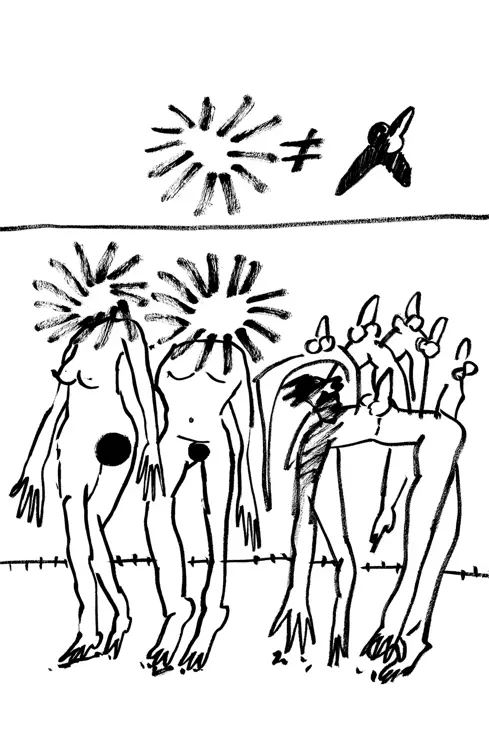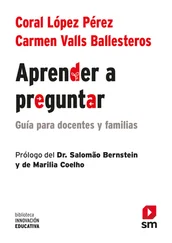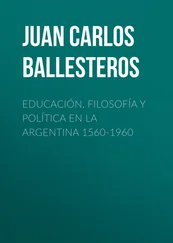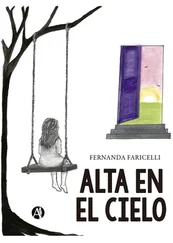A Isabela le llega un mensaje.
¿Quién es?, pregunta Paula, le arranca el celular y lee Armando.
Armando es un amigo del uniceja. Fornido, de una guapura heredada, se parece a sus hermanos, los tres con facciones duras y cabello ondulado, castaño. Es que el papá parecía Ashton Kutcher de joven. Impresionante lo idéntico. La mamá, ni se diga, toda perfectita, suavecita. Isabela había hablado con Armando en fiestas, él sonriente, buena gente, bailador, le sabe a las cheras, una vez cargó a Isabela a media canción de la cintura y la columpió como trapo.
Hey estás en Kino con la Paula? yo aquí ando con el Soto, dice el mensaje. Pasamos por ustedes a las 9?
Ay, no, bye, no quiero, dice Paula.
Qué simple, vamos. Es el destino. No puede ser que te acababa de preguntar por él y que mandaron esto.
Y yo te acababa de decir que no me gusta, que es un peleonero.
Es puro chisme eso. Ni te ha tocado.
Ni quiero que me toque. Los chismes perduran en la humanidad porque antes los necesitaban para sobrevivir. Era la manera de saber quién mató, quién era bueno para qué. Y todavía. Benditos sean, yo no quiero un cholo en mi vida.
¡Paula! ¿Puedes bajar a ayudarme con tu hermano?
El grito de la mamá de Paula sobresale del ruido de las olas y de los primos que juegan abajo, en la alberca, con inflables de cigüeñas y unicornios, y un resbaladero sobre el pasto artificial.
¿Sabes qué?, dice Paula, parándose, gotas de sudor en búsqueda del nuevo punto de gravedad. Me da igual. Vamos.
El coche está nublado de loción.
El Soto, delgado, granitos en la frente, propone:
Les tenemos preparada una fogata, pero ¿qué rollo? ¿Quieren primero dar la vuelta?
¿O quieren ir a «la chichi chora»?
No, dice Isabela, mejor vamos directo a la playa.
No quiere repetir el escenario de Sebastián, cuando se conocieron, cuando él condujo hacia ese camino de tierra y pasaron el cerro con la capilla y la virgen pintada en la roca.
Isabela, mano en la boca, arena lúgubre en la garganta, sofocada por las manijas de la compunción, qué coraje que le dijo a Sebastián del beso, desde ese día no le marca, ella que nunca dice, además asqueroso estuvo con el idiota uniceja, nada que ver con los de Sebastián, pero, bueno, mejor así, soltera, aunque siempre ha estado soltera, pero ya, nueva vida pulcra, fiel a sí misma, cerca de Dios, se le va quitando lo triste con la canción que ponen, una de reggaetón suave que la va calmando en un perreo blando, auditivo.
La fogata la armaron frente a la casa de los Carranza porque está vacía, este fin de semana se fueron a Tucson.
Lástima que no están, dice Paula a Isabela, obvia referencia al Carranza mayor, el güero, jugador de tenis.
Toman vodka con jugo de piña en vasos rojos desechables. Al lado de Soto, Armando es una concha, muda, agradable a la vista, generador de ecos y olas, respuestas previamente estructuradas, utilizadas, risa demasiado grave. Soto, hiperactivo, habla mucho, le hace halagos a Paula:
Lo que diga la reina, le dice.
O:
Donde te quieras sentar te hago el trono, chula.
O:
Que diga ella primero, todos cállense, mientras le mueve al fuego para que esté choncho y le dice a Paula:
¿Me acompañas por hielos, principessa?
Y hace énfasis en el principessa, lo exagera, sacude los brazos, hace una reverencia ante Paula. Ella, contentota, adulada, dice que sí.
Armando lame entonces la oreja izquierda de Isabela como cono de nieve, Isabela derritiéndose con la mirada en el fuego, en los troncos craqueándose encendidos, la lengua de él en proceso de penetración auricular hasta que regresan los otros dos y entonces se separan, los ojos de Isabela todavía en la fogata que de oro efímero pasa a una orgía de brazos muertos.
¿Qué traes, Isa?, pregunta Paula.
Nada, contesta Isabela, tratando de aplastarse la pérdida de control contra la humedad en el cabello, por qué, por qué, por qué tiene tanto y sin forma, ni rizado, ni lacio, telarañas pegosteadas, sucias, cafés.
Pon música en tu celular, ¿no?, dice Isabela.
Y los cuatro cantan y se empinan el alcohol endulzado hasta que Paula tiene ganas de hacer pipí.
Vamos, le dice Isa.
Se alejan de ellos, se adentran en la noche que porta una curvita naranja como luna, una uña que va bajando al agua oscura, quieta. El chorro de pipí deja un huequito en la arena.
Qué guapísimo está el Armando, dice Paula
Ya sé, contesta Isabela. El Soto es bien lindo.
Pues sí, la verdad sí, pero no, no voy a salir con él, contesta Paula. Está bien chaparro. ¿Y tú qué con el Armando?
No, nada, miente Isabela.
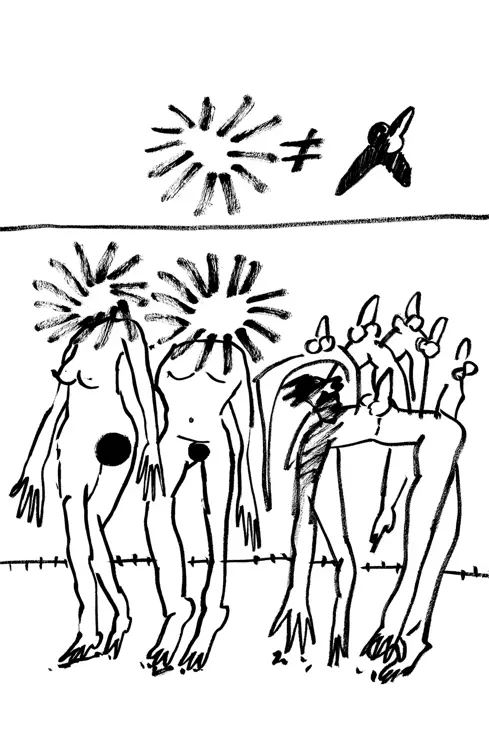
Por la mañana, Isabela recibe una llamada de Sebastián. Deja que suene, que suene. Después de ponerse blanca y defecar de los nervios, de lavarse las manos, de ponerse la agüita que le quedó en el pelo, de confirmar que, en vez de broncearse, nomás se le puso la piel más rosa y las pecas del pecho multiplicadas, Isabela marca el número que se sabe de memoria.
¿Vamos a la expo?, pregunta Sebastián en un tono como si se hablaran diario. Invita a la Paula, yo voy con un amigo.
Los voladores de Papantla, vestidos de blanco y rojo, dan vueltas boca abajo, agarrados a la vida por una cuerda que los sostiene del tobillo hacia la cúspide de un tubo donde otro volador toca un tambor y una flauta.
Anualmente, en Hermosillo, los vaqueros exhiben y rematan vacas en la Expo Ganadera, feria estatal donde incluyen entretenimiento para todas las edades. Sebastián va con un amigo feo, Isabela con Paula. Terreno grande, polvo, animales expuestos, familias, palenques, juegos mecánicos, peluches, algodones de azúcar.
Es un reencuentro amigable, como si no se hubieran dejado de ver, o como si no se hubieran tocado antes, Isabela y Sebastián. Botas vaqueras, jeans, camiseta blanca. Sebastián casi no ve a Isabela, ni cuando le habla, los ojos en los niños que pasan, en un juego de pistolas de agua, en un payaso. Los cuatro se asoman a una pelea de gallos donde Isabela se asusta y Sebastián le tapa los ojos sin dejar de chiflar como el resto del público. Luego ven un show de Paquita la del Barrio actuado por liliputienses cantando rata de dos patas, te estoy hablando a ti y una enana golpea a un enano y la gente se ríe.
Hola, rata de dos patas, le escribe Sebastián al día siguiente.
Hola, Paquito, contesta Isabela.
Tres días, cuatro días, diario Isabela habla con él a las tres de la tarde, el uniforme puesto todavía, la camiseta sudada y las calcetas blancas con mugre. Un buen momento porque va terminando de comer. Comidas con la familia completa, hermanos, papás, abuelos, frijoles, tortillas de harina, caldo de queso, carne con chile, felicidad con chile.
Te extrañaba, dice él.
Sebastián habla bajito y rápido, hace muchas preguntas inútiles: ¿Qué haces? ¿Piensas en mí cuando haces eso? ¿Ah, sí? ¿Y qué más? ¿Todo eso comiste? Eres una golosa, Isa. Ya, admítelo, eres una golosa. Siempre lo quieres todo. A lo mejor por eso me gustas, no sé. ¿Cuándo me vas a cocinar? ¿Qué sabes cocinar? Lo que me des, me lo como. No me cuelgues. ¿Cuándo te voy a ver? ¿A qué hora es tu clase de natación? Qué rico nadar. Yo quiero entrar a esa clase. ¿Te gustaría verme diario? Ay, simple, dime. No me cuelgues, no te vayas. ¿Por qué me dejas, Isa? Conste que tú me estás dejando, eh.
En el siglo III, en Roma, san Valentín ponía en riesgo su vida para unir a los enamorados en matrimonio bajo el imperio de Claudio II, quien quería a todos sus soldados solteros porque decía que así eran mejores.
Читать дальше