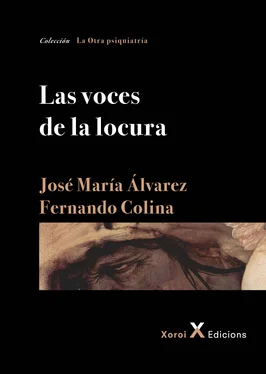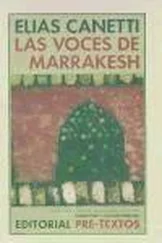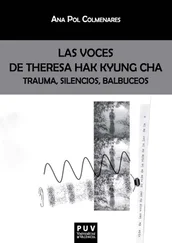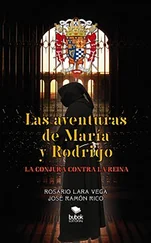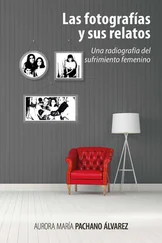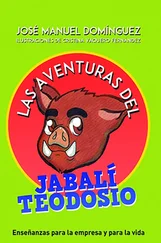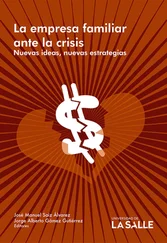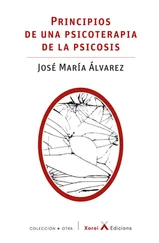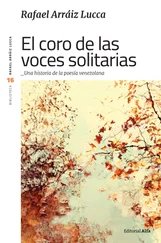Los fenómenos de posesión que identifican la locura, a falta de seres espirituales, tienen como inicial poseedor a los residuos de la palabra. Son las nuevas construcciones, entonces, las que vienen a sorprender al esquizofrénico con un lenguaje extraño. Sin embargo, esas palabras reconstruidas en principio no le dicen nada, salvo insinuar el insulto, la alusión, el ruido o el eco del pensamiento. Delirar, en cierto sentido, es el esfuerzo de resucitar los espíritus antiguos para que ocupen el espacio lingüístico que la psicosis ha destruido, es decir, para restablecer la continuidad entre la entidad espiritual y la lingüística, separadas desde el momento del desencadenamiento. De este modo se ratifica que aquella presencia de seres espirituales, ángeles o diablos, asentada por la tradición en el dominio de nuestra naturaleza psíquica, ha sido transformada por la ciencia en un fenómeno de la locura.
Jubilados los espíritus intermedios de sus funciones saludables y puestas en entredicho la omnisciencia y la omnipotencia de Dios por el racionalismo y por el positivismo de la mentalidad científica, la medicina alienista de principios de XIX continuó sirviéndose de los demones , los espíritus y las vivencias de los místicos para establecer la raigambre patológica de las voces, consideradas en adelante alucinaciones del oído. Se trata, no obstante, de un período de transición en el que los pioneros de la psicopatología elaboran aún sus teorías echando mano de los autores clásicos y de los ideales de la ciencia médica. Nada sorprende, en este sentido, que Pinel, profesor de Medicina y director de manicomio, dejara escrito lo que sigue: «Apenas se puede hablar de las pasiones como enfermedades del alma, sin haber tenido antes presentes en la mente las Tusculanas de Cicerón y las otras obras que este hombre genial consagró a la moral en los años en que maduraba en edad y experiencia»11.
Pero el auge del alienismo no consiguió rebasar la primera mitad del siglo XIX, orillado paulatinamente por el empuje de la ciencia psiquiátrica y la psicología experimental. Desde las primeras descripciones y teorías de Esquirol sobre las alucinaciones, hasta que un siglo después las visiones de la fragmentación subjetiva comenzaran a formularse con los nombres de «esquizofrenia» (Bleuler), «automatismo mental» (Clérambault) o «locuras discordantes» (Chaslin), se suceden algunos hitos psicopatológicos cuya lógica puede precisarse en torno a tres procesos paralelos y dependientes. En primer lugar, se advierte un desplazamiento del interés por el ámbito visual hacia el verbal y el auditivo. En segundo lugar, los fenómenos alucinatorios ruidosos, exteriores y sonoros cederán su protagonismo a ese enjambre de pequeños signos xenopáticos que nombran la atomización radical de la identidad. Por último, y como resultado de los dos anteriores, la fascinación suscitada entre los psicopatólogos por las relaciones entre las alucinaciones y el lenguaje, encontrará los más cabales fundamentos explicativos en la obra de Freud, la cual se afirma desde el principio en la relación consustancial que une el lenguaje y la subjetividad.
Como resultado del proceso epistemológico que acaba de apuntarse, la patología del lenguaje se convertirá en uno de los protagonistas principales de la nueva concepción del sujeto, a resultas de la cual la consideración tradicional de la lengua como instrumento destinado a la comunicación dará paso a una perspectiva más inquietante en la que nosotros somos los instrumentos de los que se vale el lenguaje para manifestarse. La presencia de voces alucinatorias y de pensamientos impuestos, las descripciones de la esquizofrenia, la psicosis alucinatoria crónica, el automatismo mental y las locuras discordantes verbales, también las últimas novelas de James Joyce, reflejan en todos sus relieves el sometimiento del sujeto moderno a las leyes de la palabra. El lenguaje no ha sido fundado, sino que es él quien funda, dirá Heidegger para reflejar este proceso.
7. De las imágenes a las palabras
Las figuras del visionario, el ventrílocuo y el xenópata ilustran con claridad los hitos arriba señalados. Dejando a un lado las grandes tendencias que conformaron el saber psicopatológico, resulta llamativo que Esquirol —el primer teórico de las alucinaciones— calificara de «visionario» al alucinado: «Un hombre que tiene la convicción íntima de una sensación actualmente percibida, aun cuando ningún objeto hiera sus sentidos, se encuentra en un estado de alucinación; es un visionario »12. El énfasis puesto en la dimensión visual se advierte también en las ilustraciones clínicas, en las cuales el componente auditivo aparece relegado.
También esta predominancia de la dimensión espacial con que «se hace visible el reino de las sombras»13, resulta dominante en el análisis que Kant, medio siglo antes, realizara de Emanuel Swedenborg en Los sueños de un visionario (1766), sin duda su libro más curioso y punto de partida de su filosofía crítica. Kant, que compartió parte del siglo con Pinel, se vio obligado a estudiar la locura para examinar los límites de la razón, rectificando así la exclusión de Descartes —analizada por Foucault— que no consideraba la locura ni siquiera como un engaño de la razón. En su estudio del «archivisionario de todos los visionarios», capaz de mantener relación directa con los espíritus y las almas, es significativo que Kant dudara entre encontrar similitudes de la metafísica con la obra del autor sueco —«tan sorprendentemente semejante a mis quimeras filosóficas»14—, o despacharle «rápida y definitivamente a la enfermería»15. En cualquier caso, su concepción del lenguaje relativo a estas experiencias sigue siendo la tradicional: «El lenguaje de los espíritus consiste en una comunicación inmediata de las ideas, pero siempre va unido a la apariencia de aquel lenguaje que habla en las restantes ocasiones y es concebido como exterior a él»16.
Sin embargo, apenas una década después de que Esquirol publicara sus dos volúmenes sobre las enfermedades mentales, su alumno Baillarger acierta a captar los susurros y murmullos de las voces que conviven con el alienado, describiendo al alucinado mediante la metáfora del «ventrílocuo». Son los propios locos —advierte— quienes pronuncian las palabras con la boca cerrada, como hacen los ventrílocuos. De especial relevancia resulta también destacar que Baillarger se guió de las experiencias de los místicos cuando distinguió las alucinaciones sensoriales y las psíquicas. Al leerlos, se percató de las diferencias existentes entre las «locuciones intelectuales», las que suceden en el interior del alma, y las «voces corpóreas», esas que atruenan los oídos. «No tengo necesidad de añadir —escribió— que la división que propongo para las alucinaciones, y a la que he sido conducido por la observación directa de los alienados, es la de los autores místicos; solamente han sido cambiadas las palabras. Llamo alucinaciones psíquicas a las visiones y a las locuciones intelectuales, y alucinaciones psicosensoriales a las visiones y a las locuciones corporales»17.
Los pasajes que acaban de citarse muestran de forma ejemplar, a nuestro parecer, un desplazamiento de la dimensión visual a la auditiva, de la mirada a la voz, de las imágenes a las palabras. Palabras, cuya presencia e intromisión cada vez más evidente, irán configurando el nuevo rostro del alienado moderno. Estas pinceladas históricas ilustran asimismo sobre la tendencia a considerar erróneamente patológicas ciertas experiencias que, en otro tiempo y para muchas personas, no eran otra cosa que los resortes espirituales que les servían para vivir. A este respecto conviene evocar el anacrónico análisis psicológico que Lélut dedicó a Sócrates y su demon en 1836. Al hilvanar su sesudo estudio con referencias clásicas (Cicerón y Plutarco, especialmente) y con otras provenientes de autores más cercanos en el tiempo, se advierte esa predisposición inexorable que culmina convirtiendo a Sócrates en un loco y a la voz divina de su demon en «[…] las alucinaciones auditivas más manifiestas y más inveteradas que jamás haya podido observar un médico»18.
Читать дальше