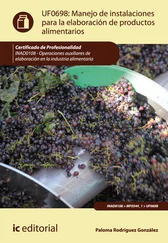Me agobié al no poder recordar nada. Nunca me había sucedido algo parecido. Sí, había olvidado alguna vez pequeños fragmentos de la noche, pero enseguida, a nada que me pusiese a pensar, los recordaba. En cambio, de la noche anterior solo lograba acordarme perfectamente de lo sucedido hasta salir de la discoteca. Recordaba perfectamente la cena en el bar, la fiesta en la casa de Jorge, la conversación con Tomás, el viaje en coche hasta la discoteca y cómo Luis nos había saltado la cola. Una vez allí, las imágenes comenzaban a borrarse por culpa del alcohol. Pero, aun así, era capaz de visualizarme tomando chupitos en la barra y bailando la canción de Wannabe. También, estaba casi segura de que había decidido irme sola. Había salido dando tumbos de la discoteca, incluso había hablado con el portero y había pedido un coche para volver a casa. Estaba andando de camino a él cuando todo se volvió negro. No conseguía ir más allá de la notificación de la llegada del Uber en la esquina de la calle y de mi intento por llegar a él. Pero entonces, ¿cuándo me había hecho esos moratones?
Me volví a poner la camiseta del pijama, me puse una sudadera por encima y me dirigí al baño. Me desmaquillé con toallitas y me lavé los dientes. Me peiné el pelo y me lo volví a recoger en una coleta. Me puse colonia para disimular, y fui hacia la cocina. Arrastré los pies por el pasillo hasta llegar al salón donde se encontraba mi madre. Me sorprendió verla sentada en una esquina del sofá, sin hacer nada, con la mirada perdida. Llevaba un pantalón de chándal gris y una sudadera rosa, algo inusual en ella, ya que era una mujer presumida que siempre se arreglaba. Normalmente, por las mañanas, leía el periódico con su elegante bata de flores. Pero, esta vez, parecía triste y perdida, como si su aspecto en ese momento fuese lo que menos le importase.
—Buenos días, mamá —dije con la voz todavía un poco ronca. Mi madre no se inmutó, ni si quiera me miró. Seguía absorta en sus pensamientos, con la mirada fija en el techo—. Mami, ¿qué te pasa? —pregunté preocupada, acercándome a ella y quedándome a pocos metros del sofá.
—Ni siquiera eres real, solo eres fruto de mi imaginación, de mi deseo por volver a ver mi hija. —Aquellas palabras me asustaron. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo que no era real? Estaba allí, de pie, delante de ella.
—¿Qué dices, mamá? Soy yo, estoy aquí. —Me arrodillé delante de ella, apoyando mis manos en el borde del sofá. Ella se giró a mirarme lentamente, dejando a la vista un rostro repleto de ojeras y lágrimas. Tenía los ojos rojos e hinchados a causa de tanto llorar y no dormir—. Mamá… —dije con la voz entrecortada, intentando contener mis ganas de llorar—. ¿Qué está pasando?
—Te quiero mucho, mi niña… Creo que no te lo dije lo suficiente cuando estabas por aquí… Qué ojos más bonitos tenías y qué sonrisa tan preciosa. No sé cómo voy a sobrevivir sin ti. —Estalló a llorar y se llevó las manos a la cara para taparse.
—Mamá, por favor, que estoy aquí. ¿Por qué hablas en pasado? ¿Qué ocurre? —insistí, esta vez llorando.
—No, no lo estás. Tan solo existes en mi imaginación. Si lo estuvieras podría abrazarte, tocarte. —Mi madre se inclinó hacia mí y agarró mi rostro entre sus manos—. Si fueses real, ambas podríamos sentir nuestro tacto.
—Yo lo siento, mamá, lo estoy notando —chillé entre sollozos. Mi madre pegó un grito al darse cuenta de que ella también podía sentir mis cálidas mejillas entre sus manos. Movió sus dedos por todo mi rostro, y me acarició el pelo.
—¿Alejandra? ¿Eres tú? —preguntó tartamudeando entre llantos. Asentí fuertemente mientras me lanzaba a abrazarla.
—¡Sí, mamá! Soy yo. Estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué me dices estas cosas?
—Oh, mi niña. —Sus ojos seguían produciendo densas lágrimas y no me soltaba las manos—. ¿Estás bien? ¿Cómo es posible?
Mi padre, que había escuchado nuestros llantos desde su despacho, corrió al salón, donde nos encontrábamos. Se quedó inmóvil, de pie, observando cómo, de rodillas, abrazaba a mi madre.
—¿Ale? ¿Eres tú? —Sus ojos me miraban intensamente, como si estuviese ante un milagro.
—Sí, papá. —Aunque seguía confundida, me levanté rápidamente y corrí hacia él para abrazarle. Sentí cómo su pecho se ahogaba y cómo sus lágrimas mojaban mis mejillas.
En ese momento, el móvil de mi madre comenzó a sonar. Como un reflejo innato, sin pensar, sin dejarlo vibrar, descolgó rápidamente la llamada.
—Buenos días, señora Casado, soy el inspector Ugarte. —El volumen estaba lo suficientemente alto como para que mi padre y yo pudiésemos escuchar la grave voz del inspector y sus palabras—. Le llamo para comunicarle que hemos avanzado en la investigación. Esta mañana, en torno a las ocho y media, ha saltado una alarma en la cuenta bancaria de su hija, indicando el uso de su tarjeta de crédito. Se ha detectado un cobro de una cantidad de doce euros, aproximadamente, en el pago de un taxi y el banco se ha puesto en contacto con nosotros para indicarnos dicho cargo. Estamos identificando el número de matrícula, y en cuanto sepamos la identidad del taxista, procederemos a interrogarle.
—Inspector —le interrumpió mi madre, tartamudeando.
—Dígame, señora Casado, ¿qué ocurre?
—Es Alejandra —consiguió finalmente articular—. Está aquí. Ha vuelto a casa.
CAPÍTULO 4
Sábado, 19 de enero del 2019
OCHO HORAS DESPUÉS DE LA DESAPARICIÓN
14:00 h
MACARENA
Impaciente, volví a mirar el reloj. Tan solo hacía unos minutos que me encontraba en la comisaría, pero, para mí, habían sido eternos. Andrés estaba sentado a mi lado, moviendo inquietamente la pierna y con la mirada fija en el suelo. Nerviosos, esperábamos en uno de los despachos la llegada del policía que nos iba a tomar declaración por la desaparición de nuestra hija. Desaparición, ausencia o como quiera que se llamase. Hacía ya más de siete horas que Alejandra no daba señales de vida. Su móvil seguía apagado, y ninguno de sus amigos tenía noticias de ella. Recordé una a una las palabras que Carlota y Sofía me habían dicho por teléfono: «Ale se fue sola hacia las cinco»; «Dijo que iba a coger un Uber»; «No sabemos dónde está»; y volví a sentir cómo el mundo se me venía encima. Desde hacía horas, no había comido nada. Era incapaz de pensar en desayunar o almorzar mientras no supiese el paradero de mi hija.
—Buenas tardes —dijo un policía entrando en la habitación y cerrando la puerta—. Soy el agente Ignacio Solís. —Nos tendió educadamente la mano y después se sentó al otro lado de la mesa—. Han venido para presentar una denuncia de desaparición, ¿verdad?
—Sí, de nuestra hija, Alejandra —dije intentando contener las lágrimas. El policía asintió y comenzó a tomar nota en su ordenador.
—¿Cuánto tiempo lleva desaparecida, señora…?
—Casado —añadí—. Me llamo Macarena Casado y él es mi marido, Andrés Martínez. —El policía asintió lentamente—. Alrededor de siete horas. Anoche salió con sus amigos a una discoteca, y, hacia las cinco de la mañana, decidió pedir un Uber y marcharse. Sus amigos dicen que se fue sola, que estaba cansada y que quería volver a casa… —Empecé a sentir cómo la voz se me entrecortaba, y por mucho que luchase no podía contener los llantos.
—Hemos hablado con sus amigos, y ninguno ha sabido nada de ella desde que se marchó de la discoteca. —Andrés me agarró de la mano y prosiguió—. Tiene el móvil apagado desde hace horas. Estamos todos muy preocupados.
—Entiendo —comentó el oficial. Mientras apuntaba cada uno de los indicios que le decíamos, analicé detenidamente su aspecto. Era un hombre joven, de unos veintiocho años, que lucía elegantemente el uniforme de policía, resaltando su cuerpo musculado y sus enormes ojos azules. En otras circunstancias, podría haber afirmado que era un hombre muy atractivo, pero en aquel momento tan solo pensaba en Alejandra —¿Cuántos años tiene su hija? Entiendo, por lo que me cuentan, que Alejandra vive en casa con ustedes. —Solís levantó la cabeza del ordenador y miró a Andrés.
Читать дальше