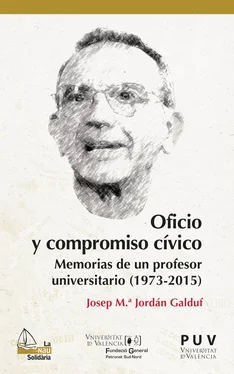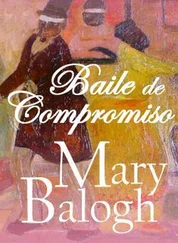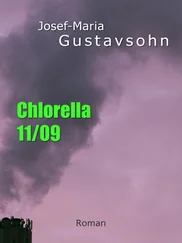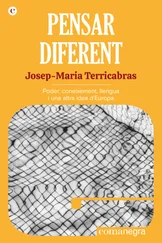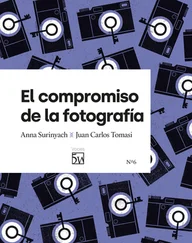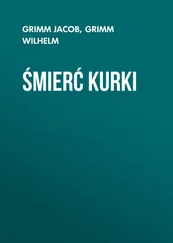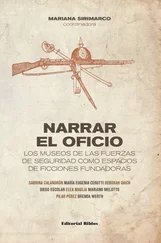En su conjunto, ello produjo unos resultados económicos bastante satisfactorios en los países donde se aplicó, de manera que el capitalismo puso allí su capacidad productiva al servicio de los ciudadanos y se conjugaron con mayor armonía los criterios de eficiencia, estabilidad y equidad. Ahora bien, la crisis de los años setenta implicó un cambio drástico en la situación anterior. Primero el fin del sistema monetario internacional de Bretton Woods (de tipos de cambio fijos y controles sobre la circulación de capitales) y después las fuertes elevaciones en el precio del petróleo (en 1973-1974 y 1979-1980) crearon un difícil escenario para responder a una crisis esencialmente de oferta (con grandes reajustes productivos, donde se combinaban de manera muy complicada los problemas de paro e inflación) mediante políticas keynesianas de regulación de la demanda. Y el déficit público se disparó de manera general.
El fracaso de las políticas de corte keynesiano ante la crisis de los años setenta propició un relanzamiento de las propuestas de inspiración liberal. Según estas, la intervención del Estado en la economía estaba dificultando la capacidad de respuesta de los mercados ante el cambio de circunstancias. Es decir, si los socialdemócratas habían subrayado antes los «fallos del mercado», ahora los neoliberales insistían en los «fallos del Estado» que obstruían los necesarios reajustes productivos. Se entendía que el Estado había alcanzado un tamaño demasiado grande e introducido un exceso de regulaciones en detrimento del funcionamiento de los mercados, por lo que convenía una política tendente a reducir todas esas interferencias.
En la práctica, hubo un notable desconcierto del paradigma keynesiano-socialdemócrata en su respuesta a aquella prolongada crisis económica. Ello favoreció el avance de las posiciones más conservadoras, las cuales alcanzaron sus victorias más sonadas en los casos de Margaret Thatcher en Reino Unido (en 1979) y Ronald Reagan en Estados Unidos (en 1980). Con estos mandatarios tomó cuerpo una nueva ortodoxia liberal que inspiró la aplicación de importantes recortes en la función del Estado en la economía e impulsó la desregulación de los mercados a escala nacional e internacional.
En España los problemas económicos internacionales se sumaron a los fuertes desequilibrios internos, a la vez que tenía lugar la transición política hacia la democracia. Hubo que realizar así un severo ajuste, tanto macroeconómico como microeconómico, que fue difícil de asumir y llevar a la práctica, y que abarcó casi una década. La economía española tardó bastante en recuperar la senda del crecimiento. Hicieron falta grandes reformas que fueron facilitadas por un importante consenso político, económico y social, y por la posterior incorporación a la Comunidad Europea.
La crisis alteró también los planteamientos de la teoría y la política de desarrollo regional. La teoría del crecimiento económico se orientó gradualmente hacia modelos (de tipo schumpeteriano) cuyo factor clave es la innovación de los procesos productivos y los productos. Y la política regional puso su punto de mira, coherentemente, en la capacidad de activar el desarrollo endógeno de los distintos territorios.
Pero todas estas ideas se fueron produciendo a lo largo de aquellos años muy poco a poco, y yo las fui asimilando ciertamente muy a tientas, modificándose progresivamente mi visión de la realidad económica, con una combinación de elementos de distintos paradigmas, sin circunscribirse necesariamente a uno solo. Ello era, en definitiva, la consecuencia de una crisis estructural que había desafiado muy en serio el conocimiento adquirido previamente.
Los frutos de una fallida agregaduría
Supongo que todas esas inquietudes se pondrían de manifiesto en mis clases de Política Económica en la facultad en los primeros años ochenta. Un periodo en el que inicié también mi participación en distintos congresos y foros de debate académico. Así, en mayo de 1982 presenté la ponencia «Requisitos generales para una política regional valenciana» en las I Jornadas de la Asociación Valenciana de Ciencia Regional, una asociación que presidía en aquellos momentos el profesor Ángel Ortí. Y de aquella ponencia derivó después el artículo «Frente a los desequilibrios comarcales del País Valenciano», que publicó la revista Generalitat, de la Diputación de Valencia, en diciembre del mismo año. La Comunidad Valenciana había tenido una experiencia de gobierno preautonómico desde 1979 hasta 1982, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía que permitió iniciar en 1983 un régimen propiamente autonómico en el marco de un Estado español ampliamente descentralizado.
En otro orden de cosas, en la primavera de 1982 formé parte, por sorteo, de un tribunal de oposiciones a profesor adjunto de Universidad en la asignatura Política Económica. Yo era el secretario del tribunal y su miembro más joven. Y en aquella oposición, celebrada en Madrid, en el Instituto de Estudios Fiscales, obtuvieron brillantemente su plaza tanto Andrés García Reche como Isidro Antuñano.
Sin duda, la gente de mi promoción iba consolidando su posición académica y afianzándose como unos buenos profesionales. Así, recuerdo que por aquel entonces la editorial Blume publicó el excelente libro Economía española 1960-1980. Crecimiento y cambio estructural, realizado por un equipo de la facultad entre cuyos componentes aparecían Francisco Pérez, José Antonio Martínez Serrano y Ernest Reig. Escribí una recensión sobre él en el número 6 de la revista Trellat, una publicación que dirigía en aquel tiempo Gustau Muñoz, otro colega de mi promoción.
Y bien, en junio de 1982, cuando realizábamos los exámenes de final de curso, salió publicada la convocatoria de una oposición para ocupar una plaza de profesor agregado de Política Económica en la Universidad de Valencia. Fue una de las últimas agregadurías que se convocaron en España, pues poco después desapareció esa figura de profesor y quedó simplemente la cátedra, además de la adjuntía (o titularidad). El candidato de nuestro departamento a aquella plaza era Juan Antonio Tomás Carpi, pero tanto Manuel Sánchez Ayuso como Emèrit Bono me pidieron que preparara yo también dicha oposición para ayudar a J. A. Tomás en su competencia con los candidatos de otras universidades.
Así pues, aquel mismo verano inicié los trabajos necesarios al respecto. Poco a poco realicé una amplia Memoria sobre concepto, metodología, programa y fuentes de la disciplina de Política Económica, que vino a actualizar y completar el trabajo de mi oposición anterior a profesor adjunto. Además, preparé una investigación original mientras daba mis clases y llevaba a cabo otras tareas que reclamaba el día a día de un profesor. Así, en el diario Noticias al día (que vino a sustituir, aunque por poco tiempo, al recién desaparecido Diario de Valencia) analicé algunos problemas clave de nuestra economía y reseñé las Memorias de John K. Galbraith que acababa de publicar la editorial Grijalbo. Por otro lado, formé parte de un equipo de la facultad, coordinado por los profesores Aurelio Martínez y José Honrubia, que elaboró un informe sobre las consecuencias económicas de la trágica riada del Júcar que tuvo lugar el 20 de octubre de 1982.
Poco después de aquella riada, como es sabido, se celebraron las elecciones generales que dieron la victoria por primera vez al PSOE y convirtieron a Felipe González en presidente del Gobierno. Manuel Sánchez Ayuso se hallaba entre los diputados electos por Valencia, pero de pronto sucedió algo totalmente imprevisto y tremendamente doloroso. Manolo murió el 8 de noviembre de 1982 a causa de un infarto de miocardio. Un hombre joven (41 años), con una considerable labor académica, una notable dedicación pública a sus espaldas (había sido decano de la facultad, conseller de Sanidad, diputado en el Congreso) y un futuro muy prometedor, veía de repente sesgada su vida. El Departamento de Política Económica de la Universidad de Valencia había perdido a su director y a un buen amigo para todos. Los miembros de este, encabezados por Emèrit Bono, realizamos una publicación sobre su figura que fue editada por la Facultad de Económicas. Una publicación que subrayaba su humanidad y su valía intelectual, algo que permanece en la memoria de cuantos le conocieron.
Читать дальше