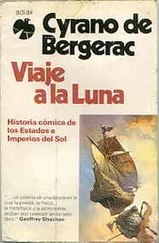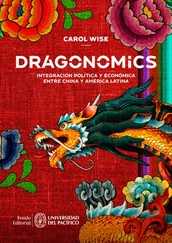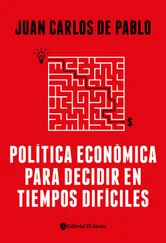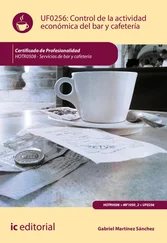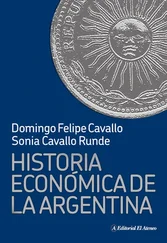2.2 Las grandes etapas de la evolución de la población preindustrial europea
Hasta la época estadística, que en muchos países no comienza antes de la segunda mitad del siglo XIX, no tenemos datos que nos permitan estimar con cierta fiabilidad ni la cifra ni la evolución de la población. Aun así, disponemos de unas cifras estimativas (cuadro 1.1), según las cuales a partir del año 1 d. C. la población habría tardado más de 1.500 años en duplicarse, aunque después lo habría hecho en menos de 300 años y de una manera cada vez más acelerada a partir de 1800, fuera ya de la época que ahora estudiamos. Sin embargo, este crecimiento no ha sido ni constante ni ininterrumpido: la población de 1400 era inferior a la de un siglo antes y el crecimiento del siglo XVII fue muy moderado en comparación con el de los siglos anterior y posterior.
A partir de la caída del Imperio romano (la etapa anterior es mucho más oscura), en Europa podemos distinguir tres ciclos de crecimiento demográfico. Partiendo de un mínimo de población hacia el año 650, provocado por un siglo de pestes y guerras, la población parece haber crecido ininterrumpidamente hasta mediados de siglo XIV: en vísperas de la Peste Negra (1348), la población europea había multiplicado por 3,5 el mínimo del año 650. Este largo ciclo de crecimiento (siete siglos) se explica por una relación tierra-población muy favorable –la densidad europea en el año 650 era de unos 2 habitantes por km 2y en la primera mitad del siglo XIV llegaba a 7 habitantes por km 2–, pero también por la aplicación de mejoras técnicas y organizativas, sencillas pero eficaces.
La Peste Negra, una epidemia de peste bubónica procedente de Asia central, afectó a una gran parte de Europa entre 1348 y 1351. Se calcula que provocó la muerte de un tercio de la población europea aproximadamente, aunque de manera muy desigual. Tradicionalmente se defendía la idea de que la difusión de la epidemia se había visto facilitada por el mal estado nutricional de gran parte de la población, que se encontraba peligrosamente cercana al techo maltusiano. Sin embargo, hoy se tiende a considerar las epidemias como fenómenos exógenos sin ninguna relación directa con el hambre o la situación económica. No obstante, parece que en vísperas de la Peste Negra la población europea estaba a punto de tocar techo; la epidemia no habría hecho más que magnificar un proceso que se habría acabado produciendo igualmente: hay indicios de desaceleración del crecimiento de la población hacia 1280. Pero las consecuencias de la pérdida brutal de población que provocó la Peste Negra sí que fueron muy importantes: el estrago principal fue el causado por la epidemia, pero la población siguió disminuyendo durante aproximadamente un siglo.
Posteriormente empieza un segundo ciclo de crecimiento demográfico: en el conjunto de Europa, la población anterior a la Peste parece haberse recuperado en el último cuarto del siglo XVI. Justo a partir de este momento se nota un estancamiento de la población en los países mediterráneos, donde pronto reaparecieron las epidemias, seguidas de guerras, como la de los Treinta Años, que diezmaron la población del centro-norte de Europa (1618-1648). En conjunto, el descenso de la población y de la actividad económica conforma la llamada crisis del siglo XVII , que, no obstante, no fue ni tan general ni tan larga como la del siglo XIV.
A partir de mediados del siglo XVII se inicia un tercer ciclo de crecimiento demográfico, mucho más rápido que los anteriores, que empieza a mostrar signos de agotamiento hacia finales del siglo XVIII (momento en el que Malthus escribe su obra). Sin embargo, este último ciclo no fue interrumpido por una nueva crisis: las transformaciones económicas contemporáneas (la Revolución Industrial), junto con las mejoras en la disponibilidad de alimentos, la higiene y la prevención de epidemias, dieron lugar a un cambio cualitativo, el inicio del régimen demográfico moderno, que estudiaremos en el capítulo 4.
3. Características de la agricultura tradicional
3.1 Trabajo y producción
Como cualquier proceso de producción, la agricultura depende de la dotación de factores de producción (tierra, trabajo y capital) y de las técnicas disponibles. Dado que en toda la etapa preindustrial el capital dedicado a la agricultura era escaso y variaba muy lentamente, se considera que la producción agrícola depende básicamente de los factores tierra y trabajo y de las técnicas disponibles.
La tierra, entendida como espacio apto para la explotación y el cultivo, es una creación del trabajo del hombre, pero también es limitada (la argumentación de Malthus se basa en este hecho) y no homogénea: su valor cambia según la calidad (tierra buena o mala) y la ubicación (cerca o lejos de las zonas pobladas, del agua y de las vías de comunicación).
El trabajo es prácticamente indisociable de las técnicas disponibles, que van desde herramientas más o menos adaptadas a cada labor hasta una gran variedad de conocimientos: las plantas aptas para cada clima y cada suelo, el momento oportuno de sembrarlas y recolectarlas, las operaciones que ayudan a su crecimiento, las técnicas de conservación de los productos, las mejores combinaciones de cultivos o las formas de conservar la tierra y utilizar el agua, entre muchas otras (Persson, 1988).
Naturalmente, estas actividades requieren capital, aunque en economía tradicional las inversiones se reducen a prácticamente la compra de herramientas o animales de trabajo y a la reserva de alimentos y dinero necesarios para llegar a la próxima cosecha. Otras actividades que solemos considerar exigentes en capital (aportación de fertilizantes, construcción de caminos o de sistemas de regadío, por ejemplo) se pueden sustituir en gran parte por trabajo. Por lo tanto, el factor capital, sin estar totalmente ausente, era poco importante en las economías agrarias preindustriales. El capital posee, sin embargo, una gran capacidad de transformación sobre la agricultura, de modo que los adelantos agrarios más importantes dependieron en gran parte de él, como veremos más adelante. De hecho, la utilización masiva de capital es la principal diferencia entre la agricultura tradicional y la agricultura moderna.
La característica principal de las economías tradicionales, que explica la mayor parte de sus problemas, es que se trata de economías orgánicas, economías donde todo procede de la tierra: la alimentación, la energía, las herramientas y los bienes de consumo. Por lo tanto, la tierra debe atender a demandas alternativas, que dificultan el crecimiento económico. La ampliación de la superficie cultivada, respuesta normal al crecimiento de la población, supone disminuir los pastos o el bosque: en el primer caso se resiente la ganadería (animales de trabajo, carne, lana, leche, piel), mientras que en el segundo se resienten sobre todo la madera para la construcción (desde vigas hasta mangos de herramientas), la leña (energía calorífica: desde la chimenea de leña hasta la transformación de minerales) y, a largo plazo, si la deforestación es muy fuerte, todo el equilibrio ecológico, en especial el régimen de lluvias.
3.2 La organización de la producción
Desde la revolución agraria de la prehistoria hasta aproximadamente los siglos VIII y IX, la agricultura en Europa se concentraba alrededor del Mediterráneo, donde las tierras son fáciles de trabajar con un arado sencillo (el arado romano), aunque poco productivas y afectadas a menudo por la sequía. Más hacia el norte predominaban el bosque y la ganadería; su explotación se completaba con una agricultura itinerante, que aprovechaba solamente los calveros más soleados (artigas), cultivados durante pocos años con técnicas muy primitivas y largamente abandonados después. Era una agricultura poco intensiva en trabajo, aunque exigía disponer de mucha tierra.
Читать дальше