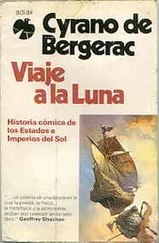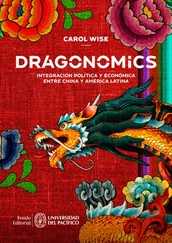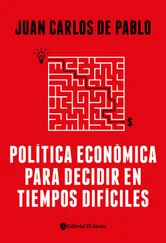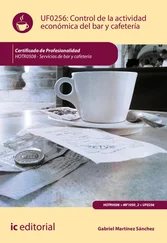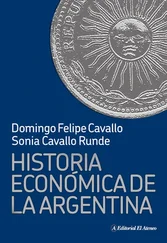Finalmente, la tercera parte (capítulos 8 a 18) se centra en la evolución económica desde la Segunda Revolución Tecnológica, que tuvo lugar a finales del siglo xix, y se prolonga hasta hoy. Las innovaciones surgidas en aquel periodo han dominado el desarrollo industrial y económico hasta hace muy poco y aún están muy presentes en la actualidad. La estructura de esta tercera parte trata de enfatizar la importancia de las diversas coyunturas por las que ha pasado el mundo en los últimos cien años: el impacto de las dos guerras mundiales, la gran depresión capitalista de los años treinta, la época dorada posterior a la Segunda Guerra Mundial y la fase de crecimiento más lento que se inició a mediados de la década de 1970. También se presta atención al nacimiento, la expansión y la caída de los sistemas comunistas y a la contradictoria evolución de los países subdesarrollados. El libro se cierra con un epílogo dedicado a la crisis que afecta a EE. UU. y Europa, y de rebote al mundo entero, desde el 2007.
1. Las relaciones producción-población antes de la Revolución Industrial
La preocupación básica de cualquier grupo humano, al igual que la de los grupos animales, es asegurar su alimentación, base para la supervivencia. Durante la mayor parte de su historia, el hombre ha sido un depredador omnívoro que se ha alimentado de las plantas y animales de su entorno, primero utilizando solo su capacidad corporal y después con la ayuda de herramientas cada vez más complejas. La existencia del hombre se cifra como mínimo en medio millón de años, pero solo hace unos 10.000 que algunas comunidades humanas empezaron a compaginar la actividad depredadora con la producción de alimentos y la domesticación de animales, es decir, que el hombre ha sido productor solo durante las últimas veinte milésimas de su existencia. Esta revolución agraria de la prehistoria marca el inicio de un rápido progreso en la evolución de la humanidad.
Aquí no nos ocuparemos del hombre depredador, sino solo del productor; más en concreto, de los últimos mil años y pico de este y casi únicamente de Europa, aunque en el primer apartado haremos una introducción muy general al conjunto de las economías agrarias.
1. Características principales de las economías preindustriales
Todas las economías agrarias, desde su aparición en la prehistoria, tienen tres características comunes: están dominadas por la escasez y son profundamente desiguales, pero a la vez son capaces de generar crecimiento.
1.1 La escasez, consecuencia del aumento de la población y de la baja productividad
La escasez es el resultado del crecimiento de la población: a medida que la población se densifica, resulta cada vez más difícil obtener la alimentación suficiente. Mantener el crecimiento demográfico obliga al hombre a convertirse en productor esforzándose por mejorar la reproducción de determinados alimentos (plantas o animales) por medio del trabajo, factor abundante, que sustituye a la tierra, factor escaso. Durante mucho tiempo se había creído que la relación de causa-efecto iba de la tecnología a la población: el conocimiento de nuevas tecnologías (en este caso los medios para mejorar el ciclo vital de las plantas y los animales) implicaba su adopción y se iniciaba así un círculo virtuoso: mejora de la alimentación, más población, descubrimiento de nuevas técnicas, mejora de la alimentación... Actualmente predomina la idea de que la relación es inversa: la presión demográfica empuja al uso de técnicas conocidas, pero no suponen ventaja alguna mientras la depredación permita obtener una alimentación suficiente. Porque, de hecho, el hombre depredador consigue, con menos esfuerzo, más nutrientes, mejores y más diversificados: las escasas comunidades depredadoras aún existentes lo demuestran claramente (Cohen, 1987). El problema es que dichas comunidades necesitan un espacio vital muy amplio: los pigmeos, 8 km 2por persona; los aborígenes australianos, 30 km 2; los esquimales, 200 km 2. Se ha calculado que el mundo no podría alimentar a más de 15 millones de humanos depredadores.
La secuencia densificación de la población-intensificación del trabajo fue teorizada por Boserup (1967). Según esta autora, cuando el hambre empezó a hacer acto de presencia, el hombre se vio obligado a confiar su subsistencia en el trabajo, intensificándolo a medida que aumentaba la presión demográfica, en una secuencia que va desde la ganadería y los cultivos esporádicos, poco intensivos en trabajo (cavar un hoyo, enterrar la semilla y esperar la cosecha) pero que obligan a cambiar cada año o cada pocos años la zona sembrada, hasta la obtención de varias cosechas al año en los deltas asiáticos –eso sí, a cambio de la creación de sistemas de regadío y de un trabajo constante y muy duro.
A partir de la revolución agraria de la prehistoria o revolución neolítica, las innovaciones y el progreso vinieron durante siglos de las sociedades agrarias. Hasta mediados del siglo XIX como mínimo, la agricultura fue la actividad económica básica en todos los países y aún continúa siéndolo en muchas sociedades actuales.
Las prácticas agrarias y ganaderas permitían mantener a más población, pero no mantenerla mucho mejor: la fuerza de trabajo (humana o animal) y las técnicas disponibles eran poco eficientes, de forma que la productividad era escasa y cada grupo o familia topaba a menudo con dificultades para asegurar su alimentación a lo largo del año, sobre todo teniendo en cuenta la gran irregularidad de las cosechas.
1.2 La desigualdad, causada por el predominio de unos hombres sobre los otros
La escasez no era debida únicamente a la incapacidad para producir más. Las sociedades agrarias exigen el sedentarismo, que tiene una larga serie de efectos económicos o culturales: la mejora de los enseres, las herramientas y los sistemas de almacenaje, la división del trabajo (aparición de los primeros oficios especializados) y las sociedades estructuradas, que sin duda tenían muchas ventajas pero que comportaron la aparición de una clase dirigente que no solo vivía del trabajo de los demás sino que a menudo se apropiaba de una parte importante de la producción. Estas sociedades pueden dividirse en sociedades tributarias, esclavistas y feudales.
En las sociedades tributarias la mayoría de la población está obligada a pagar determinadas cantidades (en moneda o en bienes) a los dirigentes y a los templos. En las sociedades esclavistas la desigualdad llegaba a la posesión de unos hombres, los esclavos, por parte de otros, los amos, de forma que los esclavos y el producto de su trabajo pertenecían a sus propietarios, como cualquier animal de trabajo; los esclavos eran definidos como animales con voz .
Las sociedades esclavistas, típicas del mundo antiguo (Egipto, Grecia, Roma), no se pudieron mantener tras el hundimiento del Imperio romano. Aunque siguió habiendo esclavos, la producción pasó a depender de una nueva forma de organización social y de explotación de unos hombres por otros: las sociedades feudales, que serán las únicas sociedades agrarias que estudiaremos y que caracterizaremos después con más detalle. Ahora solo mencionaremos que en las sociedades feudales la desigualdad y la explotación se producen por el dominio que los señores ejercen a la vez sobre las tierras y los hombres, lo que genera la llamada renta feudal , muy diversa según los momentos, los lugares y las circunstancias, pero que a diferencia del esclavismo no priva a los hombres de la condición de personas.
Del tercer aspecto, la capacidad de crecimiento, hablaremos más adelante, en el apartado 4.
Читать дальше