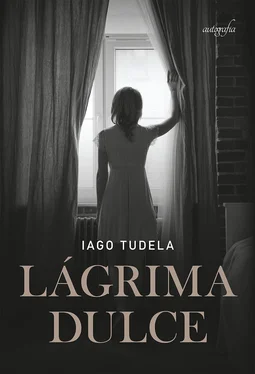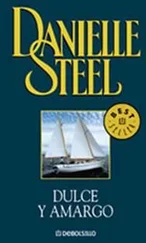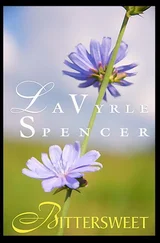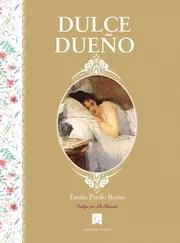Vila no paraba de hurgarse la nariz con el pañuelo de hilo que sacó de la solapa de su americana mientras, en susurros, maldecía a la mujer y su familia más cercana.
—Para mi gusto ya huele suficiente, collons.
Desde pequeño, Pascual Vila había sufrido problemas de alergias que le provocaban escozor en la nariz y los pómulos, motivo por el cual siempre los tenía ligeramente rosáceos. Ello fue la semilla en la que germinaron las chanzas de los otros niños en el instituto, que eran más avispados para los motes que para los estudios. Sin duda, el problema dermatológico de Vila, unido a su descuidado físico, eran factores divisores a la hora de relacionarse con chicas.
Con diecisiete años conoció a Rita —apócope de Margarita—, una chica que vivía en la casa de enfrente y con la cual había compartido vecindario durante años. Los juegos en la calle y los paseos con los perros los habían unido hasta el punto que Vila se armó de coraje para pedirle una cita. No se refería a un encuentro casual, como los que se daban por el simple hecho de ser vecinos, sino ir a tomar un refresco al pueblo de al lado, mientras compartían secretos y risas, lejos de las miradas curiosas de los vecinos. Rita, quizás llevada por la empatía, aceptó a verse con él ese fin de semana y quedaron directamente en el bar situado al otro extremo del barrio, colindante con el pueblo vecino. Vila nunca había sido un chico interesado por la moda y las tendencias, así que pidió consejo a su madre para que le ayudara a elegir ropa, de entre la poca que colgaba en su armario. Se peinó con entusiasmo y vertió unas gotas del perfume de su padre en el cuello antes de salir de casa. Llegó al bar con quince minutos de antelación y miró su reflejo en la ventanilla de un coche, dándose un último aprobado. Una hora después sabía que Rita no iba a venir. «Quizás le ha ocurrido algo —se mintió—. Quizás se ha arrepentido». Con la desilusión cayéndole como un aguacero, volvió a verse reflejado en la ventanilla del coche, pero vio a una persona distinta. Emprendió el camino de vuelta a casa y al llegar, en la otra acera, vio la luz de la habitación de Rita encendida. Nunca más volvió a saber de ella.
Actualmente, un purificador de aire que minimizaba ácaros y polvo presidía el loft, en pleno centro del ensanche izquierdo de Barcelona donde residía Pascual Vila. Su decepción con las mujeres le había conducido a aceptar una vida que compartiría únicamente con su trabajo de asistente del fiscal, aquel que su amigo Raimon Carbonell le había brindado la oportunidad de desempeñar, y por el que siempre le estaría agradecido.
Una mesa acristalada de un palmo de altura sobre la que reposaba un bonsái, separaba las butacas en las que esperaban Carbonell y su asistente. El suelo enmoquetado cubría todas las estancias separadas por cristaleras que formaban diferentes despachos en los que trabajaban los pasantes. El resto de las paredes eran de madera clara, iluminadas por ojos de buey y alguna bombilla halógena, cuyo cable estaba constituido por una cuerda de amarrar barcos. «Es decoración moderna», había dicho la recepcionista del espray.
Por el pasillo en el que desembocaban los despachos apareció el señor Albert Folch con gafas de pasta, traje azul oscuro y corbata color calabaza con dibujos negros en forma de pequeñas notas musicales.
—Disculpe la espera, señor fiscal. No sabía que teníamos cita.
Vila se levantó torpemente de la butaca y con la nariz roja tendió la mano al abogado. Carbonell se abrochó el botón de la americana y con gesto afable imitó el gesto.
—No la teníamos. Pido disculpas por la emboscada.
—En absoluto, no se preocupe —contestó Folch—. Acompáñenme, por favor.
El pasillo conducía a un despacho amplio con una gran mesa central de cristal translúcido apoyada sobre cuatro patas doradas en forma de ese. La decoración era minimalista y únicamente un ficus y un pequeño archivador regentaban la sala. La pared del fondo era completamente acristalada y ofrecía una panorámica envidiable de la ciudad de Barcelona, con la Torre de las Glorias en su eje central.
Con gesto diligente, Folch señaló las dos butacas situadas frente a él, invitando a su inesperada visita a sentarse.
—Ustedes dirán.
—Supongo que usted ya estará al corriente de la nueva política que se pretende instaurar en el Gobierno autonómico —empezó Carbonell, cruzando las piernas—. Los derechos sociales serán a partir de ahora la columna vertebral sobre la que se ramifiquen otros derechos, como la igualdad, la segunda oportunidad o la integración social, no solo en el consistorio, sino a nivel autonómico y nacional.
Folch asintió con la cabeza y fijó la vista en Vila cuando este tomó la palabra.
—El Ayuntamiento de Barcelona quiere ser pionero en eshta política social y nos ha encomendado que, a la mínima que tengamosh oportunidad, la pongamos en práctica. Nuestros sueldos salen de las arcas del Eshtado y las Administraciones Públicas son nuestros… —Vila hizo el gesto de comillas en el aire—. Jefes. Así que debemos cumplir con sus comandas.
Carbonell se colocó bien la corbata azul marino con lunares blancos que caía sobre la camisa celeste. Dejó de mirar a su asistente para centrar la vista en el abogado, que los escuchaba atentamente.
—Creemos que el caso en el que nos enfrentamos hace unos días podría ser el adecuado.
—¿Se refiere al caso de Fabián Fuentes? —preguntó Folch.
—Así es.
Dudó un instante el abogado, confuso.
—No sé cómo puedo ayudarlos en ese caso, caballeros. Lo hice lo mejor que pude, formulé las preguntas correctas, estudié las posibles cuestiones que podría plantear la Fiscalía, pero sería un necio si no reconociera que la decisión del jurado tiene mala pinta.
—Y la tiene. Para sus intereses —interrumpió a bocajarro Carbonell.
—Queremos ayudar al sheñor Fuentes. A Fabián. —Vila volvió a frotarse la nariz con el pañuelo—. Por los temash sociales y todo eso.
Carbonell miró de soslayo a su colega, que se metía el pañuelo en el bolsillo interior de la americana. Sopesó la fórmula para conseguir que Folch accediera a colaborar con el fin por el cual estaban allí. Sabía que estos pequeños gestos eran valorados por sus superiores, conseller y ministro incluidos, y no dejaría escapar la oportunidad de apuntarse el tanto.
—El señor Fabián Fuentes es cómplice de un asesinato —argumentó Carbonell—. Mi sobrina, que está en primero de carrera, sabe que por ello le caerán unos cuantos años. Y eso que estudia Biología. Podemos llegar a un acuerdo con una serie de condiciones.
—¿Qué condiciones? —preguntó Folch.
—El señor Fuentes sufre una psicopatología. Posiblemente su hermano Lucio, presunto autor del crimen hasta que no haya sentencia, se aprovechó de esta circunstancia, y es por todo ello que queremos ayudar a Fabián, su cliente. Sería necesario que mostrase arrepentimiento púbico y que anunciara expresamente que tomará parte de forma voluntaria del programa de reinserción social que le permitirá reconducir su conducta. El caso está siendo muy mediático, así que el comunicado debería llegar a la prensa.
Folch se recostó en la silla, que se venció levemente ante el peso de su espalda.
—¿Y qué conseguiría con eso?
—En poco tiempo tendrá uno o dos días de permiso para salir del centro psiquiátrico penitenciario y, además, quedará incluido directamente en el nuevo programa asistido por psicoanalistas especializados.
Carbonell hizo una pausa. Como si pensara antes de continuar.
—Se preguntará cómo conseguiré esas condiciones. Yo soy el fiscal y usted no. Piense que su cliente, en un breve plazo de tiempo, podrá disfrutar de uno o dos días de libertad a la semana, y su recuperación psicológica podrá ser más rápida que la de otros pacientes. Usted se cuelga la medalla ante los socios de su bufete, a pesar de haber bailado claqué con aletas de buzo en el juzgado. Por nuestra parte, cumplimos con las nuevas políticas sociales que nos imponen. Es un win-win.
Читать дальше