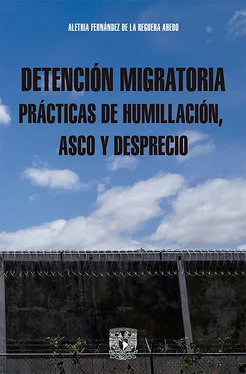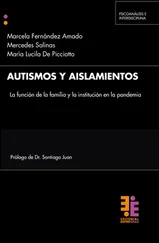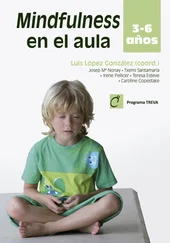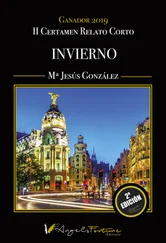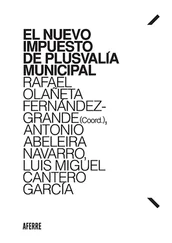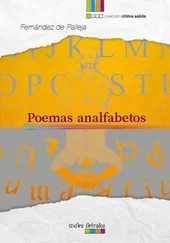Con esta investigación mi objetivo fue explicar por qué es necesario que la investigación sociológica de las instituciones burocráticas integre la dimensión subjetiva de las personas que las representan, conforman y mantienen vivas. Los resultados se nutren de dos líneas de investigación, por un lado, los estudios migratorios, particularmente las políticas migratorias, su enfoque punitivo y las violaciones a derechos humanos y, por otro, los estudios de género, especialmente el análisis de las relaciones de poder en el orden burocrático. He recuperado la vertiente de la etnografía política (Kubik, 2009) para demostrar la relevancia de la sensibilidad etnográfica al estudiar las prácticas cotidianas en los aparatos estatales. En la actualidad, antropólogos en distintos países rescatan las experiencias de funcionarios mediante etnografías en instancias gubernamentales y demuestran que “este anticuado sujeto de las ciencias sociales podría pronto ser vital” (Hoag, 2011: 81).
En este libro presento los resultados de una investigación que comenzó en el año 2017 y que abarca un trabajo de campo extenso, particularmente en la Estación Migratoria Siglo xxi en Tapachula, Chiapas, que pude llevar a cabo gracias al apoyo, confianza y solidaridad del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A. C., lo que le dio un giro muy interesante a esta investigación, ya que pude acompañar de cerca los servicios de asistencia psicojurídica que esta organización brinda a las personas en detención migratoria. Además de la observación participante realizada en la Estación Migratoria, también he realizado visitas a estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chiapas y en oficinas en la Ciudad de México y en Tijuana, Baja California. He entrevistado a una treintena de personas migrantes en detención y a personas que salieron de la Estación Migratoria Siglo xxi; también, como lo mencioné, realicé 23 entrevistas de las cuales 13 fueron a personas funcionarias públicas de diversos niveles del Instituto Nacional de Migración, una persona de limpieza y dos ex funcionarias que dejaron de laborar ahí y que muy generosamente compartieron sus testimonios; asimismo, entrevisté a dos funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a una funcionaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas y a dos oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados3. El objetivo central de la investigación fue analizar cómo las subjetividades de los/as funcionarios/as públicos/as afectan las experiencias y los procesos de privación de la libertad de las personas migrantes.
Esta inquietud surgió luego de una charla (en diciembre de 2015) con mujeres migrantes trabajadoras sexuales en la ciudad de Tapachula, Chiapas, quienes provenían de Guatemala, Honduras y El Salvador, todas jóvenes; muchas de ellas madres y exclusivas proveedoras de sus familias. En esa ocasión hablamos de las distintas experiencias de deportación que habían vivido; todas habían sido deportadas a sus países en más de una ocasión y, aunque de manera irregular, vivían permanentemente en Tapachula. Ahí trabajan, tienen a su familia y amistades y, sin embargo, siempre están expuestas a toparse con un/a policía o agente de migración y acabar deportadas.
Me llamó la atención que, dependiendo su nacionalidad, cada una de ellas tenía una historia distinta que contar; a las personas hondureñas no les va igual que a las guatemaltecas y a las salvadoreñas. Además de sus historias, después de hablar con la gente en Tapachula comencé a familiarizarme con frases como: “Las hondureñas vienen a bajar maridos”, “Las guatemaltecas son trabajadoras domésticas” o “Las salvadoreñas vienen a la prostitución”. Todo ello me hizo reflexionar sobre los estigmas que existen sobre las mujeres migrantes a partir de su apariencia física, su tono de piel y el país del que provienen. Me pregunté por qué los procesos de deportación y las formas de negociar con la autoridad podían variar de acuerdo con sus nacionalidades, su aspecto físico y el color de su piel. Encontré dos posibles respuestas: o no hay políticas de regularización migratoria adecuadas a las necesidades del contexto migratorio o hay un uso discrecional de la política migratoria. La respuesta es una combinación de ambas hipótesis y es mucho más compleja, pero mi punto es señalar la discrecionalidad en la implementación de políticas migratorias y su relación con las subjetividades de los agentes del Instituto Nacional de Migración.
Algunas de las preguntas que me hice durante la investigación fueron las siguientes: ¿Qué estigmas, creencias y emociones están en juego durante las interacciones entre los/as agentes de migración y las personas migrantes? ¿De qué manera las creencias discriminatorias y la cultura de abuso contra las personas migrantes centroamericanas tiene efectos directos en los procesos de detención y las trayectorias de las personas en movilidad? Debido al endurecimiento de las políticas migratorias, a lo largo del proceso de investigación, prioricé el análisis del contexto local en relación con estos cambios, de forma más abrupta con la llegada de las Caravanas migrantes hacia finales de octubre de 2018 y a lo largo de 2019. Esto me permitió comprender que la práctica local de ninguna manera funciona de forma aislada, sino todo lo contrario, se siguen instrucciones que caen en goteo de manera vertical desde el nivel más alto hasta el más bajo. En la Estación Migratoria Siglo xxi en Tapachula he realizado alrededor de 20 visitas de manera periódica con intervalos de tres a cuatro meses. A través de una observación prolongada coincido con otros investigadores sobre la sensibilidad de la perspectiva cualitativa como un elemento fundamental para estudiar a grupos marginados en entornos carcelarios (Arditti, Joest, Lambert–Shute, & Walker, 2010; Azaola & José, 1996; Parrini Roses, 2007).
Las etnografías en los centros de detención exigen retos particulares relacionados con el deber ético de generar rapport y confianza con las personas participantes y reducir la violencia simbólica en entornos conflictivos, donde suceden cambios repentinos que pueden generar desconfianza (Byrne, 2005). Cuidé en todo momento la confidencialidad de los testimonios, especialmente con las personas en detención. En ocasiones y cuando fue posible entrevisté a las mismas personas durante su detención y después de haber salido de la Estación Migratoria Siglo xxi; ello me permitió comprender que realizar entrevistas en entornos carcelarios puede llegar a crear temor e inclusive hacer sentir incómodas a las personas participantes. En este sentido, intenté siempre respetar los límites acordados con mis compañeros de trabajo y los espacios a los que generosamente accedí gracias el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A. C.
Este libro condensa algunos de los hallazgos más relevantes de la investigación titulada “La deportación de mujeres migrantes centroamericanas en el discurso de algunos funcionarios del Instituto Nacional de Migración: poder, burocracia e indiferencia”, que comencé en el año 2017 como investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la unam y desde finales de 2018 como investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam con apoyo del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (papiit) y del sudimer. Quedan aún muchas preguntas sin respuesta y temas que necesitan un análisis más profundo, especialmente en el contexto de una política migratoria cambiante, de manera particular en los últimos dos años. El primer capítulo “Subjetividades burocráticas en la era de la inmunología de las migraciones” introduce, como punto de partida, el concepto de paradigma inmunológico —del filósofo surcoreano Byung–Chul Han—, para comprender el contexto político y social de la investigación realizada. Este concepto basado en el paradigma de la era disciplinaria, teorizado por el filósofo francés Michel Foucault, se caracteriza por la hostilidad y el rechazo a aquello que se le considera desviado o extraño. Es además la era en que la pena aplicada por una instancia administrativa tiene como objetivo castigar el alma y no necesariamente al cuerpo (Foucault, 2009); con ello se busca garantizar la eficiencia del tratamiento, en este caso la detención migratoria como política de disuasión.
Читать дальше