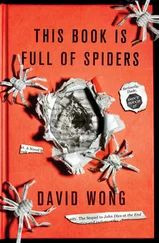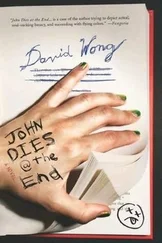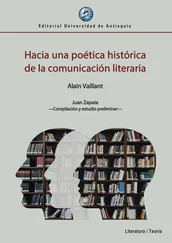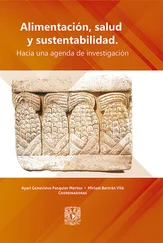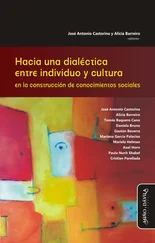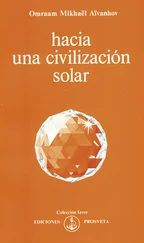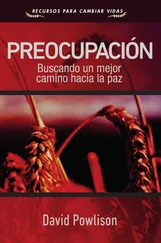En la misma perspectiva economicista, Hsee, Yang, Naihe y Shen (2009) discrepan de la conclusión que afirma que a un porcentaje significativo de solventes les es indiferente la felicidad o que son infelices. Sostienen que las nuevas teorías de la economía del comportamiento pueden explicar mejor la relación existente en el uso consumista del dinero y la felicidad.
Las curvas de utilidad en las nuevas teorías de la economía del comportamiento no pueden simbolizarse como curvas de indiferencia. Parten esencialmente de un principio importante: la posición relativa. Este paradigma supone que el consumo está influenciado por el estatus con respecto a otro consumidor y su ingreso, es decir, por una posición relativa. La perspectiva clásica supone que la elección del consumidor no es influenciada por estos factores. Es posible que un consumidor pueda consumir más porque dispone de mayor ingreso, pero si el resto de los compañeros consume aún más debido a que ganan más que él, estará menos feliz. En este sentido, la elección de consumo conlleva un resultado que depende del comportamiento de otros; por tanto, es modificable.
Hsee et al. (2009) reformulan la teoría clásica del consumo al diferenciar la experiencia de recibir ingreso que permite un mayor consumo y el consumo per se. Luego, distinguen un consumo de un producto cuyo nivel de satisfacción es razonablemente cuantificable sin referencias (por ejemplo, un calentador en el invierno en Nueva York: se puede regular la temperatura), de otro tipo de consumo cuyo nivel de satisfacción no es cuantificable y debe estimarse en función de referencias (por ejemplo, el peso de un diamante, la marca de una cartera de vestir, etc.). La teoría clásica del consumo es válida para un consumo cuyo nivel de satisfacción es cuantificable, pero cuando se trata de obtener más dinero para consumir productos cuya satisfacción no es fácilmente cuantificable, es válida la teoría de la economía del comportamiento. Los autores estiman de esta manera que ese 47% de solventes indiferentes o infelices podría disminuir, información lograda en el trabajo de Becchetti et al. (2011). Por lo tanto, los autores persisten en la creencia de que más dinero ofrece más felicidad.
En lo que sigue, se explica el consumo desde la perspectiva global. Este enfoque se reserva a los individuos que son actores activos y no pasivos de su destino. El fin del consumo no solo radica en la satisfacción de las necesidades básicas; además, se promueve el consumo cultivado, que nace del interior de la persona. Se muestra la perspectiva de George Simmel (1970), quien afirma que el consumo descansa en el corazón del proceso en el que los hombres desarrollan su consciencia, en la capacidad de los individuos de darse cuenta de sus propios actos y de sus consecuencias. El individuo se cultiva, mejora y participa como miembro reflexivo en una sociedad. En este sentido, el acto de consumir no recae de manera exclusiva en el producto que se consume, sino que también es importante el sujeto que consume. Simmel define a este sujeto en todo su potencial para ser feliz (Holt & Searls, 1994). Dos ideas son fundamentales aquí: uno, valor no es igual a precio, es decir, un consumidor cultivado no necesariamente refleja el precio que se fija en el mercado; dos, el consumo puede analizarse o desde un enfoque instintivo o desde un enfoque teleológico.
En teoría económica, el precio se determina en función de la escasez y el gusto por el bien. El precio, según Simmel, es un concepto que se incluye parcialmente dentro de uno más sofisticado, el valor. Este concepto, que acepta las nociones de escasez y gusto, agrega dos características al consumo: el individuo es consciente (tiene un conocimiento reflexivo de las cosas) y, una vez que lo es, determina un objetivo que ofrece sentido a su vida. Si esto es así, la importancia esencial del consumo pasa de la acción en sí de consumir a la posibilidad de que el sujeto evalúe la pertinencia de su consumo.
Que los objetos, los pensamientos y los acontecimientos sean valiosos no se podrá decidir nunca de su existencia y contenidos naturales; su orden, si establecido de acuerdo con los valores, se distancia enormemente del natural. Son infinitas las veces que la naturaleza ha destruido aquello que, desde el punto de vista de su valor, podría aspirar a una mayor duración y ha conservado lo que carece de valor, incluso aquello que consume lo valioso en el ámbito de existencia.
[...]
La axiología, como proceso psicológico real, es parte del mundo natural; pero lo que con ella pretendemos, su significado conceptual, es algo opuesto e independiente de este mundo, tanto más cuanto que es la totalidad del mismo mundo, visto desde una perspectiva especial. Conviene tener claro que toda nuestra vida, en cuanto a su conciencia, discurre según pensamientos y apreciaciones de valor y que solamente adquiere sentido e importancia en la medida en que los elementos mecánicos de la realidad, trascendiendo su contenido objetivo, nos comunican una calidad y una cantidad infinita de valores. En el momento en que nuestra alma deja de ser un mero espejo desinteresado de la realidad –lo que, quizá, no es jamás, ya que hasta el mismo conocimiento objetivo solo puede originarse de una valoración de sí mismo– vive en el mundo de los valores, que aprehende los contenidos de la realidad según un orden completamente autónomo. (Simmel, 1977, pp. 17 y ss.)
Un consumidor consciente relaciona su consumo con su objetivo en la vida, se da cuenta de que no solo se gasta para satisfacer instintivamente sus necesidades básicas, sino además por el aporte a su propósito. Simmel formula que, aparte de los procesos causales y lineales, cuyo origen proviene de sentimientos impulsivos y primitivos en la conciencia, existen acciones que se manifiestan como contenido de la conciencia, es decir, son una representación de los fines que se buscan. En otras palabras, uno maneja dichas acciones y no es manejado por ellas. Por lo tanto, la satisfacción resultante no es consecuencia de la mera acción, sino que se origina por las consecuencias que la acción produce.
Si una inquietud interior nos impulsa a una acción precipitada, nos encontramos con la primera categoría; si, por el contrario, esa misma inquietud es dirigida inteligentemente hacia el logro de un objetivo deseado, nos encontramos frente a la segunda categoría. Por ejemplo, si comemos impulsados por el hambre, realizamos una acción de la primera categoría, mientras que, si comemos por el placer culinario, se trata de la segunda categoría. Esta diferenciación es esencial por dos motivos: en la medida en que actuamos por meros impulsos (modo exclusivamente causal), no hay ninguna igualdad interna entre la constitución psíquica, que aparece como causa de la acción, y el resultado en que aquello desemboca.
No se desprecia el consumo para cubrir necesidades básicas; puede llevar al logro de un sentido de vida o de una experiencia óptima (conceptos que se explicarán más adelante). Si el sentido de vida de un individuo es disminuir la pobreza, debe promover la alimentación de sectores desfavorecidos. Si bailar posibilita experiencias óptimas, el desarrollo de las habilidades que permite este ocio involucra consumo básico en alimentación o salud.
Finalmente, se desarrolla el concepto del logro de la felicidad. Las posibilidades de que una persona sea feliz van más allá de maximizar su consumo y su posibilidad de ser empresario. Estas actividades están más referidas a motivaciones tangibles, que satisfacen necesidades básicas. El bienestar se perfecciona ante motivaciones intangibles que satisfacen necesidades superiores. La jerarquía de necesidades de Maslow (2005) da cuenta de esta situación (véase la figura 4). El consumo se centra en las necesidades fisiológicas básicas. Crear empresa puede satisfacer las necesidades de reconocimiento, pero esto no basta: hay necesidades de seguridad, afiliación y, finalmente, autorrealización.
Читать дальше