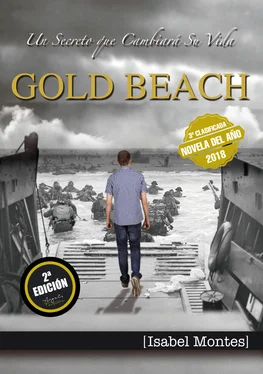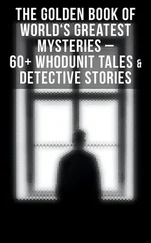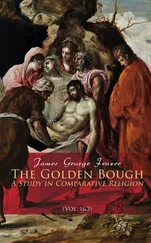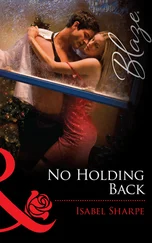Al entrar en el salón noté un ligero cambio de temperatura. Hacía frío. Mi cuerpo tembló de arriba abajo. Miré a un lado y al otro como si estuviese buscando algo pero evidentemente solo vi muebles, cortinas y decoración de porcelana. La lámpara que estaba en la mesita junto al sofá estaba encendida. Me sorprendió mucho ya que traté de recordar sin éxito cuándo la había encendido. Mientras caminaba hacia el sofá, me negué a aceptar que el calor que brotó desde el interior de mi cuerpo lo hubiese provocado el miedo. “¿Miedo de qué?”, pensé. Suspiré enérgicamente y negué con la cabeza para alejar aquellas tonterías de mi mente. Me dirigí al televisor, lo encendí, me dejé caer sobre el sofá y cuando iba a dejar la taza de té sobre la mesita fue cuando lo vi.
El diario de mi madre descansaba junto a la lámpara como si me estuviese esperando. No me podía creer que lo hubiese dejado allí olvidado con lo cuidadosa que era para proteger las palabras de su vida. En esta ocasión lo cogí y lo abrí sin remordimientos. Con la ayuda de mi pulgar pasé las páginas rápidamente hasta llegar al final.
23 de junio de 1975
Sé que perdí a Philip hace años. Y lo peor de todo es que ya no sé cómo recuperarlo. A él le debo que mi vida volviera a brillar y sin embargo yo permití que la suya se oscureciera. Lo que creímos hacer por su bien acabó alejándolo de mi lado. ¿Cómo pude mantenerle al margen de mí? Me avergüenzo cada día de mi actitud y solo espero que el destino me lo devuelva pronto para poder enmendar mis errores y ayudarle a encontrar su camino. Sé quién le puede hacer feliz. ¿Soy una mala madre por no decirle lo que tiene que hacer? Seguramente no aceptaría mis consejos. Necesito que vuelva. Quiero que regrese junto a mí. Por favor Philip, vuelve”.
Una vez más aquel diario volvía a cambiar el rumbo de mi vida. Las palabras de mi madre me partieron el corazón. Me moría de ganas por volverla a ver. Lo cerré despacio y lo devolví a la mesita. En esos momentos lo que menos quería era recordar todo aquello. Dirigí los ojos hacia la televisión para olvidarme de lo que había leído, pero ya estaba en manos de un destino que no dejaba de enviarme señales, tal y como me profetizó Mr. Young. El programa Top of the Pops anunciaba una nueva actuación. Sobre el escenario 10cc empezaba a entonar I’m not in love. La letra de esa canción resumía mi propia realidad. Yo también conservaba una foto de Isobel. La luz de la lamparita empezó a parpadear como si de un momento a otro la bombilla se fuese a fundir hasta que se apagó. La sala de estar se quedó iluminada solo con la luz del televisor. Yo me acurruqué en el sofá como si tuviese frío pero en realidad, aunque me avergonzaba la idea, sentí miedo. Mientras la canción repetía big boys don’t cry miré el diario y recordé la primera vez que lo vi. Yo solo tenía catorce años y a partir de ese momento, toda mi vida cambió.
El baúl que guardaba mi madre en la buhardilla de casa fue mi juego preferido hasta que se convirtió en mi gran obsesión y en el mayor descubrimiento de mi vida. ¿Qué hubiese sido de nosotros si no hubiese descubierto lo que escondía en su interior? Aunque a día de hoy me sigo arrepintiendo de la aventura que emprendí, siempre pensé que mi madre se merecía ser feliz.
Cuando era un niño siempre me decía que debía protegerlo porque dentro guardaba un gran tesoro, y en cierta forma así era. Los días que el frío del invierno impedía jugar en el jardín de casa, pasaba las horas en la buhardilla luchando con la espada de madera que me había hecho mi padre, frente a un ejército imaginario para defenderlo. Durante los años de mi infancia nunca le pregunté a mi madre qué guardaba dentro del baúl, porque mi propia fantasía me hacía creer que estaba lleno de joyas, pero cuando crecí y le pedí que me enseñara la fortuna que había estado protegiendo en mis juegos, ella se limitó a decirme que solo guardaba ropa antigua y nunca encontró el momento adecuado para abrir el misterioso baúl en mi presencia. Si sus palabras eran ciertas ¿por qué lo tenía cerrado con llave? Unos años más tarde pasé de ser su ferviente defensor a convertirme en el más obsesivo saqueador. Intenté abrirlo de mil formas diferentes sin ningún resultado. Si mi madre hubiese estado al tanto de mis fallidos intentos, seguramente se habría alegrado de tener su secreto a salvo, pero sobre todo de ver mis nefastas dotes de ladrón. Tampoco pude descubrir donde guardaba la llave para abrirlo. La única opción que me quedaba era romper el candado, pero si no quería ganarme una buena reprimenda debía fingir que algo había caído sobre el baúl para romperlo. Aunque no me hizo falta llevar a cabo mi ingeniosa idea. Creo que el destino me había elegido para cambiar el curso de nuestras vidas.
La mirada siempre melancólica de mi madre, su inseparable cuaderno negro de tapas gruesas donde decía que escribía recetas de cocina que nunca puso en práctica, sus visitas de madrugada a la buhardilla cuando pensaba que yo dormía y aquel baúl que parecía tener vida propia, se habían convertido en un gran interrogante al que necesitaba encontrar respuestas. Algo en mi interior me instaba a abrirlo.
Al principio pensé que su tristeza se debía a la muerte de mi padre, pero entonces empecé a recordar cómo era ella cuando él aún vivía, y si había un rasgo que la caracterizaba era los momentos en los que parecía estar ausente con la mirada perdida y muy lejos de nuestro lado.
Mi padre, John McCoolant, había sido durante toda su vida el médico de Moffat, así que le resultó fácil diagnosticarse la enfermedad que acabó con él. Una de las ventajas de su profesión era que, desde el primer momento, podías averiguar, con un margen de error, el tiempo que te quedaba de vida. Él lo utilizó para dejarnos la nuestra resuelta. Cuando años más tarde le pregunté a mi madre la causa de su muerte, su respuesta no hizo más que sembrar en mí la incógnita que me llevaría a descubrir su gran secreto. Nadie se muere de tristeza.
Recuerdo los cinco años que la vida me permitió disfrutar de la compañía de mi padre como lo mejor de mi infancia. Parece increíble que el paso del tiempo no haya conseguido borrar las cosas que viví con él. Sus pacientes eran su vida y nosotros dos su pasión. Cuando terminaba la consulta, dejaba su bata sobre la silla, se desabrochaba la corbata y corría escaleras arriba en mi busca para jugar un rato mientras mi madre preparaba la cena. Cuando terminábamos de comer, recogían juntos la cocina, preparaba dos tazas de té y nos dirigíamos al salón a descansar y a ver un poco la televisión. Siempre nos sentábamos en el sofá de la misma forma. Él en la esquina porque siempre tenía algo que leer a la luz de la lámpara que había sobre la mesa. Mi madre se tumbaba con las piernas encima de un par de cojines y su cabeza sobre la pierna de mi padre y yo, acurrucado encima de él hasta que me dormía. Aunque parecía que era un sueño, siempre era consciente de la dulzura con la que me arropaba en la cama y me daba las buenas noches con un beso.
Si tuviese que escoger tres días de esos cinco años no tendría ninguna duda de cuáles elegiría. El primero, el día que mi padre me llevó de la mano al porche de casa para hacer mi espada. Cepillamos la madera, sus manos sobre las mías, después de que la cortara con un serrucho, hasta que la dejamos suave y sin ninguna astilla. Le dimos varias capas de barniz para ponerla reluciente y lustrosa y la dejamos secar hasta la mañana siguiente. Aquel año, Papa Noel me trajo un sombrero pirata, un parche para mi ojo y un cinturón donde poder envainar mi espada.
El segundo día fue la primera vez que me llevó a pescar. Mi madre nos preparó una cesta con bocadillos y galletas, un termo de té para él y otro con leche para mí. Aunque aquella mañana de domingo lucía un sol radiante, ella se quedó en casa. Cuando emprendimos el camino hacia el río se despidió de nosotros con la mano y una sonrisa que denotaba felicidad. Por mi parte me sentí como si ya fuera mayor, aunque cuando vi el primer pez que luchaba por volver a su ámbito natural, me asusté tanto que me refugié a la espalda de mi padre para no ver aquel agónico baile. Creo que lo devolvió al río al imaginarse que sería incapaz de comérmelo más tarde. Supongo que pensó que con el tiempo acabaría apreciando su gran afición.
Читать дальше