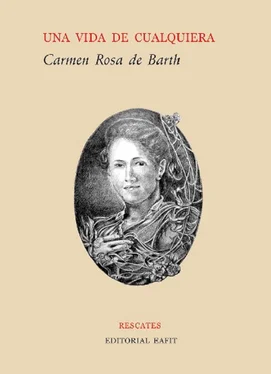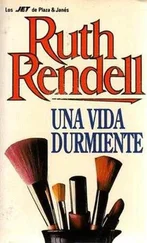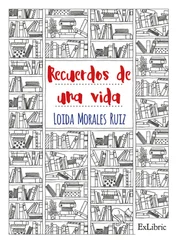Yo iba por los senderos extrañándolo todo: los potreros estaban descuidados; las cercas de matarratón las habían cambiado por los fríos estacones de alambre de púas; no se veía ni una flor en los cercados; los ciruelos los habían dejado morir o los habían cortado; los carboneros de los caminos, que vivían florecidos, los habían quitado para reemplazarlos por los estacones de las alambradas; en el camino al arroyo, que tenía acacias a la orilla, estas no estaban. Pero yo iba al arroyo llena de esperanza; me bañé y puedo jurar que retocé en la mente con Albert en el charquito donde jugábamos o nos peleábamos; salí despacio del baño y me enruté al árbol en el que muy pocas veces yo había pensado, aunque estaba muy ligado a nuestra niñez, pues todos los accidentes de la finca los llevábamos tan dentro que no tenía sino que cerrar los ojos y podía revivir todos los detalles como en una cinta fotográfica.
Caminando y pensando llegué al árbol, y a distancia vi caracteres muy claros con tinta roja; aceleré el paso, me acerqué a él y vi en letras muy bien trazadas y pulidas, dentro del círculo, que Albert había tallado años atrás, una leyenda, que leí llena de emoción: “A pesar de las distancias, recordando y soñando, volvemos a vivir”; no firmaba; esa era la consigna, pero yo recordé que la letra de Albert era muy mala y enredada; pensaba que esa letra no podía ser de él, pues no guardaba ni un solo rasgo de los que yo ampliamente conocía en ella y esa no se parecía en nada. Al principio me alegré muchísimo al pensar que Albert había cumplido su promesa, pero dudaba de que esa fuera su letra y eso me confundía; me hacía la ilusión de que era de él y que me gritaba: “Estuve aquí, te recordé, te extrañé”, pero pensaba: ¿si fuera de otro o de otra esa letra? ¿Quién me aseguraba que fuera de él esa leyenda?… Seguí caminando como un ente que no le encuentra respuesta a nada; solo sentí deseos de llorar. Regresé a la casa por la puerta del jardín y pude comprobar que el sarro que había sobre el estanque había caído; el estanque estaba lleno de musgo. Los ladrillos estaban cubiertos por el lodo y los rosales se habían muerto; no había sino chamizas, y sentí en el alma que ese sueño del regreso se iba convirtiendo en pesadilla. Mi padre en sus asuntos de negocios, mi madre en las casas de los agregados tomando nota de las cosas y yo con mi tristeza; ya veía que el regreso no me dejaría sino un gran desengaño.
Esa noche casi no dormí, vagué con Albert por todos los rincones de la finca; me esforzaba en pensar cómo estaría en esos momentos: me lo imaginaba largucho, muy estudioso, pero juguetón y de amplia sonrisa. Pensando, pensando, me quedé dormida.
El sol de la mañana siguiente me despertó con el cacarear de las gallinas, el bramar de los terneros y el retozar de los pajaritos que aleteaban frente a mi ventana.
Mis padres habían salido temprano al arroyo y a inspeccionar diferentes aspectos de importancia para ellos; ya estaban de regreso, en casa de los Ribert, seguro averiguando qué había sido de ellos. Ya para el almuerzo llegaron felices, pues habían visitado las casas, saludando a toda la gente; venían eufóricos y alegres comentando los sucesos y los adelantos de algunos de los hijos de los agregados, que ya eran profesionales muchos de ellos, compañeritos de la escuela, que trabajaban en altos puestos, en diferentes industrias y en varias partes; que algunos de los viejos ya habían muerto y otros estaban mal de salud; comentaban de todo: que los hijos de los agregados casi todos estaban casados, y las hijas eran maestras en el lugar o en el pueblo; de la belleza de todos los nietecitos. Esos fueron los comentarios durante el almuerzo; luego nos recostamos para la siesta y me perdí pensando en lo distinto que se perfilaba el sueño del regreso a la finca. No había sino vacío y, desafortunadamente, una gran duda.
Al caer de la tarde salí al arroyo, me bañé y anduve por muchos de los rincones donde después de nuestras travesuras solíamos reposar y resguardarnos del sol; y sin rumbo fijo, llegué al estanque de los patos en casa de los Ribert. La casa era como un pequeño castillo, toda blanca, rodeada de altos pinos, de dos pisos, balcón de anchos corredores; en la parte alta estaba la pieza de Albert y un amplio estudio; de ahí se divisaba mi casa y la mayor parte de las fincas.
Sin darme cuenta me puse a jugar con los patitos, donde jugábamos con ellos, y a veces los matábamos al tratar de recogerlos, pues son demasiado frágiles. En ese momento los patos y gansos empezaron una enorme algarabía: yo estaba inclinada en la pileta jugando con el agua que salía abierta en regadera: había lotos, y con el agua hacía nadar las matas florecidas y estaba chapuceando con la mano cuando sentí detrás de mí una solemne carcajada de alguien que decía:
—¡Mira quién está por aquí! ¡Hola, Nena!, ¿cómo estás? ¿Desde cuándo por aquí?… ¡Cómo estás de hermosa! ¿Cuándo llegaron? ¿Qué hay de los tuyos? –me acosaba con preguntas y admiraciones–. Pero ¡cómo quedaste de preciosa! ¿Y se demoran? Hablaba como si le dieran cuerda, para averiguar todo lo mío, de mi vida y de mis cosas. Yo lo miraba también sorprendida del cambio que se había obrado en él; era casi un milagro de hombre; me negaba a creer que fuera el mismo muchachito langaruto y feo que ayudaba a su padre en las faenas de la finca, al verlo hoy convertido en un joven tan bien parecido y culto. Yo en mi admiración le dije:
—¡Hola, Jorge! ¡Pero estás inconocible! ¡Cómo quedaste de guapo! ¡Cuéntame, qué hay de los tuyos, de tus viejos, de tus tres hermanas, de tu vida!
Él no se cansaba de admirarme; me contó que su padre había estado grave en Medellín, pero que ya aunque no muy bien, le ayudaba en los trabajos, pues él era el administrador de los bienes de los Ribert; que ya las hermanas se habían casado, eran maestras en otras poblaciones, y que él estaba viviendo con los dos viejos solos. Conversamos de todo lo de la finca, de lo abandonada que estaba la nuestra, de los agregados, de los amiguitos de la escuela, y de muchas tonterías de nuestra niñez.
Ese fue como un recuento de la vida, de esa comunidad que formó una etapa especial de la nuestra. Él era un poco mayor que Albert; no era muy compañero nuestro porque el padre lo mantenía siempre muy ocupado en ayudar a los trabajos de la finca. Seguíamos la conversación a ritmo acelerado. El me preguntó:
—Y ustedes, ¿por qué no habían vuelto?
—Pues, porque desde que nuestro padre se metió a ser alcalde, ya casi ni nosotros lo vemos. Tú sabes lo que son los puestos públicos, con la cantidad de ojos mirando actuaciones, para levantar los gritos cuando hay razón o no.
—Esa es la política –me contestó.
—A mi madre le provocaba siempre volver, pero solas y por estos caminos, era imposible.
—¡Qué lástima! –dijo él–; no te imaginas cómo extrañaron los Ribert la ausencia de ustedes en el tiempo que estuvieron aquí, y cómo lamentaban no tener ninguna noticia, ni dónde poder averiguar por ustedes en Medellín.
—¿Cómo así? Si los trabajadores tenían las direcciones de mi padre y la nuestra en la ciudad.
—Ellos pensaban averiguar en Medellín, pero no figuraban en ninguna parte.
—¡Claro!, el teléfono figuraba con el nombre de quien era el dueño anterior de la casa –le respondí.
—Ellos esperaban que de un momento a otro ustedes podían volver; decían que ese era el compromiso.
—Raro que los encargados de la finca no tuvieran la dirección, si mi padre se las dio muy clara para entregarla a los Ribert, desde cuando nos fuimos. ¿Cuándo estuvieron ellos aquí? –le pregunté.
—Hace dos años y se estuvieron en las reparaciones de la casa más de dos meses –y prosiguió–: Nena, no puedes imaginarte cómo los extrañamos y sobre todo Albert a ti; salíamos siempre juntos y a todas partes te llevaba presente; cómo jugaban en el arroyo, y en cada rincón que descansaba, te recordaba esperando se obrara un milagro de fuerza mental y se aparecieran ustedes aquí, aunque fuera por pocos días. Albert se preguntaba cómo estarías (ahora) y cuántos compañeros de estudio andarían tras de ti. Ellos estuvieron en Medellín diez días y nadie supo darles noticias de ustedes. Albert te extrañaba muchísimo, a pesar de que estaba con Hilda, una compañera de la universidad. Se paseaban por el pueblo montando a caballo y por el arroyo, aunque muchas veces él prefería ir conmigo cuando quería dar vuelta a la finca, donde te recordaba y decía: “No te imaginas cómo quiero estos lugares, es que los llevo dentro de mí”.
Читать дальше