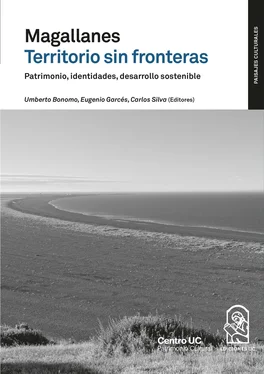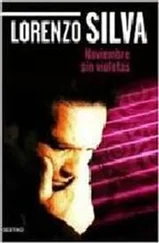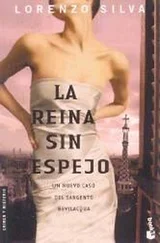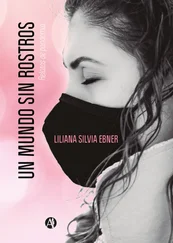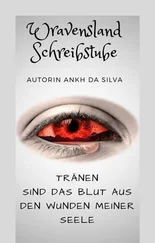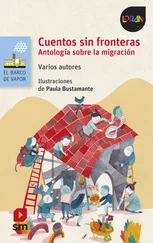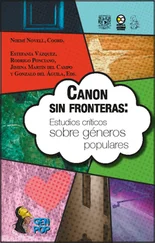La carta constitucional italiana puede ayudar en este sentido. El primer artículo dice que la República “se funda en el trabajo”; el tercero, que la “tarea de la República” consiste en “eliminar los obstáculos” a la “participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país”; el cuarto, que la “República reconoce el derecho al trabajo de todos los ciudadanos y promueve las condiciones que hacen efectivo este derecho”.
Tullio De Mauro explicó que el alto valor lingüístico de este documento se deriva de la capacidad de sus autores para hacer “concreto, perceptible, activo, el espíritu democrático que inspira y sostiene las reglas”, mediante el uso de términos de uso común y dentro del ámbito de todos. 21
Los constituyentes eran conscientes de que, en la etimología de muchas lenguas, el término “trabajo” está ligado a la idea de sufrimiento: en latín, “labor” significa fatiga, como el alemán “arbeit”, con el que comparte una raíz común, mientras que en francés, español y portugués las palabras “travail”, “trabajo” y “trabalho” están asociadas al concepto de sufrimiento físico.
En la Constitución italiana, los sufrimientos y sacrificios que subyacen al significado de la palabra “trabajo” no se eliminan, sino que se reinterpretan: muchos de los autores de la carta constitucional, de hecho, habían sufrido prisión, tortura, exilio y habían vivido penurias, resistiendo. A sus ojos, el término “trabajo” solo podía indicar fatiga individual y empresa común, esfuerzo incansable y su resultado. Este significado específico de la palabra “trabajo” tiene sus raíces en el Risorgimento, las décadas del siglo XIX en las que nació la nación italiana. El “trabajo” mencionado en la Constitución es, por tanto, acorde con el “inmenso depósito de labores” con que el “pueblo poseedor” inscribe “obras de utilidad universal” en el territorio 22.
En 1845 estas palabras habían sido utilizadas por el filósofo Carlo Cattaneo para describir su región, la Lombardía 23. Promotor de la cultura politécnica, Cattaneo pretendía asociar las herramientas esenciales del “trabajo” (“labores”) con su fin último (“utilidad”), identificando la “segunda naturaleza” goetheana que trabaja con fines civiles 24con un objeto concreto, constituido por relaciones íntimas entre territorio y sociedad.
Las nuevas fronteras del patrimonio industrial
En los idiomas anglosajones, los términos que traducen la palabra “trabajo” (“ work / werk”) se utilizan para identificar tanto al “trabajador” (“man at work”) como a la “obra maestra” (“masterwork / meisterwerk”), o el trabajo producido por el excelente trabajador (“master / meister”).
El significado literal de este término se encuentra probablemente entre las razones del creciente éxito que tienen las arquitecturas del trabajo con el público interesado en la historia social del arte. Desde hace algún tiempo, de hecho, un número selecto de “obras maestras” de la civilización industrial han sido inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco: para Chile, las ciudades mineras de Sewell, Humberstone y Santa Laura; para Italia, el pueblo de San Leucio, cerca del Palacio Real de Caserta, el pueblo obrero de Crespi d’Adda y la ciudad de Ivrea.
A pesar de adquisiciones recientes, el perímetro trazado por el organismo de las Naciones Unidas es todavía demasiado estrecho para representar de manera significativa la contribución que ofrece la arquitectura moderna a la consolidación de la civilización industrial. 25
Por otro lado, los estudios interpretativos y los mapas descriptivos dedicados a las ciudades y los paisajes industriales son, hasta el día de hoy, incompletos. Esta falta de conocimiento corre el riesgo de traducirse en una reducción en la capacidad de elegir las mejores soluciones de diseño a adoptar cuando, en un futuro próximo, surjan problemas de obsolescencia de muchas estructuras e infraestructuras industriales, conectadas con tecnologías intensivas en energía, nocivas para el medio ambiente.
Las complejas transiciones ecológicas y tecnológicas ahora en curso requieren, de hecho, la actualización del concepto de patrimonio industrial según los cambios en los paradigmas de desarrollo y crecimiento. Desde un punto de vista cultural, esta situación es en algunos aspectos similar a la vivida en la segunda mitad del siglo XX, cuando el desmantelamiento de las plantas de producción sugirió el impulso de la arqueología industrial como una nueva disciplina científica 26. Hoy, sin embargo, no es posible prepararse para la mera contemplación de los hallazgos de la civilización de los hidrocarburos, pero es necesario pensar en extender su ciclo de vida, convirtiéndolos en nuevas plataformas de desarrollo sostenible 27.
A fin de prepararse para afrontar este desafío de diseño, inédito en cuanto a complejidad conceptual y amplitud problemática, la cultura arquitectónica deberá reinterpretar críticamente las formas en que se han creado los espacios destinados a los trabajadores industriales, participando sin reservas en investigaciones que considerarán el conocimiento del patrimonio industrial como una “obra abierta” a la concurrencia de muchas y diferentes competencias: desde los estudios urbanos y territoriales a la geografía, desde la ingeniería a la tecnología, desde la historia económica a la sociología, desde la estética a la antropología 28.
Las redes de colaboración y cooperación cultural, impulsadas por estos nuevos desafíos, podrán jugar un papel protagonista en el imaginario del futuro 29, si son capaces de asumir el compromiso de “cuidar el mundo” 30. Esta era la tarea que Bernard Stiegler había confiado a “Ars Industrialis,” la plataforma de reflexión filosófica fundada en 2005 con el objetivo de promover las “políticas industriales de tecnologías espirituales” y de resolver las contradicciones derivadas de la convivencia conflictiva de modos de producción tangibles e intangibles de bienes y servicios 31.
La fructífera relación entre los términos arte e industria, que presupone una interpretación original del concepto de técnica, es la base del volumen que el filósofo francés dedicó al “reencantamiento del mundo”, poco después de haber contribuido a la redacción del primer manifiesto de “Ars Industrialis” 32. Para reaccionar al desencanto que, en las primeras décadas del siglo XX, Max Weber había atribuido a la progresiva afirmación del racionalismo tecnológico y los modos de producción del capitalismo 33, Stiegler propone un nuevo proyecto industrial, basado en la reinterpretación en clave ecológica de los conceptos de “subsistencia”, “existencia”, “consistencia”, los mismos de los que partió la aventura tecnológica de la humanidad.
Concebido para motivar la exploración de nuevos territorios reales y virtuales, el “re-encantamiento” propuesto por Stiegler es probablemente la clave para redimir los asentamientos de los “pioneros” de la civilización industrial, y quizás ningún lugar como la Tierra del Fuego parece ser más apto para probar, con los medios de la arquitectura, para ponerlo en práctica 34. Si fracasa, quedará al menos el consuelo de haber intentado reinvertir el capital guardado en las aspiraciones del proyecto moderno 35.
NOTAS
1Nikolaus Pevsner, Pioneers of Modern Movements (London: Faber&Faber, 1936); Idem, Pioneers of Modern Design, (New York: MoMA, 1949 - 1st edition; London: Penguin Books, 1960 – nueva edición revisada).
2Karin Wilhelm, “The earth, a good domicile. Ambivalences of Modern City”, in A Utopia of Modernity: Zlín. Revisting Bata´s Functional City, a cura di Katrin Klingan (Berlin: Kerstin Gust, 2010), pp. 225-237.
Читать дальше