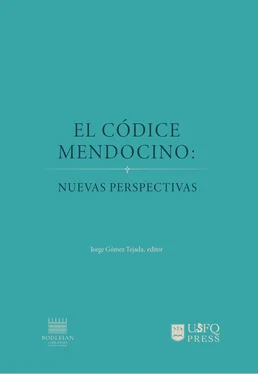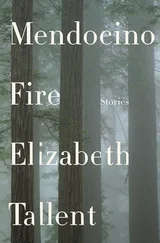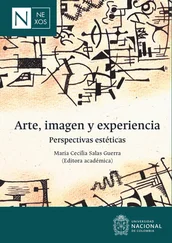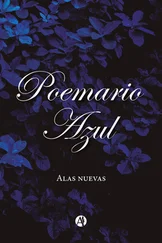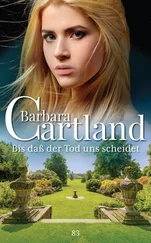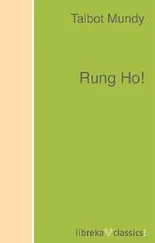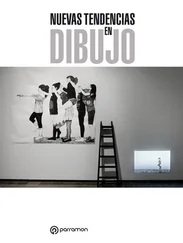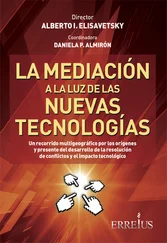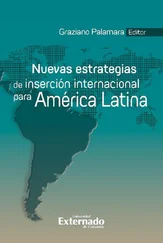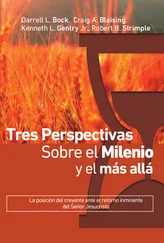1 ...7 8 9 11 12 13 ...28 Esta condición especial de Mendoza como virrey y letrado son resaltadas por autores contemporáneos como Fray Jerónimo de Alcalá y Juan de Matienzo. En el prólogo de La relación de Michoacán, Alcalá ([1540] 1980, 5–6) se refiere a Mendoza como “elegido por Dios” para gobernar y resalta las cualidades de la benignidad, prudencia, afabilidad, gravedad y celo para la implantación de la fe cristiana que este encarnaba. Estos epítetos parecerían hacer eco del tono en que Juan de Matienzo ([1567] 1967, 207) se refiere a Mendoza en su gobierno del Perú, donde lo llama “luz y espejo para todos los virreyes futuros”. Al referirse así sobre Mendoza, ambos autores citan de manera implícita ideas ampliamente conocidas y establecidas acerca del rol práctico y simbólico del virrey castellano. En The King’s Living Image de Alejandro Cañeque (2004, 25) y en La edad de oro de los virreyes de Manuel Rivero Rodríguez (2011), citando autores legales de la época como Rafael de Vilosa, Juan de Solórzano, Erasmo de Rotterdam, Mercurino Gattinara, entre otros, se ha resaltado varios elementos fundamentales de la ideología virreinal, como la noción de que el virrey era considerado no solamente un administrador de alto rango, sino el alter ego del rey: los actos, los favores y los encargos del virrey eran considerados como si fueran del rey mismo. El atribuir el encargo del Mendocino al virrey con el fin de elevar su valor es algo que inclusive Purchas parecería haber entendido de manera intuitiva, como lo demuestra el conocido texto por medio del cual explica la llegada del manuscrito a manos de Thevet, y que Clavijero encontró como algo deseable al momento de incluir el manuscrito en sus fuentes. Atribuirlo a Mendoza entre otros virreyes le otorgó al manuscrito no solamente la reputación de un encargo virreinal, sino la del primer virrey, cuya prestancia como gobernante e intelectual no eran igualadas por ninguno de sus sucesores.
En el mismo texto de la Relación de Michoacán, Alcalá hace mención del deseo que los unió a él y al virrey por escribir una historia de la gente de Michoacán. Este capítulo de la historia de Mendoza, que ilustra su interés por la historia y en particular por escribirla, cobra vida en la citada carta que el virrey envía a su hermano Diego y que luego publica el cronista Fernández de Oviedo ([1532] 1959, 4:117–18):
La relaçion de las cosas desta tierra yo he procurado de sabello muy particularmente, é hallo diverssas opinions; porque como avia muchos señores en cada provinçia, cuentan las cosas de su manera. Yo las ando recogiendo é verificando, y hecho, os lo enviaré; porque me paresçe que seria cosa muy vergonçosa que os enviase yo relaçion y que me alegasedes por auctor dello, no siendo muy verdadera. Y de aquí no es tan poco que no podays hacer libro dello, é no será pequeño; porque aunque Monteçuma é México es lo que entre nosotros ha sonado, no era menor señor el Caçonçi de Mechuacan, y otros que no reconosçian al uno ni al otro.
Textos como este iluminan el lado intelectual de Mendoza, el entendimiento que tenían de él tanto sus contemporáneos como escritores de los siguientes dos siglos, y permiten entender el rol político que textos como la Relación de Michoacán y posiblemente el Mendocino habrían tenido al momento de su creación. Una conexión entre el Mendocino y el virrey Mendoza habría sido deseable para la escritura de una historia autoritativa del México antiguo con matices políticos nacionalistas, como es el caso de la Storia de Clavijero.
La conexión que Clavijero construyó entre el manuscrito y el virrey ilustran no solamente el entendimiento histórico que se tenía del virrey Mendoza y de su inclinación por las actividades humanistas, sino que arroja luz sobre el momento histórico en que Clavijero estableció dicha conexión. En su ensayo “¿Qué es un autor?”, Michel Foucault explora la importancia de la atribución de responsabilidad por los textos que surge en el siglo XVIII como parte del cambio de paradigma en la escritura histórica y del entendimiento de la agencia del individuo como registrador de la historia. En este nuevo contexto no era importante una historia solamente por lo que decía sino por quién lo decía. El estatus, valor y significado de un texto era asignado de acuerdo a quien fuera su autor o quien fuera responsable por él. Así, desde el momento en que Clavijero atribuyó la responsabilidad del manuscrito a don Antonio de Mendoza, no solamente elevó el valor del manuscrito al de encargo de un virrey específico, sino que dejó de ser un objeto aislado para convertirse en parte del grupo de obras de Mendoza, reforzando la cualidad fundacional del documento.
El presente volumen
Conceptualizado como una contribución a la continua construcción de la identidad del Códice mendocino, el presente volumen está organizado en torno a tres ejes: el análisis material, la interpretación textual y estilística, y la recepción y transmisión del manuscrito. Los estudios de Barker Benfield y MOLAB abren una ventana hacia el entendimiento objetivo de la materialidad del manuscrito. El proceso de conservación y reencuadernamiento del Mendocino registrado por Barker Benfield ha disipado especulaciones en cuanto al método de construcción del manuscrito y sus posibles encuadernaciones previas, permitiendo que conexiones antes aceptadas, como la autoría de Francisco Gualpuyogualcal, sean reexaminadas. Asimismo, el análisis llevado a cabo por el equipo de MOLAB —liderado por Davide Domenici— ha sacado del ámbito de la especulación la naturaleza de los pigmentos del manuscrito, así como ha permitido que hipótesis interpretativas —previamente articuladas al respecto del significado de pigmentos específicos y lo estricto de su aplicación en el tlacuilolli— sean refinadas y contenidas. Si bien el color tiene significado para el tlacuilo, este no está directa y necesariamente ligado a su materialidad. A partir de estas observaciones se puede desarrollar una nueva generación de estudios interpretativos cuyas propuestas se basen en datos cada vez más certeros acerca de la naturaleza material del Mendocino.
Los estudios interpretativos del manuscrito que ocupan el presente volumen representan una línea de investigación que, al considerar al manuscrito desde la perspectiva compleja de la obra de arte, bibliográfica y literaria, complementa las lecturas antropológicas e históricas que se han hecho del Mendocino en estudios anteriores. Así, los ensayos de Diana Magaloni, Daniela Bleichmar y quien escribe reconsideran el número y estilo de los artistas que crearon el manuscrito para entender tanto el proceso de creación del mismo, como el lugar que este ocupa en el contexto artístico del virreinato temprano. Las decisiones que estos artistas e intelectuales toman en el Mendocino, lejos de insertarse en una relación binaria dominante-dominado, se presentan como una manifestación de los modos de pensar y ver el espacio y el tiempo en el mundo mesoamericano. Las pinturas del Mendocino —ejecutadas a manera de taller en donde uno, dos o más individuos intervienen en una misma página para crear de manera sincronizada una sola composición, tal como demuestra quien escribe— toman visos de ritualidad y funcionan como “instrumento para recrear, reactualizar y hacer coherente el devenir histórico ligado al territorio y los patrones cósmicos” (ver Capítulo 4). Esta última observación complementa y refuerza la lectura de la tercera sección del manuscrito propuesta por Joanne Harwood, para quien, independientemente de lo original de las soluciones visuales utilizadas para componer esta sección del manuscrito, su modelo prehispánico se encuentra en un género de resonancia religiosa mesoamericana: el teoamoxtli.
La tension que surge de la contraposición de modelos prehispánicos y recursos importados configuran soluciones formales por medio de las cuales los tlacuiloque se expresan dentro del vocabulario artístico expandido del virreinato temprano y se entienden mejor como respuestas a problemas esenciales al replanteamiento de la sociedad mexicana. Tal es el caso de la novedosa composición del folio 69r en donde, dominando una escena compuesta con la técnica de perspectiva de un solo punto, los artistas representaron en la sala del trono un solitario y vigilante Motecuhzoma, envuelto en su tilma turquesa pero desprovisto de su consejo de guerra. Al tlatoani se lo construye como administrador de justicia, presidiendo su consejo desde lo alto, pero ya no reina y ya no hace la guerra. Como lo muestra Mary Miller, los súbditos de México, vestidos siempre de blanco, ya no disfrutan de la riqueza cromática de antaño, sino que parecerían estar vestidos para su bautismo y por lo tanto para su transición a este nuevo mundo en donde el individuo deja de ser visualizado en un orden jerárquico para ser homogenizado por la palabra “indio”.
Читать дальше