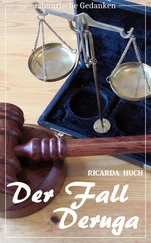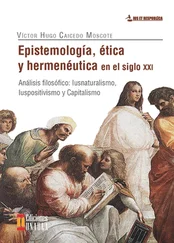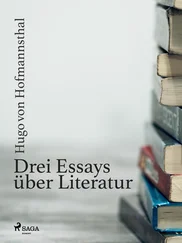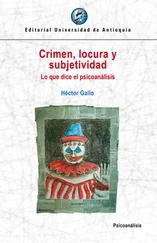Pero volvamos al salón. Tiene unos diez metros de largo por cuatro o cinco de ancho.
En un rincón hay un billar y una pequeña mesa con sillones. El resto está ocupado por la peana. Los muros están cubiertos por armas de todas clases y tiempos, pues Carrillo es un coleccionista pacífico de instrumentos guerreros. Pero el sitio de honor está ocupado por la espada de Luis Bernard, famoso duelista que después de numerosos lances dio en obsequiarla al anfitrión, estipulando que la retiraría sólo para realizar el último duelo de su vida. De modo que esa espada duerme ahora un momentáneo y decorativo sueño en la panoplia. Y casi me estremezco al pensar que despertará en el brazo de uno de los esgrimistas más hábiles de Europa...
Los temas se fueron sucediendo y al final comenzamos a hablar de riesgos y ganancias.
Le referiré esta parte del diálogo con la mayor exactitud a fin de que usted trate de comprender los motivos que tuvo Bernard para invitarme a un desafío tan extraño.
– Las apuestas están en decadencia –dijo Bernard con un aire pontifical que lo hace a veces muy irritante–. Ahora es común ver dos caballeros impasibles esperando que una mosca se pare en tal o cual terrón de azúcar. Esto no es digno, ni para los caballeros ni para la mosca. Antes, los motivos empleados ayudaban a dignificar la apuesta.
– ¿Los motivos empleados? –interrogué.
– Sí, los motivos importaban riesgo, o el precio de la apuesta eran la vida o el honor, o algo parecido. Por ejemplo, si yo fuera un caballero feudal apostaría a conquistar tal o cual dama y el riesgo sería un lance de vida o muerte...
En ese momento me miró con cierta insistencia.
– No es usted felizmente un caballero feudal –contesté, por decir algo–. Por otra parte, si lo fuera tendría que admitir que otros caballeros aplicaran la misma teoría y pretendieran hacer una apuesta sobre su propia mujer.
Bernard me miró con anhelosa expectativa y reflexionó un instante.
– Si usted pretende... Si usted piensa que puede existir ese caballero...
Sólo entonces me di cuenta de que había cometido una indiscreción. Me acordé de que justamente en esos días se rumoreaba que la señora Bernard pensaba divorciarse. Lo peor es que se mencionaba mi nombre como la causa de tal decisión. Como usted comprenderá, esto no es más que una habladuría de gente ociosa. Me quedé confundido y vacilante.
– Si usted piensa que es posible tal apuesta –dijo Bernard, ya con gesto agresivo– estoy dispuesto a concertarla. Usted comprenderá el absurdo de la situación, agravada en lo que a mí respecta por el hecho de que Bernard me observaba como si me considerara culpable de algo. Sin saber cómo, me ruboricé. Usted sabe cómo ocurren esos equívocos.
Uno de los circunstantes me miró. Eso hizo pensar a otro que yo estaba complicado en algo. Me entraron deseos de aceptar la apuesta para perderla y disuadir a Bernard de sus sospechas.
– Podríamos concertar esa apuesta... –dije, sin convicción.
– Sólo que... –cortó él, sin dejarme proseguir– sólo que, en tal caso, ya que actuamos como caballeros, el riesgo debe ser equivalente al asunto debatido y en ese caso el único riesgo es un lance de honor.
Hice un gesto afirmativo.
– Perfectamente –dijo Bernard–. Usted tiene un mes para cortejar a Aline. Si dentro de un mes ella no ha iniciado nuestro divorcio...
– Sí, ya comprendo –contesté con alivio, pensando que se me ofrecía la oportunidad de desligarme de tan molesto compromiso–. Ya comprendo –repetí, pensando que bastaría no preocuparme de Aline para perder la apuesta y rehuir el lance.
– Efectivamente –continuó Bernard–. Si dentro de un mes Aline no me ha abandonado, paga usted el precio de la apuesta, es decir, el riesgo de batirse conmigo.
El horizonte se me oscureció.
– Sin embargo –objeté con timidez–, opino que en caso de que Aline optara por mí tendría yo que ofrecer una reparación...
– ¿Sí? –Contestó Bernard con sarcasmo–. ¿De modo que usted se casa con mi ex esposa y además tiene la oportunidad de matarme? No, señor mío; hemos hablado de una apuesta. Usted debe pagar si pierde, y perderá si Aline continúa conmigo.
No sé qué extraño fenómeno conmovió mis nervios. Algo sordo, insistente, un rumor como un trémolo sacudió mis nervios y concebí una violenta indignación contra ese hombre que estaba jugando con mi honor y mis sentimientos. Sin embargo, una lucidez que nunca me abandona en los momentos de apuro dirigía mis pensamientos. Decidí, pues, aceptar el desafío, a pesar de conocer sus riesgos; Bernard, como ya le he explicado, tiene fama de terrible espadachín y se habla de varios lances que sostuvo en la época en que era estudiante en Heidelberg.
Ha pasado un mes; Bernard ha estado ausente y yo ni siquiera he visto a Aline. Debo, pues, pagar el precio de esta ridícula apuesta y designar mis padrinos. Éstos se reunirán con los de Bernard, y mañana, seguramente, se efectuará el lance.
Esta carta, como usted comprenderá, no implica un llamado de auxilio, que sería, por otra parte, inútil al llegar a su poder demasiado tarde. Le he escrito confiando en nuestra antigua amistad y en espera de que usted, que tantos misterios ha esclarecido, ahonde las extrañas causas de la actitud de Bernard y las participe a las autoridades, en caso de que algo me ocurra, o me las comunique a mí, si por algún azar resultó ileso.
Con renovada amistad, lo saluda su antiguo condiscípulo, René Florey”.
*
“Sr. Inspector Don Pablo Courvoisier.
París.
Mi viejo rival y amigo:
La invitación al crimen, El retorno de la espada , La sangre en el jardín , o cualquier otro epígrafe policíaco merece la historia que voy a relatarle. Se desprende de ella una nueva manera de hacer matar, una nueva forma de turismo eterno. Muchas veces la averiguación de un misterio nos ha encontrado juntos; ésta es la primera en que yo le transmito el resultado por correspondencia. En cierta ocasión, ante una vacilación suya, yo afirmé con excesiva crueldad que usted era un detective por correspondencia. Perdóneme.
Ahora el azar quiere que yo resulte un agente postal de misterios. Si este ensayo tiene éxito instalaré una oficina dedicada a resolver, mediante el pago de una módica suma, crímenes por carta certificada, enigmas contra reembolso, y coartadas a precio de costo; los laberintos por vía aérea, naturalmente, pagarán doble tarifa.
El caso es, bromas aparte, que he recibido una carta de mi antiguo condiscípulo de la Universidad de Oxford, René Florey. De ella se desprende que este joven inexperto se ha dejado llevar a una situación que casi equivale al suicidio. Para mejor comprensión, le envío una copia y le enuncio las observaciones que me sugiere.
Debo advertirle, de inmediato, que nunca me he considerado un amigo íntimo de René Florey. Fui su compañero en la universidad, pero nos dejamos de ver y escribir apenas concluidos nuestros estudios. Su mensaje confidencial, pues, me sorprende un poco; lo considero, sin embargo, producto de un espíritu exaltado que en un momento de peligro no ha sabido a quién confiarse. Por otra parte, y me permito subrayarlo, es completamente absurdo aceptar una apuesta como la indicada en esa carta. Si René Florey es un hombre normal debió tomar a broma las provocaciones un poco pueriles de Luis Bernard; debió, en todo caso, solicitar explicaciones por sus sospechas, pero nunca prestarse al juego de hacer una apuesta sobre tal asunto. Si Bernard se había vuelto loco, René no tenía por qué seguirlo en su locura. Sin embargo, dejaré por el momento esta parte del problema y me concretaré a estudiar lo que a primera vista sugiere la carta.
Читать дальше