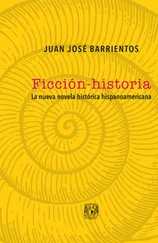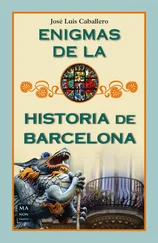Él, aquel día, asumió que debía dar una imagen parecida. Tras dos horas dando vueltas, decidió que era momento de cumplir la tarea número dos. Escribió un mensaje de texto:
«Lucía me ha dejado. Otra vez soltero».
Se guardó el teléfono en el bolsillo como quien se guarda una bomba con el temporizador activado. A los cuatro minutos estaba sonando; no contestó. A los siete minutos vibraba otra vez; tampoco contestó. A los ocho minutos le entró un mensaje:
«Llama cuando te apetezca hablar».
Sabía que Salvador no estaba enfadado.
Cuando salió a la superficie, de nuevo en Concha Espina, era entrada la tarde, y todavía no había comido en todo el día. En un establecimiento pequeño y sin clientes, compró un kebab que no estaba especialmente rico y se lo terminó de camino a casa. Miró, cuando llegaba, la terraza del ático desde la calle. Parecía que estuviera altísimo; también muy lejos.
En lugar de entrar en el edificio, lo hizo en la librería de la esquina. La puerta no era muy gruesa, pero, una vez dentro, el ruido de la calle se atenuaba al instante. Por un momento le pareció el efecto de un encantamiento. Miró a través del escaparate y allí seguían, los coches, la gente a toda prisa, los repartidores de comida rápida en bicicleta, pero su sonido había desaparecido.
El local era amplio, se sentía acogedor, y él, que ya lo conocía, no tenía prisa. Se paseó entre las estanterías disfrutando del silencio que se rompía de vez en cuando por el susurro de algún cliente o la apertura y cierre de la caja registradora. Escogió pronto uno de Montalbano. Su lectura siempre le parecía una delicia, y ya estaba totalmente enganchado a los personajes. Su padre, también lector de Andrea Camilleri, se había aficionado a la serie de televisión basada en las novelas que ponían en La 2 los domingos, pero él la quiso ver una vez y enseguida encontró que los actores que los encarnaban eran una impostura. Ya tenía otra imagen de Catarella, de Fazio, de Livia. Los de la tele llevaban sus nombres y hablaban como ellos, pero no eran ellos. No logró superar esa decepción.
Después de un rato también se decidió por uno de los que estaban en plena promoción: La verdad sobre el caso Harry Quebert , de Joel Dicker, un joven autor suizo que había roto las listas de ventas. Se la habían recomendado ya un par de veces, y aunque no le gustaba comprar las últimas novedades, esta vez hizo una excepción.
Para el fin de semana en casa, sin televisor, aún quiso perdonarse el pecado de comprar un best-seller con una mirada en la pila de los libros de segunda mano. Entre manuales de cocina de los noventa, totalmente desfasados, y cómics de Zipi y Zape, un título le llamó la atención: ¡Hamlet, venganza! En la portada, de estética ochentera, aparecía un actor vestido de época saliendo al escenario. Lo giró para saber algo más: «Durante una representación amateur de Hamlet en Seamnum Court, la mansión del duque de Horton, es asesinado el actor que hace el papel de Polonio, un personaje que de hecho muere en la obra. La víctima, Lord Auldearn, una importante figura de la política, estaba al cargo de la coordinación de asuntos de secretos de defensa. El detective John Appleby acudirá a resolver el misterio». El autor era Michael Innes, que según parecía era un seudónimo. Solo costaba tres euros, y lo incluyó en el lote.
Entonces sonó una voz a su espalda:
—¿Te gustan las novelas de misterio?
Y en el día dos de la fase de demolición, Pájaro se giró para tener uno de los encuentros más extraños de su vida.
La chica era muy menuda, pero no tenía rasgos de niña. Los tapaban, quizás, el pelo teñido de azul y el pecho, no abundante pero sí existente. Los ojos eran muy grandes, como dibujados en un cómic, y aunque pensó que de color claro hubieran llamado mucho más la atención, los suyos eran marrones y tenían una expresión entre melancólica y traviesa.
—Te gustan las novelas de detectives, ¿no? —insistió.
A Pájaro lo invadió la natural timidez. Solo acertó a decir:
—Sí. —Se fijó en la nariz rodeada de pecas y la casi imperceptible cicatriz de una herida muy antigua junto al labio.
—A mí me aburren —continuó ella como si hablar entre desconocidos fuera lo más normal del mundo—. Yo me voy a llevar un libro de cuentos.
—¿Cuentos para niños?
—No, vaya pregunta. De cuentos, sin más. Si ahora te digo que son cuentos para adultos, parece otra cosa.
—Ah —balbuceó él algo avergonzado.
—¿Tú no lees cuentos?
—Bueno, a veces.
—Ya, te he visto alguna vez por aquí y me he fijado que siempre te llevas novelas de misterio. —No sonó como una invasión de su intimidad, ciertamente solía frecuentar la librería. Él en cambio no la recordaba.
—Sí, bueno…, he cogido tres, para el fin de semana —se confió.
—Pues sí que lees.
—Es que no tengo tele —recordó en voz alta.
Pareció que ella no le hacía mucho caso.
—Yo me voy a llevar este. —Le mostró un librito pequeño, que también era de segunda mano. Una edición bastante antigua; la portada representaba una composición algo hortera, con una fotografía de la cabeza de un felino, podía ser un leopardo, o más bien un jaguar, que enseñaba los colmillos, y cuya sombra, por obra del ilustrador, era en realidad la de un hombre con sombrero. El héroe de las mujeres , de Adolfo Bioy Casares. Le sonaba vagamente el autor, pero estaba bastante seguro de que no lo había leído.
—No lo conozco —dijo, por no entrar en demasiados detalles.
—Yo creo que te gustaría —replicó ella, y sus ojos parecieron crecer aún más al mismo tiempo que por primera vez mostraba su sonrisa.
Tal vez lo normal, si no estuviéramos hablando de uno de los encuentros más fascinantes de su vida, si no hubiera ocurrido el día dos de la fase de demolición, fuera que todo hubiese terminado allí, o tal vez incluso lo verdaderamente normal hubiese sido que ni tan siquiera empezase. Pero ella, que no sabía nada de eso, no dejó que ocurriera.
—Me llamo Lula —se presentó—. ¿Y tú?
—Yo me llamo Pájaro.
—Pues encantada —y le extendió la cara, y se dieron dos besos, y Pájaro pensó que era quizá la primera vez que no le preguntaban por la razón de su extraño nombre ni se reían de escucharlo.
Como parecía que no tenían nada más que decirse en ese momento, pagaron cada uno sus libros, se despidieron del dependiente y salieron a la calle. De repente, se deshizo el encantamiento y volvió el ruido. Otra vez: coches, motos, bicicletas, gente conduciendo esos vehículos y también muchos otros a pie. El calor empezaba a disminuir a esa hora, pero tan cerca de la noche de San Juan, posiblemente aún quedaban un par de horas de luz.
—¿Te apetece tomar algo? —preguntó ella, como si aquella vorágine no le hubiese afectado lo más mínimo—. Yo no tengo nada que hacer. Bueno, en realidad eso es imposible, pero tengo tiempo para tomarme algo.
Por un momento consideró la alternativa. Despedirse, girar a la derecha, recorrer aproximadamente treinta metros, introducir la llave en la cerradura, atravesar el portal, tomar el ascensor, subir en él diez pisos, entrar en casa, encontrarla ridículamente vacía, sentarse en el sofá, olvidar un extraño encuentro con una chica de pelo azul. Instintivamente, aceptó:
—Vale. Aquí hay un bar que está bien.
—Mejor vamos allí enfrente. Ponen unas hamburguesas buenísimas, y yo siempre tengo mucha hambre.
Había visto antes aquel sitio, del que llamaba la atención un jardín vertical junto a la puerta repleto de plantas aromáticas y que aún no había sido víctima de los transeúntes nocturnos; incluso en una ocasión estuvo a punto de entrar a probarlo con Lucía. Solo hacía un rato que se había comido el kebab, pero ¿por qué no?
Читать дальше