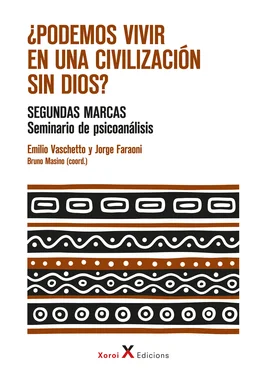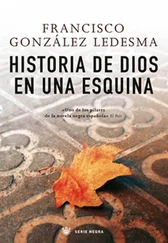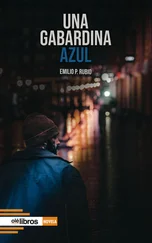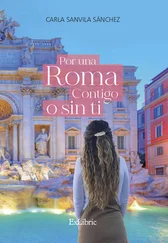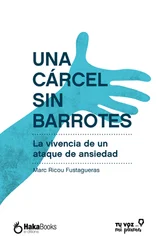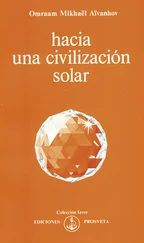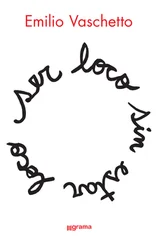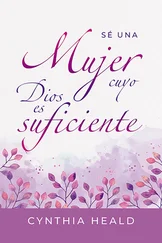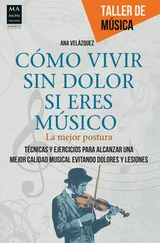Una primera línea que quiero tomar corresponde a El malestar en la cultura y se refiere al conflicto que plantea Freud entre la pulsión, con ese esfuerzo constante ( Drang ) que viene desde el interior, y la represión que ejerce la moral acorde a la cultura. Lo que me interesa señalar son dos cuestiones: lo invariable de la pulsión, y lo variable de la cultura. Un modo de aproximarse a lo pulsional de un sujeto es interrogar y entender la lógica de la cultura a la que pertenece. Hoy en día cada tribu urbana tiene sus marcas culturales, las cuales muchas veces se traducen en inscripciones en el cuerpo.
En el seminario 7, La ética del psicoanálisis , Jacques Lacan dice una frase que me parece oportuno señalar para remarcar estos dos vectores: la cultura y la pulsión.
Freud aporta, en lo tocante al fundamento de la moral, la afirmación del descubrimiento creo yo, de que la ley fundamental, la ley primordial, aquella en la que comienza la cultura en tanto que se opone a la naturaleza —pues ambas cosas están perfectamente individualizadas en Freud en el sentido moderno, quiero decir en el sentido que Lévi-Strauss puede articularlo hoy en día—, que la ley fundamental es la ley del incesto2.
Esto implica que, por un lado, están la cultura y la pulsión, y por otro, la naturaleza como aquello ajeno a lo humano. Por supuesto, estamos ubicando en este texto de Freud una época en la que hay que considerar a la cultura operando de un modo homogéneo, un discurso que define nítidamente lo que está bien y lo que está mal, lo que se segrega y lo que está aceptado. Es una lógica cultural que bien podría nombrarse el para todos , un para todos que hace tope con el cuerpo pulsional que no cesa de respetar su propio circuito. En el mismo capítulo del seminario citado, Lacan da una hermosa definición del mal que toma de un amigo poeta al que no nombra:
[…] el problema del mal no vale la pena ser examinado hasta que no se haya abandona la idea de la trascendencia de un bien cualquiera que podría dictar al hombre deberes. Hasta entonces la representación exaltada del mal conservará su mayor valor revolucionario3.
No solo me gusta cómo está dicho sino que, además, esclarece la dimensión del mal como algo de un orden anterior al bien. Algo que también sitúa Freud en El malestar…, pero que en este párrafo en particular se halla mejor explicitado.
La fuerza pulsional (o lo real, para forzarlo un poco) intenta perforar todo el tiempo ese bien propuesto por la cultura o, dicho de otra manera, la cultura es el intento fallido de cubrir el mal . En definitiva, lo real se encuentra por fuera de la naturaleza y, por definición, es inaccesible al sujeto.
Agustín, Eagleton y el mal en el origen
Emilio Vaschetto
Siguiendo en la estela de lo que comentaba Jorge hago una breve acotación sobre la frase de Lacan ya que de alguna forma es una reseña de nuestros seminarios anteriores: la historia de la naturaleza empieza con el bien, pero la historia del hombre empieza con el mal. San Agustín, en La ciudad de Dios, menciona eso mismo. Es a través del asesinato de Abel donde comienza el acto civilizatorio humano. O sea, a través de un acto absolutamente abyecto cuyo agente es Caín. Y el otro aspecto que tomamos de Lacan, a la luz de nuestro seminario de 2018 («El mal start en Occidente») es lo que llama «el enigma del mal». Si hubiese sido tan fácil reducir el mal a la pulsión de muerte, no hubiéramos tenido nada que decir. No obstante, decidimos tomar el aspecto bífido del mal start como una dimensión del malestar actual —el mal comienzo, el traspié, el fracaso— y además el mal como enigma.
Jorge Faraoni
Recordemos también lo que aporta Terry Eagleton —crítico literario y escritor británico y católico— en su libro Sobre el mal :
[…] el pecado original no tiene que ver con nacer santo o maligno sino con haber nacido. El mal por tanto es una forma de trascendencia aunque desde el punto de vista del bien sea una forma torcida y quizá sea la única forma de trascendencia que queda en un mundo post religión4.
Subrayo la última frase, ya que lo posreligioso tiene algo muy lacaniano, más aún si lo vinculamos con el Otro que no existe. Ahora bien, quiero detenerme en lo variable de la cultura, aspecto que mencionamos en el texto del libro de Jonathan Rotstein y en un artículo complementario publicado en Libertad de pluma 5. Como decíamos, la cultura de la época freudiana posee una configuración homogénea. A partir del trabajo de Jacques-Alain Miller El Otro que no existe y sus comités de ética 6, se resalta lo heterogéneo. En el escrito ya mencionado7 aparece, a nuestro modo de ver, un tercer Otro. Miller en otro de sus trabajos, Un esfuerzo de poesía 8, denomina a esa tercera forma «un Otro que existe» —que bien podría ser Trump— y que, por el año en que fue realizado el seminario, lo ubica en Bush. Actualmente estamos en una época en la que el imperativo empuja a gozar, borrando o pasando por alto cualquier barrera que intente hacer de tope. Las adicciones, la obesidad y hasta la acumulación de riqueza, son ejemplos de «un lleno» que no logra saciar el vacío provocado por el circuito pulsional.
Me interesa señalar esto por el solo hecho de ubicar cuál es la época en la que viene a incorporarse el coronavirus. Sobre esta civilización que empuja a gozar, ahora los gobiernos dan la orden de quedarse en casa. Vale decir, sobre la marca del individualismo con en el que veníamos, ahora los gobiernos y los medios promueven cuidarnos entre todos y ser solidarios. Veremos qué surge de este choque.
Por el momento, sobre este impacto se vienen expresando distintos filósofos. Slavoj Žižek, preanuncia que la solidaridad, para evitar los contagios en la pandemia, podría dar paso al fin del capitalismo. Por el contrario, Giorgio Agamben nos alerta y relativiza la facticidad del virus degradándolo a una simple gripe, siendo esto utilizado para instalar el estado de excepción, el cual tendría por finalidad la restricción de la libertad y, por ende, extender el estado de miedo. Respecto al cierre de fronteras, advierte que siempre se dio cuando existía un enemigo externo, en cambio los peligros que acechan hoy son los excesos de rendimiento, producción y comunicación.
Por su parte, el filósofo coreano Byung-Chul Han piensa que los cierres de frontera son un intento desesperado por reafirmar la soberanía europea. Además, dice que los estados asiáticos tienen una mentalidad autoritaria, justificándola en virtud de la propia tradición cultural. Agrega que la concentración de información de los asiáticos, el big data , podría funcionar como un potencial enorme para defendernos de la pandemia a partir de los 200 millones de cámaras con las que el gobierno chino controla a su población mediante el reconocimiento facial y la temperatura corporal. Aclara que los europeos no aceptarían estar tan controlados, lo que a su vez los deja en inferioridad de condiciones para defenderse de la epidemia. Han dice:
¿Cuál es la solución? Somos nosotros, personas dotadas de razón quienes tenemos que pensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo, y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros; para salvar el clima; y para salvar a nuestro bello planeta»9.
Como vemos, aparecen distintas teorías y pronósticos sobre lo que sería la civilización pospandemia; algunas pronostican que estaremos yendo hacia una profundización del capitalismo salvaje, otras suponen una salida más del lado de lo solidario, lo que apaciguaría lo inhumano del tiempo de la prepandemia y, por último, se produciría el resurgimiento de una razón vintage que haría más bello el mundo. Posibles salidas que avisoran la llegada de una cultura distinta. Cualesquiera de ellas no consideran lo que orienta al psicoanálisis, es decir, lo real. Sin duda, la pandemia provoca un temor generalizado y en verdad nos encontramos en momentos de notable incertidumbre donde, probablemente, se produzcan nuevas marcas en la cultura. Pero, es preciso diferenciar que el temor no es lo mismo que la angustia. Esta surge cuando algo de lo real aparece y es verificable caso por caso.
Читать дальше