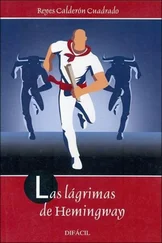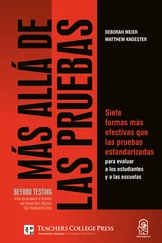El cine norteamericano adoptó fórmulas productivas y comerciales ya utilizadas con éxito por las grandes empresas del país. Sus planteamientos industriales, en efecto, no diferían de los adoptados por Henry Ford para la industria del automóvil […] La integración vertical y el control oligopólico, que distinguieron la industria del cine, son rasgos comunes en otros sectores industriales norteamericanos […] Las prácticas monopolizantes, que habían sido prohibidas en el mercado doméstico, fueron por el contrario alentadas en el comercio exterior. Se persigue la dependencia internacional de los productos norteamericanos, objetivo que se cumplió a partir de la propia manufactura de materiales y equipos. Baste considerar que la multinacional Eastman-Kodak elaboraba el 75% de la película cinematográfica producida en todo el mundo. (pp. 28, 81)
A partir de un sólido sistema de producción, se afianza el control internacional de la distribución, la exhibición y la venta de equipos e insumos. En ese contexto, y en buena medida, las salas en todo el continente americano se convierten en un territorio hollywoodense y el público de nuestra región pasa a ser, inevitablemente, espectador de películas norteamericanas. No vamos a atizar ahora la tesis del imperialismo económico y cultural con que se ha fustigado por mucho tiempo ese dominio. Estamos simplemente consignando una situación de hecho que, después de 100 años, sigue vigente en lo sustancial, más allá de los cambios y adecuaciones puntuales. En todo caso, no es este el espacio para plantear un debate al respecto. Solamente queremos subrayar esa condición de hegemonía con la que, desde siempre, ha tenido que lidiar el cine de casi todo el mundo y, en lo que nos toca directamente, el de los países de la franja latinoamericana y caribeña.
Con relación a las operaciones de “neutralización” de los espacios de exhibición nacionales, dice Paranaguá (2003):
En América Latina, el mercado se estructura en función de la producción norteamericana, por obra y gracia de distribuidoras afiliadas a las Majors de Hollywood y de exhibidores dependientes de las películas importadas. Los empresarios latinoamericanos, que empezaron siendo a la vez importadores, exhibidores y ocasionalmente productores, consideraron más lucrativo consolidarse como burguesía comercial que como burguesía industrial. (p. 34)
En otras palabras, se renuncia prácticamente a la posibilidad de producir y se aceptan unas reglas de juego internacionales que durante los 15 años precedentes parecían inmutables. Teniendo los exhibidores la fuerza económica, se limitan en todo caso a la producción de noticieros para el uso de sus propias pantallas y poco más. En cambio, los productores ajenos al negocio de la exhibición, que con frecuencia son también directores, apenas cuentan con un pequeño respaldo económico para afrontar sus proyectos.
Hay otro factor decisivo y es que, sobre la base de la consolidación del modelo industrial, se instala un modelo narrativo en los estudios de Los Ángeles. La plataforma está en las compañías cinematográficas, en las que se edifica un triángulo conformado por el estrellato, la instalación de géneros y el funcionamiento de modalidades de relato de enorme eficacia. Eso viene apoyado por un habilísimo soporte publicitario, con lo cual el predominio norteamericano mantiene esa posición, por lo pronto, durante los cuarenta años siguientes. Los mercados de habla inglesa se constituyen prácticamente como extensiones del norteamericano: Canadá, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. Pero se conquistan, asimismo, mercados que ya contaban con una tradición propia como Francia y Alemania, aunque no con el mismo grado de penetración que en las naciones anglófonas. Con esa hegemonía tendrán que lidiar las diversas cinematografías del mundo, incluyendo las de América Latina que ya experimentan en esos tiempos el peso de un poder cinematográfico que no podían controlar.
Son pocos, o muy poco relevantes en términos de público potencial, los que quedan fuera de la órbita hollywoodense, sin que eso quiera decir que sean ajenos a la presencia de películas norteamericanas en sus pantallas. Uno de ellos es la India, que cuenta desde temprano con una producción propia y con un enorme mercado nacional que consume las películas que se fabrican en el país. Otro es Japón, relativamente aislado, además, del resto del mundo y con un volumen de películas bastante alto. También la China. Un caso especial es el de la Unión Soviética, constituida como tal luego de la Revolución de Octubre de 1917 y cuyas extensas fronteras se cierran prácticamente al comercio con Estados Unidos y con varias naciones europeas, especialmente después de la asunción del poder por Josef Stalin.
3. Las ficciones en tiempos de penuria
Por si hiciese falta, hay que empezar este apartado aclarando que las nociones de ficción y de no ficción o sus equivalentes no existían en los primeros tiempos del cinematógrafo. Esas categorías fueron establecidas mucho después pero evidentemente desde los comienzos (ya desde la misma producción de los Lumière) se puede percibir que allí se estaban gestando esos campos de la representación fílmica cuyos desarrollos posteriores permitieron establecer esa gran división, tentativa y bastante porosa en sus límites, entre la ficción y el documental. Con esta salvedad se puede decir que el largo de ficción se inicia en México en 1917 y se calcula que hacia 1920 ya se habían filmado 38 películas. Esos cuatro años constituyen el periodo más activo durante la era silente y se ha hablado, incluso, de una primera “época de oro”. Según Aurelio de los Reyes (1983), ese repentino aumento se debió “a la disminución de la producción europea, frenada por la Primera Guerra Mundial, problema grave para distribuidores y exhibidores, porque el público rechazaba la producción norteamericana” (p. 204). Ese rechazo, que no se consigna en otras naciones del continente, puede explicarse dentro del contexto de la Revolución mexicana, atizado por la imagen del mexicano que se exponía en las cintas de Hollywood, lo que siempre ha sido un asunto urticante para el gobierno, la prensa y la comunidad mexicanos.
Es muy útil revisar los datos de la Cartelera cinematográfica 1912-1919 (Amador y Ayala Blanco, 2009), que consigna los largometrajes estrenados en México durante ese periodo (antes de 1912 hubo precedentes aislados no siempre identificados con claridad). En estos ocho años se estrenaron 768 largos italianos, 619 norteamericanos, 313 franceses y, en un sexto lugar, después de Dinamarca y Alemania, 46 mexicanos. Es solo en 1918 y 1919 que los estrenos norteamericanos se imponen, lo que avalaría la tesis de Aurelio de los Reyes sobre esa primera “época de oro”, sumada, claro está, al hecho de la finalización de la Revolución mexicana en su etapa bélica. Entre 1912 y 1915 casi no hay estrenos norteamericanos y a partir de 1916 se produce el salto: 25 en 1916, 153 en 1917, 207 en 1918 y 216 en 1919 (Amador y Ayala Blanco, 2009, pp. 159-162). Salvo los años 1913 y 1915 en los que, por la situación política y militar del país hay una clamorosa disminución del flujo de estrenos provenientes de Europa, Italia mantiene en los demás años una apreciable presencia.
Mimí Derba es la principal figura femenina de esa época, en la cual, según Aurelio de los Reyes (1983) se apeló a historias ancladas en el pasado y filmadas en interiores, sin faltar las adaptaciones de novelas, entre ellas El zarco (José Manuel Ramos, 1920), sobre una obra de Rafael Bermúdez Zataraín y una primera versión de Santa (Luis G. Peredo, 1918) a partir de la muy popular obra de Federico Gamboa, que será nuevamente llevada al cine en más de una ocasión. El primer largometraje de argumento mexicano es 1810 o ¡los libertadores! , de Carlos Martínez de Arredondo y Manuel Cirerol Sansores (1916).
Читать дальше