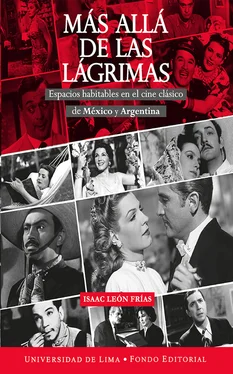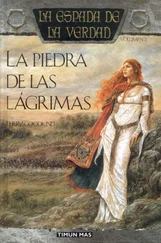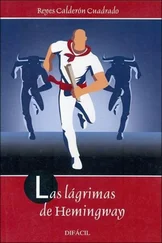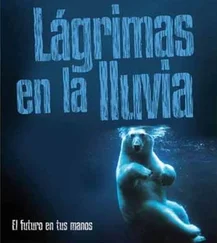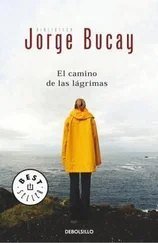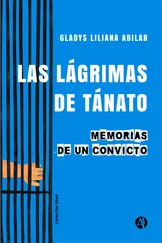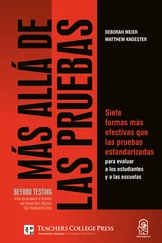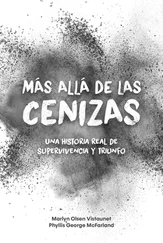El estudio de Bordwell sirve sobre todo como un punto de partida para el trabajo que emprendemos aquí y no como un esquema de aplicación mecánica. Porque nuestra intención es hacer notar no tanto lo que puede haber de común entre las cinematografías latinas y la de Estados Unidos, sino más bien lo que hay de diferente y de propio en la mexicana y la argentina, que tampoco constituyen una unidad ni mucho menos, pues cada una posee rasgos que las diferencian de manera muy clara, aunque tengan al mismo tiempo varias cosas en común.
El trabajo que nos propusimos, tal como está adelantado en el prólogo, se dividía en dos partes. En la primera, que es la materia de este libro, se ofrece un panorama histórico del decurso de esas dos cinematografías en el periodo señalado, que comprende referencias contextuales y una reseña acerca de la producción, las empresas, los directores, los actores y los filmes. No cuadros ni datos estadísticos, ni tampoco una puntualización relativamente amplia de cómo fueron marchando las cosas durante esas tres décadas. Es una visión panorámica que da cuenta de un proceso sin entrar en detalles y sin profundizar demasiado. Es, por tanto, un trabajo de síntesis en el que faltaría mucho (muchísimo) si se quisiera ser más escrupuloso. Sin duda hay reducciones, simplificaciones y, sobre todo, omisiones. Pido comprensión por los límites que me he fijado y espero los comentarios y las críticas de los colegas, especialmente —cómo no— de los argentinos y de los mexicanos. Una reedición más adelante podrá mejorar sin duda un trabajo que de suyo no aspira sino a mostrar al lector un recorrido histórico con la información indispensable. Que se sepa algo más de ese periodo hoy en día olvidado, y que se estimule a ver alguna de esas películas sería un primer objetivo ganado luego de la lectura de este volumen.
Como se trata de un libro destinado, en primer lugar, a los lectores peruanos y latinoamericanos, pueden encontrarse aquí precisiones innecesarias para un lector argentino o mexicano. Pero como el libro aspira a ser leído también en esos dos países (donde los argentinos conocerán poco lo que corresponde a México y viceversa) y en otros más, incluida España, el lector comprenderá que no se puede dar por sentado o conocido ningún dato aunque parezca una evidencia compartida por todo el mundo. Lo que resulta obvio para los especialistas de los países implicados en el cotejo que el libro establece (la parte nacional correspondiente, no necesariamente las dos partes) no lo es para la lectoría y la consulta a la que apunta este libro, que resulta indispensable, me parece, para una mejor comprensión de la parte siguiente.
La segunda parte del trabajo, que será materia de un libro posterior, ya lo dijimos, tendrá un carácter analítico y se centrará en la configuración del modelo narrativo y audiovisual que se construye en una y otra cinematografías, señalando constantes y regularidades así como quiebres y transgresiones al interior de cada una; igualmente, los “puentes” entre una y otra, tanto los que están bien trazados como los que apenas son precarios puentes colgantes. De allí se podrá inferir si el modelo funcionó de manera relativamente similar en las dos cinematografías, al margen de las notorias diferencias entre las películas de uno y otro lado, y el destino que pudieron tener en el tiempo en que fueron hechas.
Me veo obligado a hacer una aclaración onomástica. Como a lo largo del texto es abrumadora la mención de los nombres de los dos países protagonistas, lo mismo que de sus respectivas capitales, me he visto precisado a usar otros vocablos para intentar romper la monotonía. Uno de ellos, en el caso argentino, es el adjetivo platense . En Argentina se entiende platense como el que proviene de o corresponde a la provincia de La Plata. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua reconoce, asimismo, la afinidad de platense con argentino o rioplatense y así lo aplico en el texto, pues para varios países vecinos ese es el significado reconocible. Solicito la comprensión de los lectores argentinos. Asimismo, menciono al país azteca o de los aztecas con plena conciencia de la revisión histórica que viene relativizando la importancia que esa civilización tuvo en los territorios precolombinos pero, como es un nombre que se sigue usando en el extranjero —y en aras de romper la monotonía—, lo empleo aquí. Igual se dice del Perú el país de los incas y a la selección de fútbol peruana, cuando juega fuera, se le denomina también inca o incaica, aunque no sé si en todas partes. Usos son de la lengua, tanto oral como escrita. Vale para evitar o, al menos, paliar la redundancia, aunque creo que fue Jorge Luis Borges quien en alguna oportunidad cuestionó el empleo de sinónimos en estos casos. Si fue así, que me perdone Borges.
CAPÍTULO I
Los inicios
Una vez iniciada la marcha de la producción fílmica en el último lustro del siglo XIX, son unos pocos los países que, además de convertirse en fabricantes de películas, controlan el flujo de la distribución internacional, la que sirve a las necesidades de una programación creciente en las salas en las que se ofrece el espectáculo que aún no son las salas especialmente diseñadas para servir de marco a la exhibición cinematográfica de manera estable y regular. Ningún país de América Latina estuvo entre ese puñado de naciones, entre las que Francia en primer lugar y Estados Unidos en el segundo ganaron posiciones ventajosas en el comercio fílmico. En esa etapa de desorden inicial, en que las proyecciones tenían lugar en espacios muy heterogéneos, se fueron forjando, además de las empresas productoras en los países productores, canales de circulación, así como negocios de exhibición a veces ligados con esos canales, tanto en las capitales como en las ciudades del interior a lo largo de casi todo el mundo.
A nuestros países el cinematógrafo llegó para quedarse como antes habían llegado la fotografía y el gramófono, pero el material que debía abastecer los espacios de exhibición venía prácticamente en exclusividad de fuera y eso se va a imponer como un hecho casi “natural”. Éramos países básicamente importadores de tecnología y el destino que se podía atisbar era el de consumidores de unos filmes realizados más allá de nuestras fronteras regionales. Sin embargo, ese destino no era ineluctable y eso se demostró en el hecho de que, aun en condiciones desventajosas, algo se fue haciendo y de a pocos se consiguió un crecimiento que, si bien no permitió equipararse con ninguno de los países productores de esos tiempos, dio lugar a lo que podemos considerar, más que en otras partes, una suerte de prehistoria fílmica entendida, en un sentido puramente didáctico, como etapa desordenada y naciente de un proceso que luego dio un inesperado salto. Prehistoria en comparación con lo que acontece a partir de los años treinta, sin que el término nos sirva más que para entender —y no calificar o rotular— un periodo de más de treinta años.
Aclaro que no considero prehistórica la etapa silente en los países en los que se creó una industria fílmica. En ellos esa fase inicial es una primera etapa que cubre aproximadamente una quincena de años, aunque no en todos, pues no es un proceso regular ni uniforme. En América Latina, en cambio, no se crea una infraestructura capaz de sostener una producción estable y con canales de distribución que trasciendan las fronteras locales, ya no digamos regionales. En algunos países de la región la producción va a ser cuantitativamente mayor que en otros, pero sin conseguir que se establezca una industria propiamente dicha. En unos pocos, como Argentina, Brasil y México, esa dinámica comparativamente mayor a la de los países vecinos deriva de su dimensión o ubicación geográfica, de sus circunstancias económicas o comerciales o de la iniciativa de un mayor número de entusiastas o de aprovechadores. Como nuestro trabajo está centrado en los dos países de habla hispana, es en ellos en los que me voy a concentrar principalmente, pero no van a faltar referencias al Brasil en estos apartados iniciales referidos a la etapa silente y en alguno posterior.
Читать дальше