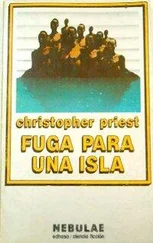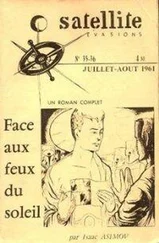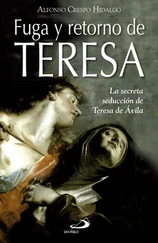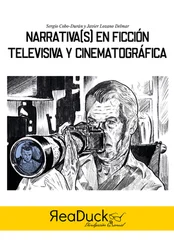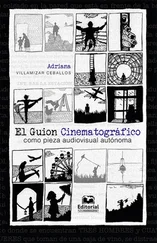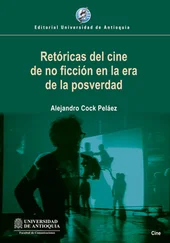El análisis de las películas que trabajan a partir de referentes reales (empezando por los nombres y apellidos) no es diferente del de aquellas que no exhiben tales atributos. Es evidente, al respecto, que no tiene ningún sentido intentar el menor cotejo o confrontación entre el relato y su referente porque lo que se instala en el espacio fílmico son relatos de ficción que tienen la particularidad de apoyarse en hechos o acontecimientos previos. Pero los relatos funcionan de manera autónoma y los referentes reales pasan a ser insumos de la ficción representada, de la misma manera en que lo son los referentes literarios, por ejemplo. El conocimiento seguramente parcial e incompleto que se pueda tener de los personajes o los hechos referidos, ofrece una información adicional para el espectador, pero las ficciones imponen sus propias reglas y crean un campo singular de pertinencia. Ellas no son, ni podrían ser, espejos duplicadores de los hechos aludidos y el trabajo del crítico no es ni podría ser el de un notario que constata la supuesta fidelidad o infidelidad a los insumos reales de la historia representada. Al decir ficciones, y que se me dispense el tono escolar de estas precisiones, decimos que se trata de relatos organizados a partir de un guion y elaborados a través de una puesta en escena que incluye la participación de actores profesionales, un diseño escenográfico y visual, un manejo rítmico y un montaje que articula el desarrollo de las situaciones narradas. En este caso estamos ante una modalidad de las ficciones, la modalidad realista. Algunos de estos filmes pertenecen a la categoría de las biographical pictures ( biopics ), mientras que los hay basados en procesos o hechos políticos o judiciales de resonancias colectivas; otros se inspiran en crónicas policiales o fait divers , y, finalmente, otros en testimonios de experiencias vividas. A la primera categoría pertenecen Huracán (1999), de Norman Jewison, y Música en el corazón (1999), de Wes Craven. A la segunda, El informante (1999), de Michael Mann, y Erin Brockovich, una mujer audaz (2000), de Steven Soderbergh. A la tercera, Los muchachos no lloran (1999), de Kimberly Pierce, y a la última, Inocencia interrumpida (1999) de James Mangold.
Son notorias las raíces conservadoras que suelen primar en los relatos acerca de la biografía de personajes y de ello no se libra buena parte de las películas en cuestión. Huracán , basada en las desventuras del boxeador Rubin Carter, quien paga largos años de cárcel debido a una imputación racista, es un claro exponente de un relato de largo aliento, más apegado a la variante del cine social carcelario de denuncia que al subgénero boxístico apenas tangencial. El canadiense Norman Jewison retoma la crítica de la discriminación racial, que hace más de 30 años le valiera el Oscar con Al calor de la noche (1967), aferrándose a fórmulas narrativas de vieja estirpe en la secuencialización del pasado del boxeador y de su largo cautiverio. Fórmulas narrativas que aquí, como suele ocurrir en el promedio de la filmografía de Jewison, no superan la medianía. Rubin Hurricane Carter es la víctima de un sistema injusto y el filme se esmera en ir ofreciendo, progresivamente, los datos argumentales que abonan la dimensión denunciativa. Carter, a través de la contundencia actoral de Denzel Washington, se erige en un paradigma de la resistencia y la solidez moral. Pero el actor no es solo el mediador, es quien incorpora y hace suya la identidad del personaje que interpreta, cargándolo con sus atributos personales y, en tal sentido, nivelando al personaje de Carter con el de cualquier ficción creada especialmente para la pantalla. Otro tanto ocurre con la mecánica acumulativa del relato y el recurso del flashback , claros procedimientos de novelización fílmica.
En Música en el corazón el esquema argumental deriva de la conjunción de melodrama/vida de un músico o un intérprete/tono edificante. Por una vez, Wes Craven, a quien habría que decirle “zapatero a tus zapatos”, deja los predios del horror para demostrar que no debió dejarlos nunca. Porque lo que hace aquí es la más llana aplicación del recetario de convenciones aplicado a los avatares de una intérprete —la violinista Roberta Guaspari—, interpretada por una esforzada Meryl Streep que brega por enseñar el arte del violín a los estudiantes de un colegio de un barrio popular en Nueva York. Que la historia se inspire en una experiencia real es un dato muy poco relevante, pues se tiene la impresión de que lo que se está viendo ha sido visto en muchas ocasiones y con muy pocas variantes; por ejemplo, en Querido maestro (Stephen Herek, 1995), con Richard Dreyfuss en un rol equivalente al que aquí desempeña Streep.
Individuos versus aparatos económicos
El conservadurismo ético y estético de Música en el corazón se reproduce en Erin Brockovich, una mujer audaz , de Steven Soderbergh. Es cierto que Erin tiene un comportamiento más desenvuelto que el de Roberta en Música en el corazón . Julia Roberts puede exhibir una sensualidad, unos trajes y un lenguaje desenfadado que no le van, claro está, a Meryl Streep. Pero el esquema de mujer abandonada con dos hijos pequeños que sale adelante a fuerza de empeño y tenacidad es similar. Cabe señalar que en Erin Brockovich la abundancia de lugares comunes que abruma a Música en el corazón es menor y que hay un aire de contemporaneidad de la que carece la cinta de Wes Craven, que podría haber sido realizada casi sin variantes hace 20 o 30 años. No cabe duda de que el ritmo de Erin Brockovich es más vivaz y el tono narrativo más fluido, así como no hay la exaltación sentimental y triunfalista de Música en el corazón ; pero, en definitiva no es más que una muy liviana puesta al día y sin acentos graves del esquema de la vida ejemplar, en este caso de la mujer común y corriente que se enfrenta a una gran empresa.
En cambio, El informante es un thriller tenso y crispado que se inscribe, de manera mucho más nítida, en esa tradición del cine liberal norteamericano que muestra enfrentamientos entre individuos y grandes aparatos económicos o políticos. Es el cine que tiene a Frank Capra como su paradigma mayor. Es verdad que un hombre como el periodista Lowell Bergman que encarna Al Pacino, aún cuando no tenga (ya no podría tenerla a estas alturas de la historia) la pureza del James Stewart de Caballero sin espada (Frank Capra, 1939), representa los ideales de independencia y honestidad que los héroes liberales de Hollywood han mantenido de manera incólume. Pero la película de Michael Mann trasunta ese espíritu crítico de buena ley que ha alimentado las mejores expresiones de esa veta polémica y no utiliza señuelos discutibles ni se extralimita en los alcances del testimonio entre periodístico y novelado, un poco a la manera de Todos los hombres del presidente (1976), de Alan Pakula.
Marginalidad e integración
Historia de búsqueda de una identidad sexual distinta a las mayoritarias, Los muchachos no lloran exhibe buen pulso narrativo y un cierto grado de sordidez, especialmente en sus tramos finales. La cinta se ambienta en una pequeña comunidad de Nebraska en la que prospera la relación de Teena Brandon, una muchacha que asume ropas y comportamiento masculinos y que se hace llamar Brandon Teena, y Lana, una joven del lugar. Las interpretaciones de Hilary Swank y Chloe Sevigny en los roles de Teena y Lana, respectivamente, constituyen uno de los puntos más detacados del filme, pero igualmente es un logro el tratamiento más bien seco y poco mitificador de un ámbito social sombrío que la realizadora Kimberly Pierce aplica en el filme, al margen de que, al final, la propuesta crítica se haga inevitablemente manifiesta.
Читать дальше