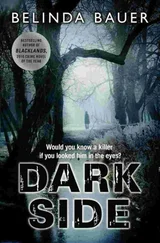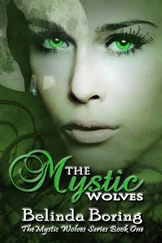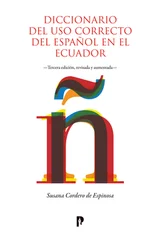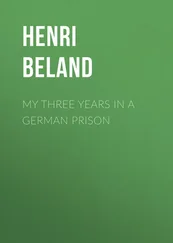Primera edición en Panamericana Editorial Ltda., abril de 2021
Autor: Germán Espinosa (fallecido)
© Adrián Espinosa y León Ernesto Espinosa
© Panamericana Editorial Ltda.
Calle 12 No. 34-30. Tel.: (57 1) 3649000
www.panamericanaeditorial.com
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Edición
Julian Acosta Riveros
Diseño de carátula
Jairo Toro
Diagramación
Claudia Milena Vargas López
ISBN 978-958-30-6502-6
Prohibida su reproducción total o parcial
por cualquier medio sin permiso del Editor.

Contenido
I. EL ANTECEDENTE
II. LOS PRELIMINARES
III. ALGUNAS PRECISIONES
IV. EL PRIMER ATAQUE
V. EL MÚSICO Y LA JUEZ
VI. EL SEGUNDO ATAQUE
VII. DECLARACIÓN DE AMOR
VIII. LA EXTRAÑA PRESENCIA
IX. LA TARJETA MISTERIOSA
X. EL TERCER ATAQUE
XI. FINIS OPERIS
Germán Espinosa
A la memoria de S. S. Van Dine
o —mejor—
a la memoria de Willard Huntington Wright.
Y el ángel Israfel, las fibras de cuyo
corazón son un laúd, y que tiene la más
dulce
voz de todas las criaturas.
El Corán
In Heaven a spirit doth dwell
«Whose heart-strings are a lute;»
None sing so wildly well
As the angel Israfel,
And the giddy stars (so legends tell),
Ceasing their hymns, attend the spell
Of his voice, all mute.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yes, Heaven is thine; but this
Is a world of sweets and sours;
Our flowers are merely —flowers…
Edgar Allan Poe
I. EL ANTECEDENTE
Irrumpió, bajo el espléndido sol de un mediodía dominical, un aplicado rasgueo de guitarra, que fue armónicamente tramando cierta balada de tono popular y dulce. Las notas saturaron el suburbio de residencias, rico en patios y en jardines, que se extendía al norte de Bogotá. Era un barrio de clase media acomodada, en el cual, por aquellos tiempos, habían buscado asilo algunas familias de inmigrantes, de esas que suelen gestar su propio orbe en medio del tumulto de una ciudad, pero que de modo eventual entroncan con familias locales.
Corrían los finales de 1970 y el país se hallaba en los albores de la presidencia de Misael Pastrana Borrero, cuyo ascenso al poder, por la probable impureza de los comicios, fue duramente controvertido al principio. Pero la paz se había repuesto, al menos en Bogotá, y las notas que inundaban el barrio eran como su síntesis simbólica. Entre macizos de flores, frente a una adorable casa de dos plantas y azotea, se hallaba, en una silla de ruedas, la persona que producía los encantadores sonidos. Nelson Chala tenía unos doce años, su rostro era fino y apuesto, su cabello castaño se dejaba acariciar por el viento; sus ojos eran claros y, mientras tañía el instrumento, parecían ensoñar.
Vestía pantalones de mezclilla y un suéter de cuello de tortuga, muy en boga por esos días. Con voz infantil y muy seductora, tras el preámbulo laborioso de las cuerdas, empezó a cantar la letra de la balada, género que el decenio que concluía había venerado con furor, aunque no siempre en su forma original de composiciones vocales de carácter narrativo, al modo de las de Loewe o las de Brahms, sino más bien dentro de cierta banal informalidad. En este caso, sin embargo, la canción se ajustaba al algún rigor retórico, pues se hallaba fundada en una composición poética, de memoranza provenzal, aunque discurrida por un compatriota de Chala. Decía:
Las manos atormentadas
de las dulces prometidas
son dos palomas heridas...
Cualquier conocedor de literatura hubiese identificado la Balada para sus manos, de León de Greiff, poema escrito hacia 1914, pero redivivo por la creciente fama de su autor. Por aquel entonces, numerosos compositores jóvenes intentaban traducir en notas la propensión musical de ese poeta. Chala era, claro, el más joven de todos: sus escasos años se vigorizaban con un excepcional talento. Vigor espiritual tanto más acusado cuanto evidente resultaba lo endeble de su físico, maltratado por una parálisis de las piernas. La ensoñación de sus ojos, que buscaban sin duda las nubes apenas móviles en el cielo de intenso azul, había, gracias a la distancia, trepado ras con ras la estricta azotea de su casa, que denunciaba una peligrosa ausencia de antepecho. En esa azotea, había apenas barruntado el bulto de su padre, Ramón Chala, que dormía en mangas de camisa, y con el libro que leía colocado sobre el rostro para defenderlo de la luz, en otra silla de ruedas, cuyo espaldar había sido extendido hacia atrás.
Ramón, hombre de unos cuarenta años, había depositado sus anteojos en una mesilla con refrescos frente a él. Desde el lugar que ocupaba en la azotea, era posible escuchar, sobrepuesto a la música de su hijo, un ruido de pelota de tenis golpeada rítmicamente por raquetas. En efecto, en el traspatio se divisaba una cancha en la cual un hombre y una mujer, que apenas sobrepasarían los treinta años, adecuadamente vestidos disputaban un dinámico partido. El joven psiquiatra Álvaro Kaminsky y la —no digamos bella— agraciada Verónica Elsner mantenían con acertados golpes de raqueta la tensión de ese forzudo ejercicio. En las facciones de la mujer, cuyo pelo rubio se hallaba recogido hacia la nuca, se advertía cierta leve rudeza. Él era alto y, en su rostro longilíneo, ostentaba una profusa y negra barba. Sus semblantes se veían tensos por el esfuerzo, pero desbordantes de vitalidad. Ahora, Verónica había botado la pelota fuera del límite. Rieron, acezantes. Mientras se aprestaban para el nuevo servicio, hablaron entre jadeos.
—Recuérdalo, mi querida Verónica —dijo zumbonamente Kaminsky—. Nunca es vergonzoso perder frente a tu profesor.
Con acento fuertemente sajón, ella repuso:
—Sí, claro. El Herr Professor Basura.
Siguieron riendo. A lo lejos, la guitarra y el canto dulce de Nelson Chala entonaban:
¡oh las manos enlutadas
de blancuras pervertidas!
¡oh las manos perfumadas
con aromas homicidas!
Con amplia ventana que daba hacia la cancha de tenis, la cocina de los Chala era moderna, dotada de todas las comodidades que aporta la llamada tecnología. Frente al vano, observando a los jugadores, Belinda Elsner de Chala bebía con rencor una taza de café. Como el de su hermana Verónica, su pelo rubio presentaba una peculiar calidad de estopa, que recordaba el pelo de las muñecas. Sus hombros eran ligeramente hombrunos, a causa quizás de una casi imperceptible corvadura de la columna vertebral. Constituía una figura involuntariamente siniestra, a despecho de su alegre y floreada forma de vestir. Nadie hubiera podido ni siquiera intuirlo, pero su rencor crecía mientras con mayor intensidad se abismaba en los ágiles movimientos de los deportistas. Lo que en su interior se revolvía era una cosa sórdida, agravada por la alegría de esa mañana de sol.
Ramón Chala había cambiado de posición en su silla de la azotea y equilibraba en su rostro el libro (una nimiedad de Irving Wallace), para que siguiera protegiéndolo. Su esposa, siempre frente a la ventana, agotó hasta el último desesperado sorbo de café y vio la reanudación del encuentro de tenis. Una vez restablecido el golpe rítmico de las raquetas, se dio vuelta y se encaminó hacia el comedor y, a través de este, hacia la sala. Su andar era lento, trastabillante, como de persona vulnerada por algo odioso que comienza a hacer crisis. Aunque las habitaciones de su casa denotaban cierto lujoso buen gusto, el sombrío interior contrastaba con el ancho sol que doraba la cancha y el jardín, y parecía querer compadecerse, ese día, con su estado de alma. En forma creciente oyó el sonido de un aparato de televisión, que mostraba y que relataba en blanco y negro las más recientes hazañas de los deportistas mundiales.
Читать дальше