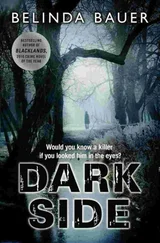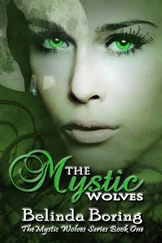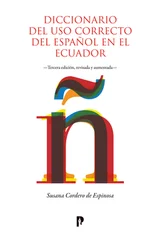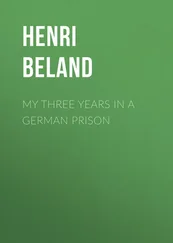El conductor hizo un hábil viraje y lo evitó, pero ambos, camión y silla rodante, fueron a estrellarse contra la verja de la casa frontal, enriquecida de helechos. Verónica acudió en socorro del muchacho paralítico, mientras Kaminsky reducía a la impotencia a la frenética Belinda.
II. LOS PRELIMINARES
Once años hacía ya que León de Greiff había fallecido, no sin antes desautorizar, más por capricho que por rigor, la música que el niño Nelson Chala compuso para su balada. Brasil no había vuelto a ser campeón de fútbol y el mundo se había tornado diferente. No había ahora Guerra Fría entre las potencias mundiales y, en cambio, Colombia había llegado a convertirse en una potencia del tráfico ilegal de drogas. Sus ciudades, un poco al amparo de ese comercio, habían crecido sin mesura y Bogotá esa noche, antes del aguacero, era un pulular alucinante de faros de automóviles y de personas que deambulaban aquí y allá, como si no supieran adónde ir.
Las manos de una mujer humilde arrojaban a un recipiente con aceite hirviendo masas de maíz dobladas sobre sí mismas para encerrar el relleno de carne picada. Se oía el crepitar del aceite y parecían bailar en él las empanadas al freírse. La mujer, de rostro aindiado y un tanto ascético, atendía pedidos de los transeúntes. Su puesto callejero se hallaba instalado frente a un modesto bar, a la entrada de un callejón lindante con el Edificio Aldebarán, lujosa mole de treinta pisos, en el norte de la ciudad, cuya iluminación se volcaba hacia el exterior sin renunciar por ello a cierta resabiada intimidad. Al callejón daba uno de sus enormes portones accesorios, con pesadas hojas de metal.
A través de los cristales de la entrada principal era posible atisbar la portería, con su conserje correctamente uniformado con librea color de vino tinto. Como acosado por el tráfago de gentes y vehículos, frontero a ella se encontraba uno de los locales comerciales de la planta baja del edificio (en Colombia a las plantas bajas se las llama incomprensiblemente primeros pisos), en el cual funcionaba un establecimiento de peinado y tratamientos para el cabello. Un letrero predicaba que se trataba del Fergusson Hair Center y que se administraban allí tratamientos capilares, con sistemas de entretejido natural para ausencia y caída del pelo. En el escaparate o vitrina que daba a la acera, junto a numerosos productos de tocador, había tres cabezas de maniquí, de esas que son usadas para exhibir pelucas, pero que hoy ostentaban desvergonzadamente su calvicie de madera. A través del cristal, era posible advertir un científico ajetreo de especialistas y de clientes en el interior.
En un momento determinado, una mujer gorda en extremo, pero con una cabellera de náyade, se acercó al escaparate con un cargamento de tres pelucas, destinadas a las cabezas de maniquí. Colocó la primera, de tono intensamente oscuro, sobre la de la izquierda. Con igual delicadeza aderezó la segunda, de suave tono castaño, sobre la cabeza central. Y, por último, colocó sobre la tercera una peluca rubia. Una vez realizada la operación, la mujer observó satisfecha su trabajo y se retiró al interior del establecimiento. Fue entonces cuando un viento espectral agitó los robustos y frondosos urapanes del sardinel, y fuertes gotas de lluvia comenzaron a azotar el cristal del escaparate. Una muy violenta empañó por completo la visión de la peluca rubia. Los transeúntes, a la sazón, abrían paraguas o corrían a cobijarse en cualquier parte. La mujer del puesto callejero de fritangas abrigó con papel periódico sus existencias y retiró sus instalaciones hacia el interior del bar.
También sobre los pavimentos del barrio Paloquemao, al suroccidente de allí, la lluvia caía pesada e impiadosa. Anegados, reflejaban en forma mareante las luces de la ciudad. Un automóvil con placas de la Policía Judicial se aproximó para detenerse frente a un edificio que repetía el nombre del sector y en el cual funcionaban los juzgados de instrucción criminal. Protegiéndose con un periódico de la lluvia, descendió a toda velocidad un hombre alto, macizo e impaciente. Hizo un gesto de agradecimiento al conductor, pero en ese instante, por haber vuelto la cabeza, una ráfaga de viento estampó el periódico sobre su rostro. El comisario judicial Jairo Zamudio pareció naufragar en la acera, ciego por la oleada de papel. Por último, el viento arrastró el periódico y el aguacero flageló la cara del pobre hombre, que a toda prisa penetró en la edificación, atravesó ágilmente el vestíbulo y abordó uno de los ascensores. Tendría Zamudio unos treinta y cinco años; su expresión poseía ese viso cómico y bonachón que los ingleses llaman funny face. Iba, como siempre, vestido de civil.
Unos pisos más arriba, en un típico despacho con escritorio, archivadores, legajos, fólderes y otras lindezas, pero animado aquí y allá por toques femeninos, tales como el gran florero con rosas y claveles en una mesilla de centro rodeada por dos vetustos y ceñudos butacones, la juez Annabel Rosas sostenía un parlamento telefónico. Era una abogada definitivamente blanca y hermosa, de unos veintisiete años, grandes ojos negros, vestida con sobria elegancia. Su acento resultaba un tanto petulante, acaso en correspondencia con una íntima pedantería.
—Le voy a dar un consejo, comisario —decía a su interlocutor—. No se deje engañar por ese informe. Al disparar, el asesino se encontraba mucho más lejos del señor Mallarino de lo que piensa el Instituto de Medicina Legal. De otro modo, habría marcas de pólvora en las ropas.
Hizo una pausa de escucha. Luego dijo:
—Piénselo. Adiós.
Y colgó. Jairo Zamudio avanzaba en ese momento por el pasillo. Se detuvo ante la puerta, en cuyo rótulo se leía: Doctora Annabel Rosas. Juez 99 de Instrucción Criminal. Entró en la recepción, llena también de archivadores y de legajos. Alegremente saludó a la secretaria:
—Hola, linda. ¿Está mi juez de instrucción favorita?
Con burlona seriedad, la mujer respondió:
—Te está aguardando, robacorazones.
No sin guiñarle un ojo, Zamudio se dirigió al despacho contiguo. Annabel se incorporó para saludarlo. Él la trató de hermosa doctora, le hizo ver cómo, esta vez, no la había hecho esperar. La juez le ofreció la mejilla para el saludo. Era evidente que Zamudio la divertía.
—Pues, no hagamos tampoco esperar a mi padre —dijo—. Vamos ya.
Desanduvieron el pasillo y penetraron en un elevador. Dentro, venía una sola persona, cuya ambigüedad era sorprendente: vestida a la moda unisexo, que aún gozaba de una boga crepuscular en aquel abril de 1987, con larga cabellera y rostro pálido, resultaba imposible discernir si se trataba de varón o de mujer. Traía puesto y abotonado uno de esos abrigos cruzados que llaman trencas. Desde el instante en que ingresó en el ascensor, Zamudio pareció obsedido por ese estrambótico personaje, en tanto que Annabel apenas si le prestaba atención. En el colmo de la curiosidad, el comisario hizo señas a la juez, tratando de indicarle el estupor que experimentaba ante la indefinición sexual del acompañante. Ella le lanzó un sumario vistazo. Luego susurró:
—Varón.
Zamudio siguió tan desconcertado como antes. Cuando abandonaron el aparato y el personaje de la trenca se hubo perdido entre el gentío que circulaba por el vestíbulo, inquirió:
—¿Varón? ¿Cómo lo supiste?
La juez lo observó divertida.
—Sencillamente —dijo—. Traía un abrigo cruzado y, para abotonarlo, sobreponía la parte izquierda a la derecha, es decir, que usaba los botones del lado derecho y los ojales del izquierdo. Era un hombre.
Rio con picardía, frente al asombro del comisario. Amparándose difícilmente en la diminuta sombrilla de ella, salieron del edificio para ganar el automóvil de la funcionaria, aparcado a unos metros, en una zona especial. Evitaron con saltitos y risas los charcos y las rociadas de los vehículos que circulaban.
Читать дальше