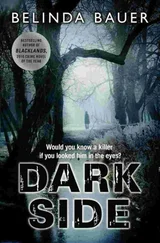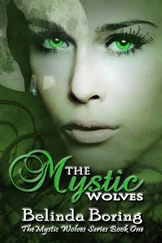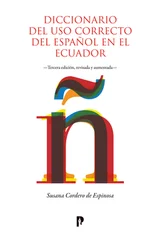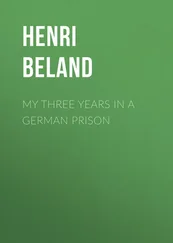—Cenar con Alejandro Rosas, el gran psiquiatra —se esponjaba Jairo Zamudio—. Es más de lo que merece un pobre comisario de la Policía Judicial.
—Papá es un hombre sencillo —notificó la abogada—. Y tú no eres ningún insignificante comisario, sino el hombre que ha capturado a...
—Los dos asesinos maniáticos más temidos de Bogotá, después del Pozzetto —completó él—. Eso no fue gran cosa.
Rieron y se abalanzaron hacia el Renault de la juez, que aguardaba bajo la lluvia. Ella abrió, entró y dio acceso al comisario. El automóvil se puso en marcha bajo el denso azote del agua, por esa Bogotá congestionada y caótica de entre siete y ocho de la noche. En la radio del vehículo, escucharon las últimas informaciones sobre asaltos de guerrillas, secuestros de personas y actividades del tráfico de narcóticos. El locutor parecía leerlas saturado de cierto recóndito placer.
—¿Disfrutas oyendo esos apestosos noticieros? —preguntó Zamudio.
—En cierto modo, estoy en el deber de informarme —repuso ella—. Pero es en vano. Jamás se detienen en la noticia analítica. Solo hablan de pesadillas. Solo el número de muertos les interesa.
—¿Esperabas algo distinto? —objetó el comisario.
—No. Pero albergaba la esperanza de que hoy, debido a una gestión que hice con el director, se refirieran al último libro de papá, Prospectos para una psicopatología colombiana. Ya lo ves. Los libros no son noticia en nuestros medios.
—Ni los libros ni los actos humanitarios —dijo el otro, caviloso.
El automóvil se desplazó entre racimos de gente emparamada que aguardaba el autobús, entre arrasadas caras de arrapiezos, entre fachas de prostitutas callejeras guarecidas en los pórticos, entre transeúntes nerviosos que cruzaban audazmente con la luz roja, entre el escándalo de públicos atracos, entre luces paupérrimas y ateridas de clubes nocturnos, entre irritantes semáforos, entre vertiginosos rascacielos... Finalmente, el Renault se detuvo ante la residencia del doctor Alejandro Rosas, que era también la de su hija Annabel, un caserón de falso regusto británico edificado en ladrillo carmesí.
La misma pesada lluvia que obligó a Jairo y a Annabel a cruzar a grandes saltos la acera para entrar en la casa, fatigaba a una carretera de los extramuros, por la cual, de tiempo en tiempo, magnificaba las hebras de agua la luz de los faros de algún automóvil, que avanzaba con celeridad para perderse en una curva. La soledad y el silencio sucedían a la súbita agresión de los conos luminosos y del motor. Inmediatamente antes de la curva, un muro verdinoso rodeaba los predios de una vieja clínica de enfermos mentales. Junto a la entrada con talanquera para controlar el paso de vehículos, una cartelera prevenía: Clínica Kaminsky para enfermos mentales.
Más allá de un ancho espacio con aparcaderos y jardines, se elevaba un edificio a la misma moda inglesa que se estiló en Bogotá: tres plantas de ladrillo carmesí, desoladas bajo el embate de la lluvia. En la pared de un pasillo, en el más alto de sus pisos, letras metálicas informaban que se trataba del pabellón de esquizofrénicos. Con delantal, cofia y guantes blancos, la enfermera Berenice Veraguas pasó empujando una mesa rodante, colmada de drogas, jeringuillas e implementos farmacéuticos. Sobre el pecho, la robusta mujer portaba una tarjeta de identificación, con su fotografía en colores. Ahora, abrió la puerta de una despensa, que hacía las veces de botica y que se encontraba sumida en la oscuridad. Manipuló el obturador de la luz. Acercó a los aparadores, empotrados en la pared, la mesa y fue colocando en sus lugares los medicamentos. Había dejado entreabierta la puerta, que de pronto se abrió con brusquedad. En el umbral, el doctor Kaminsky, diecisiete años más viejo y en ropa de calle, interrogó:
—¿Todo en orden, Berenice?
—Sí, doctor —respondió la enfermera—. Haré la ronda final a eso de las diez.
Kaminsky observó su reloj de pulsera. Preguntó:
—¿Belinda está tranquila?
—Le suministré los calmantes —indicó Berenice—. No pienso que esta noche necesite camisa de fuerza. Hasta le he enchufado la televisión.
—Correcto —aprobó Kaminsky—. Voy a la reunión del círculo; luego a casa.
Ante la mirada aquiescente de la mujer, con cierta duda en los ojos agregó:
—Adiós.
—Feliz noche, doctor Kaminsky.
El psiquiatra se marchó. La enfermera siguió repartiendo medicinas en los aparadores. Sobre un lecho típico de hospital, en una habitación muy próxima y hundida en las sombras, la silueta de Belinda, también diecisiete años más vieja y recortada contra la luz pobre de la ventana, oprimía un dispositivo y encendía un televisor colocado frente a ella. En la pantalla se iluminó, en colores, la imagen del presidente Virgilio Barco Vargas, en momentos de atender un acto oficial. Un locutor de noticiero instruía sobre la ceremonia. Acto continuo, el mismo locutor apareció en pantalla y despidió el noticiero.
Belinda, en medio de la oscuridad, mantenía la vista fija en el televisor. Ahora, aparecía en la pantalla un popular animador que se disponía a presentar su propio espectáculo musical. Vistosas letras identificaron el Show de Carlos Infante. El escenario del estudio se encontraba decorado a la usanza de esas funciones, con plataformas para los cantantes y las orquestas, y anuncios resplandecientes del animador y del programa. Carlos Infante, con un micrófono portátil, evolucionó por el set para presentar a sus invitados de la noche. Vestía un smoking de fantasía.
—El Show de Carlos Infante —declaró, en tono que pretendía ser informal, pero resultaba inevitablemente ampuloso— trae a ustedes esta noche un espectáculo de primer orden. Un espectáculo colombiano que acaba de recorrer la América latina, con éxitos en todas sus capitales.
Hizo un gracioso ademán con el micrófono, como quien florea con un lazo o con un palo de billar, antes de proseguir:
—Porque... ¿saben ustedes?... personas hay que, aunque obligadas a permanecer sedentes, no se resignan a permanecer sedentarias. Ustedes han adivinado ya de quién se trata.
Y, extendiendo los brazos:
—¡Por supuesto! ¡De Nelson Chala y su banda!
En la pantalla apareció, ya de veintinueve años, un Nelson Chala muy apuesto, también arrogante, con una de esas seductoras sonrisas de vedette que arroban al público. Como todos los miembros de su conjunto, llevaba un atavío pintorescamente moderno, al estilo de la farándula, y permanecía quieto en su silla de orquesta, a pesar de su condición de cantante. Al verlo sonreír en la televisión, Belinda dio un salto y se colocó en cuatro patas sobre el lecho.
—¡Es él! ¡Sí, es él! —exclamó con su pronunciado acento sajón.
Nelson hacía signos de saludo al público televidente. Se oyeron aplausos pregrabados. Infante se aproximó a la banda de músicos e inició una nueva perorata:
—Nelson Chala y su banda —aseveró— no necesitan presentación.
Como sucede cada vez que se dice que alguien no necesita presentación, se apresuró a hacerla:
—Nelson —aseguró— es la mejor guitarra eléctrica y uno de los más reputados compositores colombianos. Con él están, como siempre, Colombia Sierra en el sintetizador...
La aludida saludó con una afectada sonrisa. Era una mujer exuberante, de labios repintados y enormes pechos.
—Félix Zureya con la trompeta...
Zureya saludó, con un cómico guiño. Era joven, pero robusto y de redondos carrillos, como corresponde a un trompetista.
—Julián Yepes con el saxofón...
Yepes saludó, con ademán que puso a flotar sus cabellos. Era un muchacho de aire desenfadado, pero tristón y discreto. No tenía aún treinta años y en su mirada algo se insinuaba de celestial y soñador.
Читать дальше