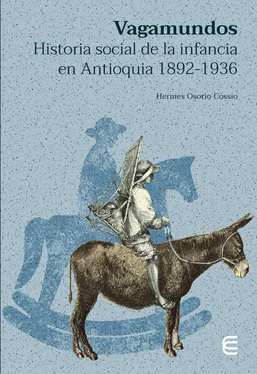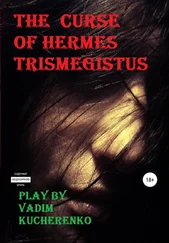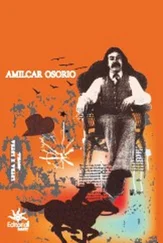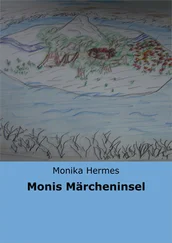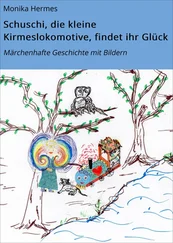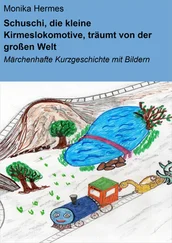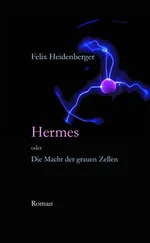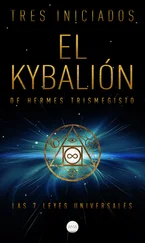Esta escisión entre una historia de la infancia y una historia de los niños ha sido la manera predominante de abordar el objeto de su estudio. Aunque en los últimos años parece haber más consciencia sobre la necesidad de cerrar la brecha existente entre estas dos perspectivas, por lo menos en Europa22.
***
En sus estudios tempranos, Walter Benjamin (2016a) señalaba que la “experiencia” (en el sentido de saber acumulado por haber pasado ya por la infancia) era la máscara que los adultos utilizaban para constreñir el espíritu de los niños y, de esta manera, meterlos en el molde de la tradición desde el que pensaban (o dejaban de pensar) los adultos. Esta actitud de los adultos tenía una finalidad: desvirtuar las vivencias de los niños como algo disparatado y sin importancia que más pronto que tarde tendrían que abandonar. En pocas palabras, lo que Benjamin señala es que los adultos pretenden despojar a los niños de sus propias experiencias, según ellos, carentes de sentido en la “vida real”. Ante esto el niño filósofo que siempre fue Benjamin (2016a) se revelaba: “No, cada una de nuestras experiencias tiene sin duda alguna contenido. Nosotros mismos le daremos contenido desde nuestro espíritu” (p. 55). Recoger y acoger este testimonio fue una premisa de partida para esta investigación: las experiencias de los niños tienen sentido, un contenido espiritual.
Lo que llamamos experiencia, aquello que se ha experimentado, es el recuerdo o la memoria a través de un relato (oral o escrito) de las vivencias del pasado. En sentido estricto la experiencia siempre es a posteriori y además requiere una articulación a través del lenguaje. Es preciso, entonces, distinguir con Benjamin dos conceptos que apuntan a lo que acabo de señalar: Erlebnis (derivado de la raíz Leben, “vida”, se traduce como “vivencia”), se refiere a lo inmediato, a la respuesta refleja y automatizada frente a los estímulos, hace referencia, si se quiere, a un presente inmanente; Erfahrung (de la raíz Fart, “viaje”, se traduce como experiencia), denota una duración en el tiempo, una conexión entre el individuo y la sociedad en la que se inscribe a través de la palabra. En otros términos, no toda vivencia o encuentro con el mundo es una experiencia, lo es cuando es elaborada en forma de un relato significativo para el sujeto y para los otros.
¿Qué les acontece a los niños en una sociedad que no acoge sus experiencias? Quedan sin lugar, el mundo de los niños queda apartado y lejos de la vida en común. Más adelante, Benjamin pudo constatar que esto también podía sucederles a los adultos, los combatientes que regresaban a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial volvían empobrecidos, es decir, no lograban comunicar ni darles sentido a las vivencias sufridas en el campo de batalla. En condiciones límite, los adultos también pueden perder el don supremo de compartir experiencias, he ahí, según Benjamin (2016b), la pobreza de nuestro tiempo: “Porque, ¿qué valor tiene toda la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella?” (p. 218).
El uso de la categoría experiencia en la historiografía remite de inmediato a la obra de Reinhart Koselleck (1993), quien formula dos conceptos, a su parecer tan fundamentales para el análisis histórico como el de espacio y tiempo: espacio de experiencia y horizonte de expectativa. Ambos conceptos son interdependientes, no se puede tener uno sin el otro, ya que para Koselleck (1993), la experiencia y la expectativa son dos categorías adecuadas para tematizar el tiempo histórico en su entrelazamiento entre el pasado y el futuro. A pesar de fungir como categorías formales, estos conceptos permiten explicar el cambio histórico: lo que caracteriza la modernidad es la distancia mayor entre la expectativa y la experiencia23.
En los términos de Koselleck (1993), el problema social de la infancia se origina por la distancia entre las expectativas de los adultos y las experiencias de los niños. Los estudios dedicados a los niños en el pasado han privilegiado como objeto de estudio las expectativas de los adultos sobre las experiencias de los niños. De esto se extraen dos indicaciones valiosas para el análisis. Primera, la experiencia de los niños solo puede tener sentido histórico si se estudia en relación con las expectativas que los adultos tenían de ellos en una sociedad concreta. Y segunda, que al rescatar y aumentar el contenido de la experiencia de los niños se podría ampliar su horizonte de expectativa en la sociedad: “Cuanto mayor sea la experiencia, tanto más cauta, pero también más abierta [será] la expectativa.” (Koselleck, 1993, p. 356).
La introducción del concepto de experiencia en esta investigación se justifica por la posibilidad que ofrece de retomar lo que ha quedado por fuera de los espacios privilegiados para la conformación histórica de la noción de infancia, lo que a su vez ayudaría a visibilizar aspectos no contemplados en las representaciones hegemónicas, cruciales para comprender el fenómeno desde otras perspectivas y para diseñar intervenciones que superen la actual paradoja sobre la valoración de los niños. Empero, la línea de acción que guía la investigación no es oponer una historia de las experiencias de los niños a una historia de las representaciones de la infancia, la consigna es mantener la tensión entre ambos enfoques para señalar las opacidades, las zonas grises o las generalizaciones abusivas que germinan al privilegiar un enfoque sobre el otro.
En pocas palabras, este libro recoge el reto que hace un tiempo Susana Sosenski y Helena Jackson (2012) lanzaron a los investigadores en este campo: “Hay todavía una carencia de estudios que atiendan al vínculo de dos grandes temas: por un lado, las experiencias y prácticas infantiles, por otro, las representaciones sobre la infancia” (p. 8). Esta investigación acoge ambos tópicos, las representaciones y las experiencias, dentro de una historia social de la infancia que se ocupa de las prácticas que destacan el carácter activo de los niños, con la expectativa de que al hacerlo así, se abran otros horizontes para la comprensión de las particularidades de los niños que deriven en políticas públicas más acordes al mundo de los niños que a las representaciones basadas en el deber ser de los adultos.
Esta investigación es deudora también del método implementado por Michel de Certeau (2007) en La invención de lo cotidiano para estudiar las respuestas creativas de los consumidores en su cotidianidad ante las presiones del mercado. La concepción de práctica de resistencia, primer acercamiento al planteamiento del problema, adquirió otro carácter en la investigación luego de la lectura de la obra de este jesuita, etnógrafo, psicoanalista e historiador. Como utillaje mental o rejilla interpretativa, de Certeau propuso dos conceptos que, al mismo tiempo que retoman a Michel Foucault y a Pierre Bourdieu, dan un paso adelante para estudiar ya no tanto la celda que nos disciplina sino los sutiles modos de salirse de ella: estrategias y tácticas.
Si bien Foucault (2008) mostró cómo el ejercicio del poder en la modernidad ya no se ejerce necesariamente desde la fuerza, ya que se encuentra diseminado en distintas prácticas microfísicas24, las opciones de resistencia se mueven en un espectro que va de la lucha a la parresía y de esta al cuidado de sí (Foucault, 2010). Para los fines de esta investigación fue preciso pensar en una acepción de resistencia que diera cabida a la creatividad y al ingenio en las maneras de apropiarse y responder de los niños a los embates de un orden disciplinario. El recurso de Certeau (2007) fue clave en este tránsito, en su afán por trascender una visión de las prácticas centradas en el disciplinamiento y el control, es decir, una visión de la práctica solo desde el gobierno, plantea que si el poder está diseminado en múltiples estrategias de control, soportadas en saberes disciplinares, es posible suponer que las prácticas de resistencia a dicho poder, las tácticas, se encuentran a su vez diseminadas en múltiples flujos que desbordan los límites que prescribe la estrategia de gobierno25.
Читать дальше