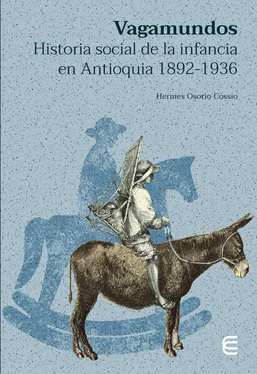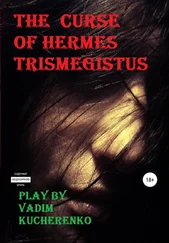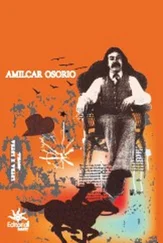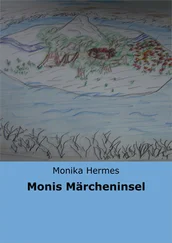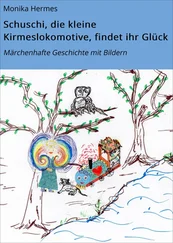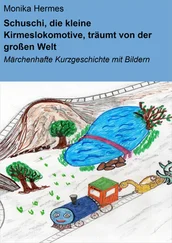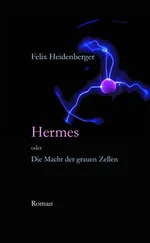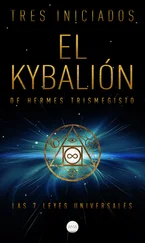La situación de los niños trabajadores ha sido un tópico con amplios desarrollos en la historiografía latinoamericana, mientras que en Colombia son pocos los trabajos dedicados a esta importante materia15. Sigue siendo el texto más destacado, en el periodo de estudio, el de Carlos E. García (1999), Niños trabajadores y vida cotidiana en Medellín, 1900-1930, cuya postura es de denuncia y lamento por la suerte funesta de tantos niños y, sobre todo niñas, consumidos bajo el sordo rumor de las máquinas en los inicios de la industrialización antioqueña16. Sin negar las duras condiciones que enfrentaron los niños, las investigaciones de Susana Sosenski (2010) en México y de Jorge Rojas Flores (1996; 2006) en Chile muestran en cambio cómo los niños, desde el trabajo, fueron sujetos activos que agenciaron sus vidas y aportaron al desarrollo del México posrevolucionario, e incluso lograron agremiarse y accionar en la arena política desde las huelgas y la organización sindical en Chile. La participación de los niños en las huelgas en Colombia es un tema que está todavía por estudiar, ha sido olvidado por completo por quienes han hecho la historia de los movimientos obreros17.
En la perspectiva de la historia de las ciencias, los saberes y las disciplinas, el niño se ha abordado como un objeto de experimentación del cual se extrajo un saber que luego fue implementado en la sociedad para el gobierno de sus habitantes. En esta perspectiva, los estudios sobre eugenesia y degeneración de la raza dan cuenta de cómo se intervino al niño en las primeras décadas del siglo XX (Sáenz, 2012). Como ya se mencionó, la pedagogía ha sido uno los saberes privilegiados por los estudiosos para analizar al niño en el pasado. La psicología fue precisamente el saber disciplinar que permitió hacer la separación y clasificación de los niños en la escuela (Sáenz y Zuluaga, 2004). Otra de las disciplinas que más aportaron a la configuración de la noción de infancia en la sociedad fue la medicina, en esta medida el surgimiento y consolidación de la pediatría se estudia como uno de las disciplinas que contribuyó significativamente al mejoramiento de las condiciones de salud de los niños18. En la perspectiva de la circulación y apropiación de conocimientos científicos sobre el niño, una fuente valiosa para estudiar la infancia de manera global son las memorias de los congresos panamericanos del niño realizados en la primera mitad del siglo XX19.
El niño también se ha estudiado en el marco de lo que se denomina, a partir de Foucault, medicalización de la sociedad, es decir, la extensión de un poder disciplinario a las prácticas cotidianas, dando lugar a varios trabajos en esta línea (Márquez y Gallo, 2011; Gómez, 2018). Los niños en situación irregular, abandonados o delincuentes, también han sido abordados desde la legislación específica que se empezó a producir en todo el continente desde las primeras décadas del siglo XX20. Así mismo, la historia de la criminalización de la infancia y del niño criminal es un campo de estudio activo en Latinoamérica (Azaola, 1990; Speckman, 2005; Freidenraij, 2017). Estas líneas de investigación no han sido muy desarrolladas en Colombia, un paso en esa dirección es el trabajo que desde el concepto de minoridad realizaron José Fernando Sánchez y María del Carmen Castrillón (2014).
En los últimos años se ha estudiado también la trasformación del niño como un destinatario privilegiado de los productos del mercado y de los medios de comunicación. En esta dirección, Absalón Jiménez (2008) considera que la emergencia de la infancia contemporánea se debe pensar con base en la trasformación de la familia, las pautas de crianza y la socialización, en las que el juego y los juguetes cumplen un papel protagónico en los procesos de subjetivación de los niños. El trabajo de Diana Aristizábal (2015) sobre los juguetes se inscribe en el marco de los estudios culturales sobre la infancia y en especial en su cultura material, empero, su abordaje está más cercano a una historia de las representaciones, ya que hace depender el cambio de sensibilidad hacia los niños de las dinámicas del consumo y del aumento de la producción de objetos específicos para ellos. Otro acercamiento a la historia de la infancia desde la cultura material es el catálogo que elaboraron Patricia Londoño y Santiago Londoño (2012) para la exposición sobre los vestigios de la infancia que organizó el Banco de la República.
En síntesis, podría afirmarse que los análisis historiográficos sobre la infancia en Colombia han abordado el objeto de estudio enfatizando las estrategias implementadas para encerrar, corregir, instruir, estudiar o proteger a los niños; es decir, se han centrado en la familia, la educación, el trabajo, la delincuencia o en la vida al interior de las instituciones de beneficencia o encierro. En dichos enfoques ha predominado una mirada desde la perspectiva de los adultos, y más aún, configurada por los organismos de control estatal, delineando una versión del niño como un ser que padece las acciones de los adultos. La función crítica, cuando aparece, ha estado puesta del lado de la denuncia de dichas prácticas de sometimiento, mas no en la visibilización de las tácticas de los niños para sortear, enfrentar o escapar de dichos dispositivos hacia otros espacios de socialización y vivencia de la infancia. Es posible aseverar, entonces, que, en Colombia, al igual que en Latinoamérica, ha predominado una historia de las representaciones en torno de la infancia, más que una historia de los niños y niñas propiamente dicha.
La otra perspectiva de estudio de la historia de los niños difiere no solo en el enfoque, estudiar al niño en cuanto tal, es decir, como sujeto de su historia, sino también en las fuentes. En efecto, los testimonios directos de los niños para el periodo son escasos21, por lo que se precisa buscarlos de manera indirecta: bajo la trascripción de los funcionarios públicos, como en el caso de los expedientes judiciales; en los recuerdos de los adultos, ya sean estos escritos u orales, o bien, espontáneos o dirigidos por un entrevistador. Las autobiografías como fuente fueron utilizadas en el estudio realizado por Susana Sosenski y Mariana Osorio (2012) en México. Un ejemplo de un estudio de los recuerdos de infancia a través de entrevistas es el trabajo de Rodrigo Vescovi (1997) quien reconstruyó la percepción que tuvieron los niños de la represión política en Uruguay, sus vivencias durante los allanamientos, las visitas a la cárcel o las actitudes de sus padres prisioneros. En esta línea también se destaca Sandra Carli (2011) con el uso de autobiografías y relatos de infancia de personajes silentes de Argentina en la primera mitad del siglo XX.
Paula Andrea Ila (2013) en su texto “Recordar la infancia en el siglo XX” utiliza memorias y autobiografías de autores colombianos como fuente para una reconstrucción de vestigios de infancias olvidadas. Aunque no es propiamente una investigación exhaustiva sobre el tema de la infancia, sí es una invitación para avanzar en el uso de este tipo de fuentes en los análisis históricos. Una novedad en nuestra historiografía sobre la infancia es el trabajo de Yeimy Cárdenas (2018), el cual reconstruye siete relatos autobiográficos de la infancia de tres hombres y cuatro mujeres, de diferentes regiones y clases sociales, a través de entrevistas semiestructuradas. Su trabajo se centró en la experiencia de los niños desde sus trayectorias en la vida doméstica, el proceso de escolarización, la socialización política y las diversiones. A pesar de ser un trabajo pionero en la historia de la infancia en Colombia, a la espera de ser replicado por otros investigadores, no establece una contrastación suficiente con otro tipo de fuentes, imposibilitando así un acercamiento entre las representaciones de la infancia y la experiencia de los niños.
Читать дальше