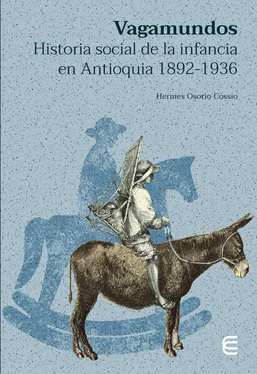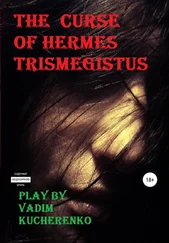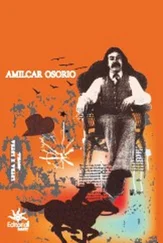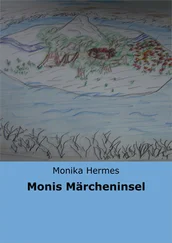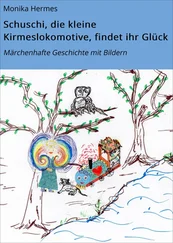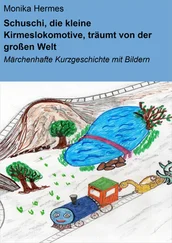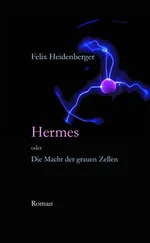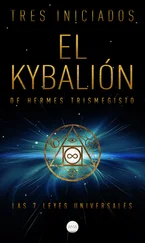Como lector académico analizo cuatro aspectos de un texto: las preguntas que lo instigan, el método elegido para responderlas, los datos obtenidos a través de dicho método y la interpretación que los investigadores hacen de estos últimos. El equilibrio de los cuatro aspectos satisface para mí el mérito de lo académico en esta obra. No podría decir que comparto todas las interpretaciones adelantadas en el libro, pero es evidente que Hermes Osorio ha dado un paso en la historiografía colombiana relanzando preguntas que otros podrían soslayar con respuestas comunes signadas por el deseo de esquivar el debate y apaciguar la discusión acerca del lugar de los niños en la sociedad. Con seguridad, el lector encontrará una obra minuciosa, sólida en lo conceptual, agradable en su lectura y, sobre todo, nada condescendiente con el pensamiento al uso acerca de la infancia. Creo que Vagamundos: historia social de la infancia en Antioquia 1892-1936 llegará a ser una lectura ineludible para los investigadores del tema de la infancia en Colombia y en Latinoamérica.
William Tamayo-Agudelo
Universidad Cooperativa de Colombia
Introducción: el lugar de la infancia
Tal vez un relato de infancia disipe la extrañeza que puede generar el título de este libro. En aquel momento, desde hacía varios días escuchaba en la radio y en la televisión que se aproximaba a la Tierra el cometa Halley. En mi maravilloso álbum de chocolatinas Jet encontré una sucinta explicación sobre los cometas que avivó mi curiosidad. Lo llamativo de dicha visita, además de la fácil visibilidad pronosticada, era que acontecía tan solo cada setenta y seis años. Este detalle saturó mi mente de elucubraciones y preguntas que alcanzaron a turbarme: ¿hacia dónde seguía Halley en su viaje luego de pasar por la Tierra?, ¿por qué si viajaba a una gran velocidad se demoraba tanto para volver?, ¿qué tan grande podía ser el universo?, ¿cuántos años podía tener ese cometa?, y tal vez la más aterradora, ¿podría volver a verlo otra vez? Ante la incertidumbre generada por estas preguntas, sobre todo la última, me propuse ver a Halley cuando pasara ese 11 de abril de 1986.
Ese día, como era habitual, caminaba hacia la escuela tomado de las manos de mis tías María Eugenia y Luz Helena. Ir en medio de ellas, conducido por sus pasos, me permitía mirar de extremo a extremo el firmamento a la espera de la señal. Ya estaba cerca de la escuela, al inicio del repecho que daba a la entrada, cuando divisé por instantes un fulgor que cruzó el cielo. Hoy no podría asegurar que lo que vi esa mañana fuese el cometa Halley. Lo importante es que, desde entonces, este astro fascinante que recorre distintos mundos sin quedarse en ninguno fue la imagen poética que, sin saberlo, guio mis derivas investigativas. Halley quedó en mi memoria como un símbolo del viaje, del trasegar, de la fuga, acciones que en el trascurso de esta investigación se fueron asociando a la experiencia de los niños. Al fin vengo a descubrir que, en mi recuerdo, Halley es una representación de los niños. Una palabra entonces los define a la perfección: vagamundos.
Desde principios del siglo XIX, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), la voz “vagamundo” perdió su significado propio, remitiendo a la entrada “vagabundo”, de ahí en adelante, más que sinónimos, ambos lexemas son equivalentes. Tenemos que remontarnos al DRAE de 1739 para encontrar el sentido particular de este nombre compuesto por la unión de un verbo (vagar) y un sustantivo (mundo). En la primera acepción, tiene el mismo significado que vagabundo: “Holgazan ú ocioso que anda de un lugar en otro, sin tener determinado domicilio, ó sin oficio, ni beneficio” (Real Academia Española, 1739/s. f., p. 409), una connotación claramente negativa. Pero en la segunda acepción se introduce un matiz que indica la presencia de un sentido en ese trasegar en apariencia inmotivado: “Se aplica tambien al sugeto que anda vagando de un sitio, ú de un lugar en otro, sin detenerse en ninguno, aunque lleve fin, ú intento” (Real Academia Española, 1739/s. f., p. 912). Desde una mirada adulta las experiencias de los niños pueden ser vistas como sin oficio ni beneficio, este libro muestra por el contrario que están plenas de sentido1. El título recoge entonces lo que podríamos denominar la positividad de la infancia.
La crudeza de lo real, expuesta casi a diario en los titulares de prensa, en la radio o por otros medios masivos, muestra a los niños como destinatarios de una violencia incomprensible. Sin embargo, concebir a los niños solo como sujetos susceptibles de ser vulnerados deja por fuera gran parte de la vivencia de la infancia. La intuición de que era necesario pensar a los niños más allá de la efectiva y sistemática vulneración a la que son sometidos, una idea formada durante mi ejercicio como psicólogo en un programa de atención a niños y niñas vulnerables, persistió hasta tomar forma en una investigación. Me animaba creer que si se concebía a los niños de otra manera, tal vez podrían emerger otras formas de abordar el problema social de la infancia.
***
Los niños pasaron de ser un grupo social no diferenciado, a convertirse en la actualidad en foco de diversas y especializadas intervenciones estatales, incluso trasnacionales. La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 es el instrumento político y jurídico que, en teoría, regula el campo de la infancia y la adolescencia. Ha sido llamada “la primera ley de la humanidad”, ya que es el tratado internacional que más ratificaciones ha tenido a lo largo de la historia, 191 países, incluido Colombia2. La existencia de una legislación que los reconoce como sujetos, el surgimiento de saberes especializados para su comprensión y cuidado, y la proliferación en el mercado de productos y servicios exclusivos para esta población dan cuenta del protagonismo que los niños han alcanzado en las sociedades contemporáneas. Varios autores incluso apodaron la centuria pasada como el siglo del niño.
No obstante el aumento de los medios disponibles para la protección y defensa de sus derechos, los niños en el siglo XXI siguen encabezando la lista de la población más vulnerable y vulnerada3. Mejorar su situación es una de las metas para el nuevo milenio que Colombia, a pesar de los esfuerzos, sigue lejos de alcanzar. En el reciente informe de la Unicef, publicado el 20 de junio de 2018, Roberto De Bernardi, su representante en Colombia, destaca lo trascendental que es para la región y para Colombia haber puesto fin al conflicto armado más antiguo del continente; el cual dejó un saldo de 8.3 millones de víctimas registradas, de las cuales el 31 % fueron niños, niñas y adolescentes. Más allá de las alarmantes cifras, conocer los efectos que deja la guerra en la experiencia de un niño puede ser aún más aterrador4. Los efectos del conflicto armado en los niños de la población civil y en los mismos combatientes dejan secuelas que dificultan su inserción a la vida social, recuperar su condición de niños para muchas víctimas del conflicto es casi imposible5.
Aún con las perspectivas que abre la posibilidad de una salida negociada del conflicto, y la esperanza de que el reclutamiento de menores por parte de grupos armados al menos disminuya, el panorama en materia social para los niños sigue siendo sombrío. La tasa de trabajo infantil para el trimestre de octubre-diciembre de 2017 fue la más baja de los últimos seis años, 7,3 %, en 2012 fue de 10,2 %; sin embargo, si esta actividad se amplía a los oficios del hogar, la cifra ascendería a 11,4 %. Es decir, que en Colombia trabajan aproximadamente 793.000 niños; de los cuales un 70 % recibe también educación y un 54 % lo hace sin remuneración alguna. A pesar de estar expresamente prohibido en la Constitución, la explotación de la fuerza de trabajo de los niños sin ninguna o poca remuneración es una práctica inveterada en nuestro país (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2018).
Читать дальше