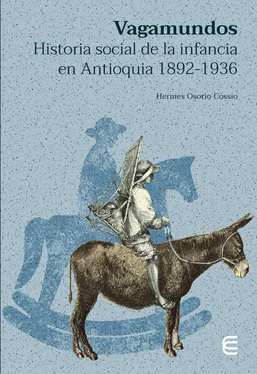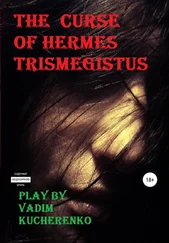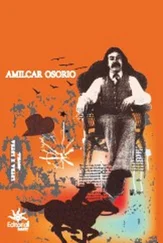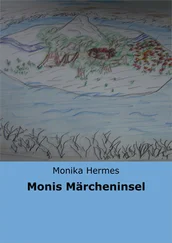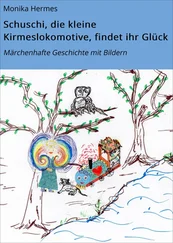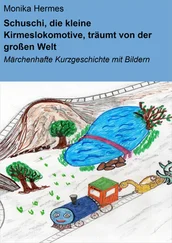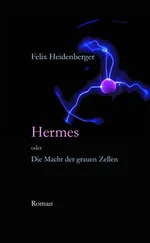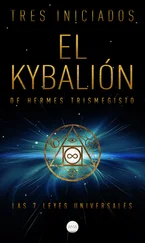Un estudio de 2016 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2016) sobre la educación en Colombia revela unos datos llamativos sobre la situación de los niños en general. En los últimos años se ha reducido la pobreza, lo que ha generado mayor acceso a los servicios de salud, educación, recreación y justicia a los sectores más necesitados de la sociedad, sin embargo, en las zonas rurales y en las regiones donde prevalecen las poblaciones de grupos indígenas y afrodescendientes las condiciones son aún críticas6. En este contexto, en Colombia diariamente están muriendo niños de hambre y de enfermedades prevenibles o curables por los cuales nadie responde; así, estos niños entran en la categoría del homo sacer, definida por Giorgio Agamben (2003) como “aquel a quien cualquiera puede matar sin cometer homicidio” (p. 93).
Las políticas educativas recientes han contribuido a ampliar la cobertura de la educación en Colombia, en particular en aquellos niveles más descuidados: entre 2000 y 2013 la proporción de niños matriculados en educación preescolar se incrementó del 36 % al 45 %, a pesar del aumento, la cifra es aún muy inferior al promedio de la OCDE (84 %). Situación similar acontece con la secundaria, en el mismo periodo, las tasas netas de matriculados aumentaron del 59 % al 70 % en básica secundaria y del 30 % al 41 % en educación media; empero, aproximadamente uno de cada cinco estudiantes en Colombia no continúa estudiando después de la primaria, y solo el 30 % de los jóvenes hace la transición del colegio a la educación superior; y una proporción aún más baja logra culminar los estudios (OCDE, 2016).
De febrero de 2016 al mismo mes en 2017, el ICBF recibió más de 28.000 niños y jóvenes en sus instalaciones debido al maltrato físico y psicológico del que fueron víctimas por parte de su círculo familiar. Debido a esta problemática, en la actualidad, más de 12.000 menores de edad viven en hogares de paso de la entidad. Los niños, y en especial las niñas, son las principales víctimas de violencia sexual, la cual suele acontecer, como lo señalan los reportes, en la propia vivienda, y los agresores son personas cercanas, familiares o conocidos. En 2016, “hubo 21.399 casos de exámenes médico-legales por presunto delito sexual. El 86 % de las valoraciones fueron realizadas a niños, niñas y adolescentes (18.416 casos) y de estas víctimas, aproximadamente, 8 de cada 10 fueron niñas” (Unicef, 2018, p. 10)7.
La vulneración sistemática de la integridad de los niños en Colombia, según Ángela María Rosales, directora de Aldeas Infantiles SOS8, obedece a dos razones. La primera razón es logística, Colombia carece de una red de servicios adecuados para el apoyo temprano de las familias, la intervención del Estado llega la mayoría de las veces cuando ya ha ocurrido la vulneración de los niños. La otra razón, más fundamental para la directora y pertinente para nuestros fines, es cultural: “No tenemos claro el lugar que debe ocupar la infancia en la sociedad” (“En Colombia no tenemos claro”, 2017). Hay una violencia que tiene que ver con la carencia de condiciones materiales mínimas de existencia, y otra violencia menos visible, simbólica en términos de Bourdieu, que tiene que ver con el reconocimiento: ¿cuál es el lugar de los niños en la sociedad?
***
El análisis histórico como recurso para afrontar los problemas sociales del presente arranca con una interrogación por las condiciones que hicieron posible su aparición en el pasado. En consonancia con el interrogante anterior, ¿en qué momento la sociedad no supo darle un lugar al niño? O, de manera más expedita, ¿qué cambios sociales hicieron preciso destinarle un lugar específico a la infancia en el entramado social? Para proyectar la pregunta es necesario un recorrido rápido por la condición social del niño en la historia de Colombia.
En el siglo XVII, las intervenciones sobre la infancia estaban concentradas en resolver el destino de la cantidad de niños expuestos y abandonados, tanto por los indígenas y negros como por los españoles. La desintegración de los resguardos y la extensión del mestizaje hicieron que comunidades religiosas crearan instituciones para criar a los lactantes e instruir a los niños. Alcanzada la edad de seis años, los niños negros eran comercializados como esclavos y los descendientes de blancos pobres y, sobre todo, de indios y mestizos eran ofrecidos en adopción a familias que los utilizaban para el trabajo, o en el mejor de los casos eran puestos a disposición de un maestro artesano para que aprendieran un oficio (Restrepo Zea, 2007).
A mediados del siglo XVIII, las intervenciones de las políticas ilustradas sobre la infancia estuvieron dirigidas a enfrentar los perniciosos efectos de la vagancia de los niños que sin provecho ni labor deambulaban por las ciudades. Luego de las guerras de independencia, el objetivo estuvo centrado en encerrar a los niños para que se enmendaran de las faltas cometidas y reformaran sus costumbres a través de la destreza en un oficio. En estas casas refugio, los menores convivían con penados, enfermos crónicos, viejos e incapaces.
En los albores de la modernización del país, a finales del siglo XIX, en el contexto político de la Regeneración, la intervención sobre la infancia estuvo centrada en separar a los niños de los espacios en que compartían la socialización con los adultos. Hasta entonces, cuando cumplían cierta edad, alrededor de los siete años, los niños compartían las mismas condiciones y, sobre todo, las mismas obligaciones, en escenarios como el trabajo y la guerra, que el resto de la población. En contravía de estas costumbres, desde finales del siglo XIX empezaron a implementarse una serie de estrategias y a diseñar y consolidar espacios específicos para diferenciar el mundo de los niños del mundo de los adultos. La pregunta por el lugar que les corresponde a los niños en la sociedad surgió cuando el niño empezó a ser estudiado por una serie de saberes interesados en conocer su particularidad.
Al convertirse en objeto de estudio, los niños fueron aislados de los adultos, separados y clasificados según sus actitudes y aptitudes y preparados para que incorporaran la disciplina que les permitiría después entrar de nuevo a la sociedad. La masificación de la educación pública fue el gran proyecto del Gobierno central para intervenir el problema social de la infancia; en este, el principal espacio de reclusión sería la escuela. Dicho proyecto entró en marcha con la promulgación de la gran reforma de la educación implantada por el entonces ministro de educación Liborio Zerda, la Ley 89 de 1892 sobre Instrucción Pública. Esta fecha marca el inicio del periodo de estudio, ya que es el comienzo de la implementación sistemática de una estrategia para asignarles a los niños un lugar específico diferenciado de los adultos.
Dar cuenta del lugar que ocuparon los niños en la sociedad durante el periodo de estudio es el propósito de este libro. La aspiración es que el recorrido realizado en esta investigación dé luces para entender por qué en el presente ese lugar aún no es claro en la sociedad. A manera de hipótesis podría plantearse que el desconocimiento del lugar que culturalmente deberían ocupar los niños obedece a que los adultos han querido asignarle un lugar al niño sin tener en cuenta su experiencia.
El objeto específico de esta investigación fueron los niños de Antioquia que entre 1892 y 1936 se vieron enfrentados a una acción de gobierno que pretendía encausar su conducta. El periodo se extiende hasta donde aparece una discontinuidad en el abordaje de la infancia, pues si bien la hegemonía conservadora terminó en 1930 con la llegada a la presidencia de Olaya Herrera, del partido liberal, los cambios en las políticas públicas en materia de intervención a la infancia solo empiezan a ser visibles en Antioquia en el año de 1936, en el marco de la revolución en marcha que emprendió Alfonso López Pumarejo para modernizar al país en materia social.
Читать дальше