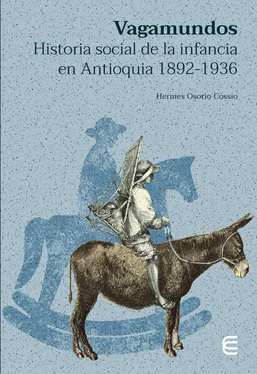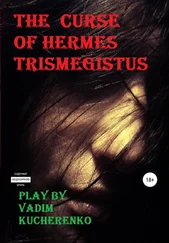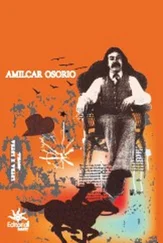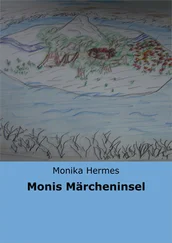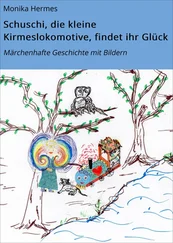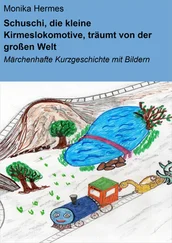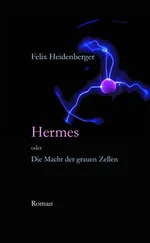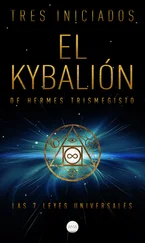El estudio de dicho periodo histórico no tiene por finalidad mostrar que la pregunta actual por el lugar que deben ocupar los niños en la sociedad no es nueva, ni para señalar que antes sufrían vulneraciones peores de las cuales ahora están a salvo. La función del historiador no es rescatar un pasado “pasado”, sino integrar al presente, desde una mirada crítica, un pasado que viene siendo. Esta investigación se inscribe en una tradición historiográfica que considera preciso trascender el lugar de víctimas inocentes y de receptores pasivos subordinados a los mandatos de los adultos que cierta mirada historiográfica ha pretendido fijar para los niños en el pasado. Historiar la infancia para resaltar el carácter activo de los niños no ha sido la perspectiva predominante en la historiografía de la infancia en Latinoamérica, y menos aún en Colombia, donde la historia de la infancia apenas en las últimas décadas ha concentrado el interés de los investigadores en ciencias humanas, sobre todo desde la pedagogía, lo que contrasta con el poco interés por parte de los historiadores; con notables excepciones como la de Pablo Rodríguez9.
***
La historiografía de la infancia en América Latina en las últimas tres décadas se encuentra en constante producción, principalmente en México, Brasil, Chile y Argentina. Desde la perspectiva de Susana Sosenski (2010), dichos estudios pueden dividirse en dos grandes grupos: el de la historia de las representaciones que los adultos adoptaron para moldear la conducta de los niños y el de la historia de los niños propiamente dicha, la cual concibe al niño como agente de cambio y protagonista de sus circunstancias históricas. El primer abordaje es el que ha concentrado la mayoría de los estudios, empero, de cuando en vez emergen excepciones que reconocen la pluralidad y la peculiaridad de las experiencias de los niños. Hagamos un recorrido por los estudios más representativos en ambos grupos, empezando por algunas obras clásicas de la historiografía europea, para luego centrarnos en los abordajes más representativos en Latinoamérica y especificar en el caso colombiano y antioqueño.
La crisis social derivada del auge del capitalismo fue retratada en los tempranos escritos de Marx y Engels, varios historiadores, sobre todo de la escuela social inglesa, analizaron la participación de los niños en las fábricas. Valga citar en esta perspectiva el clásico estudio de los esposos Hammond (1917), The Town Labourer, retomado y analizado por E. P. Thompson (2012). Gran parte de los investigadores destacan a Phillipe Ariès (1987) como el pionero en los estudios históricos sobre el niño. Su libro introdujo el debate sobre la concepción de los niños en las distintas sociedades y estableció la infancia como un objeto de estudio pertinente para la historia. Más allá de las múltiples críticas y refutaciones que suscitó su tesis de que la infancia era un invento moderno, y de lo cuestionable de algunas de sus inferencias extraídas, en su mayoría, de fuentes iconográficas, su trabajo dejó en claro que las representaciones sobre los niños han variado con las épocas y los lugares, y que es preciso estudiar casos puntuales para comprender qué era ser niño en una sociedad concreta.
Después de Ariès, DeMause (1991) es el referente de la historiografía europea más citado en las investigaciones históricas sobre la infancia en Latinoamérica. Abordó el tema de la infancia desde una teoría psicogenética de la historia, en la cual las relaciones entre padres e hijos iban pasando por unas etapas que se cumplían inexorablemente, así, cuanto más avanza la historia, mejores son las relaciones filiales. Su objeto de estudio son las normas y pautas de crianza, enfatizando que las relaciones padres e hijos son el centro de la variación de las distintas concepciones del niño a través de la historia. Crítico acérrimo de Ariès y un poco más benevolente con DeMause, Lawrence Stones (1986) sugiere que ambos se equivocaron al estudiar la infancia de manera aislada de las condiciones familiares y sociales. Sin embargo, su enfoque es igualmente restrictivo al concebir que la historia de la infancia es la historia de las formas de crianza.
Linda Pollock (1990) sugiere que los mencionados autores, entre otros, coinciden en sostener que los niños en el Antiguo Régimen eran maltratados y que las relaciones entre padres e hijos eran formales, marcadas por la distancia. Los resultados de su investigación fueron muy diferentes: los niños no siempre eran maltratados y, sin llegar a generalizar, las relaciones entre padres e hijos estaban soportadas en el cariño y la preocupación por el bienestar de los niños. Además, según esta historiadora inglesa, desde el siglo XVI existía una noción de infancia bien consolidada. El desfase de estas conclusiones con los planteamientos de Ariès tal vez obedezca al tipo y al tratamiento de las fuentes; para su estudio, Pollock analizó autobiografías y diarios de adultos y de niños. Este caso muestra con claridad la distancia entre una historia de las representaciones y una historia desde las vivencias de los implicados, es decir, desde la experiencia10.
En la misma perspectiva de análisis sugerida por Ariès, varios investigadores se han centrado en la escuela por el papel fundamental que cumplió en el cambio de sensibilidad hacia al niño. La escuela, como espacio privilegiado para la implementación de las estrategias de gobierno, ha sido abordada por numerosas investigaciones en Latinoamérica11. En esta línea es de resaltar en Colombia los trabajos producidos por el grupo de investigación Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia de la Universidad de Antioquia, el cual se ha ocupado de indagar por las relaciones entre el Gobierno y la educación para la dirección de la población, incluidos especialmente los niños. Dentro de su extensa producción valga destacar en primer plano Mirar la infancia de Javier Sáenz, Óscar Saldarriaga y Armando Ospina (1997), quienes se ocupan de estudiar el papel que cumplió la estrategia educativa en la configuración de la modernidad en el campo social a partir del tránsito de la escuela tradicional a la escuela nueva. Partiendo de las prácticas pedagógicas y de las concepciones de infancia derivadas de esta, acceden a todo un relato sobre la configuración de lo social en Colombia12. También, ubicados en la primera mitad del siglo XX, Alexander Yarza y Lorena Rodríguez (2007) rastrean los orígenes de la infancia anormal y de la educación especial en Colombia. Por su parte, Absalón Jiménez (2012) en su investigación doctoral se ocupa de situar la emergencia de la infancia contemporánea a partir de las crisis que sufre la familia patriarcal en los años sesenta del siglo pasado y la presencia cada vez más influyente de los medios de comunicación y la economía del consumo.
Las instituciones, ya sean punitivas, de beneficencia o asistencia social, han sido puntos de partida frecuentes para estudiar la condición de los niños en el pasado13. En dichos trabajos se subraya principalmente el abandono, la explotación, el abuso y, en general, la distancia con una sensibilidad que concibe al niño como un ser necesitado de cuidados y afectos diferenciados. Esta perspectiva adquiere tintes trágicos cuando se describe la situación de los niños pobres en las calles de las ciudades. El libro, si se quiere, fundacional de la historia de la infancia en Colombia, publicado en 1991, La niñez en el siglo XX, —hasta el momento el más citado en esta materia por la historiografía internacional— no escapa a esta visión trágica de la infancia. Las autoras recorren distintos escenarios de la vida de los niños bogotanos para mostrar las difíciles condiciones en las que sobrevivieron y sufrieron las acciones u omisiones de los adultos (Muñoz y Pachón, 1991)14.
Читать дальше