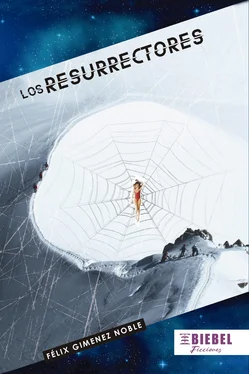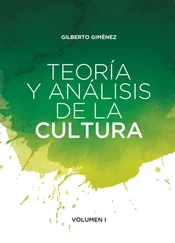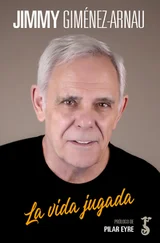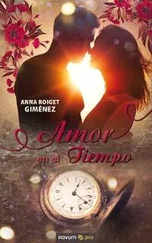Félix Giménez Noble
Los resurrectores
PRIMERA EDICIÓN

Una fría noche de invierno, hace ya años, en el Golf Club, Marina Mosenkis puso a descansar su saxo hasta la siguiente entrada y dejó enfriar su sandwich tostado. Por teléfono, había prometido confiarme los pormenores de esa intimidad única que tiene con la boquilla de su Conn Selmer. Comenzó la lección diciéndome: “Es como echar fuego por la boca”.
Mi novela nacía.
Un tiempo después, cuando llegó lo del accidente, Laura Pugnali me consiguió el informe de la Junta de Investigaciones.
Cuando los personajes agotaron sus andadas y Los resurrectores encontró su punto final, Martín Cabrales la llevó a Planeta, editorial que, por esos tiempos, no publicaba narrativa.
Ediciones Biebel, deferente para conmigo, aceptó publicarla.
A todos ellos, muchas gracias.
El autor
Esta novela no es fácil de catalogar. Es cierto que su contenido se arraiga en el género fantástico; pero el desarrollo de la acción produce, al leerla, la ansiedad típica de la narrativa de misterio. La conjunción de ambos efectos, el suceder imposible y la incertidumbre, ponen a prueba la entereza del lector. Para continuarla, deberá confiar incondicionalmente en las pistas que, aunque sutiles, el autor no omite sembrar sin pausa a lo largo de todo el relato.
Otra peculiaridad reside en la manera de contar la sucesión de acciones realizadas por los personajes. La narración es, en efecto, consignada desde dos puntos de vista; en realidad, dos mundos. Cada capítulo delimita un ocasionamiento empeñado por desafiar la percepción de la realidad. En el anverso de Andrómeda, la lógica formal asoma en fragmentos de conversaciones que mantienen los responsables de haber puesto en marcha, sin saberlo, los extrañísimos sucesos de la montaña. Tal el contrapunto entre los iniciados en la ceremonia invernal, y la banalidad de un jet-set citadino fastidiado por el asombro.
El relato incluye algo que podría considerarse innovador, en el caso de que se lo perciba. Los roles protagónicos no se limitan a la conducta –muchas veces enigmáticas–, de los personajes (Sibila, Krebs, Mervin, Penelóp, Eva y demás). Circunstancias como accidente, símbolos, como tren y sucedáneos (medios de elevación, telesillas o remontes para esquiadores) y terrores atávicos como la caída (como hecho real y hasta metafórico; la caída en desgracia), insisten en interceptar al argumento como emisarios de un destino aciago, tal vez para que el lector, al igual que los personajes, en ningún momento se descuide.
Así es como Giménez Noble propone una curiosa convivencia entre ciertos seres atravesados por el dolor y condenados a la fatalidad, y un universo de banalidades formales colonizado por aquella clase social de avezados navegantes de lo superficial en la vida.
Por eso, también el epílogo de esta novela acaece en una clave infrecuente. Sobre todo, porque es en ese sincicio de intereses creados que el lector atisbó apenas, y tras bambalinas, entre capítulo y capítulo, esa voz que lava las emociones y que es capaz de trasuntar indiferencia, donde más allá de la suerte de la montaña y sus veladores, se produce la redención más inesperada.
La de un personaje tan angélico como tangencial, que, aunque cabrón por apellido, se transforma en vencedor del dolor, la miseria y la ignorancia.
Margueritte Sepúlveda
Rouffiac-Tolosan, 2021
Velar se debe la vida
De tal suerte,
Que viva quede en la muerte
Jorge Manrique
Coplas a la muerte de mi padre
Primera parte
Are you lonesome, tonight
Do tou miss me, tonight…
Elvis Presley 1
L e podía pasar algo.
En ningún momento lo había pensado. Ni cuando cubrió los primeros kilómetros, ni al comenzar la etapa de la cordillera. Trepar las montañas le era familiar. A ella, las cosas de la altura se le habían hecho propias; hielo y precipicio, los caminos de cornisa. Cuando tenía tres años, sus primeras tablas la liberaron de la gravedad; cayó en la cuenta de que podía volar. Estaba en el Jardín de Nieve del Cerro, y esta vez no fue muy lejos. Pero al descubrir la pendiente, supo que crecería entre la velocidad y el abismo. Es precisamente la necesidad de ese estado de borde lo que iba a impedir que tuviera una vida de esas que parecen normales.
Ahora, mientras anochece y el camino desenrolla el último recodo, una sombra oscura le ha saltado encima y está hincándole los dientes. Le podía pasar algo . No un percance, o un accidente en la carretera. Es otra cosa. Se ha instalado entre el corazón y los pulmones y no la deja respirar. Apunada. Los dos mil doscientos metros sobre el nivel del mar. Tenía que ser eso .
Pero no se lo creyó.
Le podía pasar algo. Eso era exactamente lo que sentía. Pensó en la oscuridad, en el silencio. Es la soledad . Sin embargo, estar sola nunca le había afectado. Cada decisión se asume en soledad. Lo supo de niña, al irse de la casa, y también cuando el martes último acordó con Silberstein que velaría por Andrómeda. Entre ambos acontecimientos, pasaron años en los que Sibila tomó muchas decisiones. Pero no se dio cuenta de que a la soledad sólo la disuelve el amor; si no, se acumula como la nieve. Luego inventa atajos para cobrar ventaja. Hasta que un día cualquiera –en que te has levantado de buen humor–, llegás esperanzada adonde el camino pega la vuelta, y allí está, esperándote cual acreedor fastidiado de que se burlen de él.
Desde los bordes del agujero, una tierra negra se desmoronaba hacia el pozo sin fondo. Cubrirlo era imposible.
Hizo avanzar la camioneta por el terraplén. La grava crujió bajo las cubiertas. Al girar, las luces de los faros habían barrido la tiniebla, desenterrando las edificaciones principales de El Valle: los hoteles, el apart, la proveeduría y el centro comercial. El dormitorio de los empleados no estaba a la vista.
Cuando se bajó, el frío de la Cordillera le pegó en el pecho. Nada que ver con el paisaje que vendían las agencias de turismo. En los posters, Andrómeda era un cuento de Navidad; la magia de la nieve. Pero al final del milenio la nieve se había agotado, y el valle no parecía otra cosa que un cráter en la luna. Techos acanalados, feas estructuras de metal; todo plantado entre guijarros. Por supuesto que ningún árbol. Por supuesto que una oscuridad maldita.
Por supuesto que nadie.
Sibila dio dos pasos hacia el borde. Más inquietud. Más sola que Neil Amstrong , pensó. No se lo había imaginado así. Las luces del auto demarcaban una breve zona. El más allá –en cambio–, no tenía límite ni referencias. Faltante sin aviso, una línea que dividiera el cielo de la tierra, en el caso de que Andrómeda tuviera cielo. Se le había pasado por alto preguntárselo a Silberstein la única noche que lo vio. Desde el penúltimo piso de Le Parc estás tan cerca de las estrellas, que das por descontado que brillan para todo el mundo. En la espléndida velada, Andrómeda había sido apenas una palabra. En realidad, era una tumba.
Era importante inspirarles confianza (siempre Sibila-que-necesita- trabajar). Cuidaría de Andrómeda, aun sin saber lo que era. Lo demás la tenía sin cuidado: le ofrecían la oportunidad perfecta para volver a convertirse en una piedra. Aunque fuera para conservar el estilo. ¿Habría –acaso– un sitio mejor que Andrómeda para hibernar?
Читать дальше